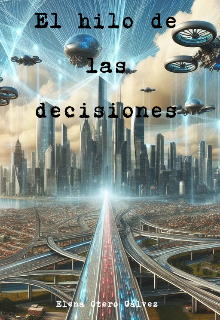El hilo de las decisiones
Capítulo 5
El Doctor Batista observa con el entrecejo fruncido unos informes que parecen bailar ante sus ojos cansados. Con un leve gesto de cabeza, como si estuviera siguiendo el ritmo de una música inaudible, pasa la página. Sus dedos, delgados y precisos, se acercan a la pantalla y, con un movimiento rápido, amplían la imagen en cuatro dimensiones Se centra en un punto pulsátil situado en la corteza prefrontal, justo donde se encuentra el chip que conecta el cerebro y el sistema del Espejo.
Un golpeteo insistente en la puerta le hace levantar la cabeza, y la pantalla responde a su atención dividida apagándose de forma automática. El Agente Jide entra jadeante, su figura se recorta contra la luz del pasillo, y con voz llena de preocupación, casi ahogada por la urgencia, dice:
—Tenemos otra.
—Transfiera la información del sujeto— responde el doctor, su voz es un murmullo grave, casi un susurro, mientras sus ojos entornados escrutan la seriedad del rostro de Jide.
Cierra los ojos, y en la oscuridad de su mente, las palabras del informe se despliegan a toda velocidad, un torrente de datos e imágenes que asimila con una eficiencia sobrehumana. Asiente con la cabeza, una decisión tomada en el silencio de su concentración.
—Prepararé la sala de Desconexión. ¿Tiempo estimado de llegada?
—Tienes quince minutos.
El doctor espera a que Jide vuelva a cerrar la puerta, sus ojos clavados en la madera como si pudiera ver a través de ella, como si pudiera seguir la carrera del agente a través de los corredores del complejo. Cierra de nuevo los ojos y recita en voz baja el código que necesita, una serie de números y letras que se deslizan de sus labios con la familiaridad de una oración conocida. Espera un minuto, contando los segundos en su cabeza mientras todos los sistemas se apagan uno a uno, un silencio tecnológico que se extiende como una marea.
Cuando deja de sentir la vibración intradérmica, señal de que el Espejo está completamente inactivo, vuelve a abrir los ojos. Se dirige a la mesa y contempla las dos bolas que descansan sobre la misma, una roja y otra azul. Alarga la mano con intención de coger una de ellas, pero se detiene a medio camino, el Espejo no se enciende. Sonríe de lado y toma la pelota roja, la sopesa sobre su mano y la luz de la habitación se refleja en su superficie pulida antes de volverla a dejar en el sitio.
Con presteza, toma un pequeño aparato del bolsillo interior de su bata. Lo enciende pulsando el botón de la derecha y se desliza por la pantalla hasta el símbolo de un sobre. Lo abre y escribe con rapidez, sus dedos pulsando los diferentes botones con una urgencia que no se refleja en su expresión serena. El mensaje es breve, conciso: "Chica, 19 años. Nos vemos al anochecer en el depósito." Lo envía sin detenerse a leerlo de nuevo.
Apaga el dispositivo, cierra de nuevo los ojos y recita el código que enciende el sistema interno de nuevo. Espera a que todo esté de nuevo en funcionamiento, a que la vibración intradérmica le confirme que el Espejo está listo para utilizarse una vez más. Se acerca de nuevo a las pelotas, comprueba que si coge la roja, caerá y rodará hasta colarse bajo una estantería, un destino que no puede permitirse. Así que se decide por la azul, la toma entre sus dedos y la examina un instante antes de volverla a dejar sobre la mesa.
Unos pasos se acercan por el pasillo, firmes y decididos, y el doctor esboza la más agradable de sus sonrisas. Es hora de actuar.