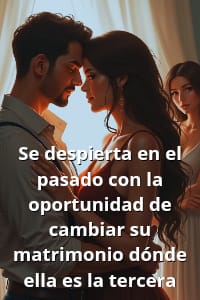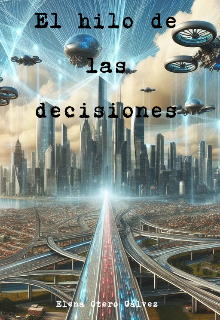El hilo de las decisiones
Capítulo 12
Ayoub observa de reojo a la joven mientras le explica el funcionamiento de los barrios bajos. Se pregunta por un momento si mantener relaciones con la nueva sería una buena idea, pero lo descarta enseguida recordando con amargura cómo la última vez esa idea terminó en desastre y lo dejó sintiéndose como un auténtico imbécil.
La Residencia, como se conoce entre los desconectados a aquel edificio de un azul grisáceo de paredes desconchadas, fue un antiguo hostal en el centro de la ciudad: cinco plantas repletas de habitaciones estrechas y oscuras que cerró cuando los rascacielos superaron la altura mínima de 50 plantas y las pasarelas que los unía unos a otros permitieron que la vida se realizara más allá de la superficie, donde el sol apenas consigue colarse entre los edificios. Ahora sirve de alojamiento a jóvenes como él, aún sin intenciones de formar una familia.
Las puertas, antes de madera tallada, son ahora de un gris metálico y da paso a una sala amplia, iluminada por lámparas parpadeantes. Un murmullo constante viene de las escaleras que llevan a la planta de arriba donde están las habitaciones. Pasan junto a un antiguo ascensor de hace más de dos siglos de antigüedad, que permanece cerrado y sellado por tablones de madera cruzados uno sobre otro.
El suelo, antes cubierto de una brillante moqueta de color azul marino, ahora es solo el hormigón lleno de polvo. Ayoub intercambia saludos con otros jóvenes de la misma edad que él y que observan a Ania con curiosidad cuando pasan por delante.
Se detienen frente a la habitación número 419, cuyas cifras descoloridas están pintadas sobre la puerta, justo donde antes debía haber una placa tallada. Abre con delicadeza y le hace a Ania un gesto con la cabeza para que pase al interior. Es igual que cualquier otra habitación de la Residencia: una cama metálica estrecha, un pequeño armario metálico, una mesa y un par de sillas. La puerta del baño al fondo. Simple pero funcional, como todo lo que se encuentra en aquella zona de la ciudad.
—En el armario tienes ropa para cambiarte. El agua sale fría y es posible que huela a hierro. La luz se enciende de forma automática cuando oscurece y se apaga tras el toque de queda.
—¿Hay toque de queda?
—A las diez. Pero puedes encender la lámpara de aceite si te apetece.
Ayoub sonríe ante su confusión. Joder. Le encanta hacer sufrir a los nuevos. Riendo por lo bajo inclina la cabeza a modo de despedida pero Ania lo detiene con un gesto de la mano.
—Espera…—Aparta la mirada, avergonzada—. ¿Podrías… quedarte un rato? No estoy segura de querer estar sola.
—Creía que no querías compañía, trencitas.
—No te estoy pidiendo que duermas aquí, sino que no te vayas tan pronto—replica ella con sequedad. Ayoub alza las cejas, sorprendido y arrastra una de las sillas antes de dejarse caer sobre ella, apoyando el codo en el respaldo.
—Vaya. Vuelves a desilusionarme, trencitas. Pensaba que tras el repaso que me hiciste en la calle, te lanzarías sobre mí nada más llegar.
—Más quisieras—farfulla ella haciéndolo sonreír de nuevo—. Y deja de llamarme así.
—¿Así cómo? ¿Trencitas? De hecho, creo que ese va a ser tu nombre a partir de ahora.
Ayoub pasa la lengua por el labio inferior ante su mohín disgustado. Está a punto de decir algo más justo cuando una alarma comienza a sonar a lo largo del pasillo. Se levanta de un salto, con los puños apretados y los ojos entornados, con el pánico reflejado en el rostro.
—¡Mierda! —exclama entre dientes—. Quédate aquí, trencitas, y cierra la puerta—dice sin mirarla antes de salir corriendo por el pasillo hacia el exterior.
Aquella alarma solo significa una cosa: Redada.
Los desconectados están en peligro.