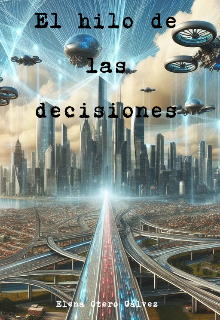El hilo de las decisiones
Capítulo 22
La sala donde lo han dejado atado con finos campos de fuerza está situada en lo más profundo del edificio central de la Agencia, incluso por debajo de la morgue. Es nada más que cuatro paredes de un gris opresivo y una puerta metálica. El único mueble en su interior es la silla donde Batista permanece atado, anclada al suelo con gruesos tornillos metálicos.
El horno de combustión debe estar justo encima, pues el calor en la sala es sofocante, espesando el aire hasta hacerlo irrespirable. Batista boquea como si estuviera bajo el agua, y el sudor recorre su espalda, erizándole la piel mientras su camiseta empapada se le pega al cuerpo. No sabe cuánto tiempo lleva allí, pero cada segundo parece una eternidad. Su lengua está pastosa, y sus labios, resecos y quebradizos. Aun así, mantiene la calma. Mientras no tengan a Eleanora, no podrán hacerle hablar.
La puerta se abre con un chasquido, dejando entrar a Jide junto a tres agentes más. A pesar de sus ropas negras de pies a cabeza, la temperatura de la habitación no parece afectarles. Batista se pregunta si estarán hechas de fibra termosensible. Por primera vez en años, desearía tener ropa inteligente, común más allá de los suburbios. Se yergue, pegando la espalda húmeda contra el respaldo de la silla, y esboza una leve sonrisa de suficiencia antes de decir:
—¿Necesitas tantos agentes para lidiar con un hombre atado?
La voz le sale ronca, como si le hubieran lijado las cuerdas vocales. Jide ignora su provocación mientras se pone unos guantes también negros.
El primer golpe viene del hombre a su derecha. La culata del arma se estrella con tanta fuerza que su cabeza gira violentamente. La explosión de dolor en su mejilla izquierda es seguida por un calor pegajoso mientras la sangre corre hacia su barbilla. No tiene tiempo de recuperarse cuando un segundo y tercer golpe se suceden, estrellándose contra su estómago y mandíbula, robándole el aliento y nublándole la vista. Jide levanta la mano y los agentes retroceden.
—A pesar de toda la tecnología que tenemos, hay algo poético en la tortura de siglos pasados: el olor de la sangre, cómo la piel se abre bajo la presión de un cuchillo... —Jide extrae ceremoniosamente un bisturí de su bolsillo—. Lo encontré en tu despacho. ¿No te parece perfecto?
—No voy a hablar.
—Mejor. Así podremos disfrutar más tiempo de tu compañía. —Se gira hacia los hombres—. Dejadnos solos. —Cuando la puerta se cierra, Jide sonríe, se acerca a Batista, se inclina y susurra—: Esto es por Imela.
Con un movimiento rápido, la afilada cuchilla cruza su mejilla izquierda, haciéndole sisear. No es un corte profundo, pero suficiente para teñir su barbilla de rojo.
—Y esto—continúa Jide, apoyando el bisturí en su muslo—, por mi hijo.
El dolor del bisturí atravesando su muslo es como un hierro candente perforando la carne. Batista contiende con la sensación de fuego que le recorre la pierna, dejando escapar un jadeo estrangulado. Jide escarba en la herida, disfrutando del sufrimiento en su rostro antes de retirar la cuchilla.
—¿Sabes cuál es la ventaja de la tortura en el año 3150? Los nanobots en nuestras células cierran las heridas y unen los huesos mucho más rápido que nuestro cuerpo por sí solo. Eso permite que pueda empezar una y otra vez, siempre y cuando no sea mortal. ¿No es fascinante?
Batista aprieta los puños cuando el bisturí desciende de nuevo, anticipando el dolor. Esta vez, la hoja se hunde en su costado, rozando una costilla. Un grito ronco escapa de su garganta mientras el dolor lo atraviesa como un rayo. El dolor es más profundo, más intenso, y Batista siente que se ahoga en su propio sufrimiento. Antes de que Jide pueda repetir el proceso, jadea:
—Espera... ¡Espera, por amor de Dios!
—¿Tan pronto? Acabamos de empezar el calentamiento.
La cuchilla se clava esta vez en su omóplato izquierdo y Batista ruge, agitándose en la silla. Siente como si su brazo estuviera siendo arrancado de su cuerpo, el dolor pulsando con cada latido de su corazón.
—¡Jide! ¡Escúchame!
—¿Ya vas a confesar, Batista? Esperaba más de ti.
—Imela... —sisea, intentando alejarse de la punta del bisturí que se acerca peligrosamente a su ojo.
Jide suelta un rugido, coloca el arma en su cuello y dice entre dientes:
—Ni se te ocurra volver a nombrarla.
La punta se desplaza lentamente por su pecho, cortando las capas epiteliales. El grito que sale de su boca retumba en la habitación vacía, como si cientos de personas estuvieran sufriendo al mismo tiempo.
—No... no. Está bien. No... lo diré. Lo juro. —Batista se retuerce de nuevo al sentir la cuchilla bajo su ombligo—. Pero era mi amiga, Jide...
—Se marchó por tu culpa.
—Pero fuiste tú quien disparó, no yo.
En el momento en que lo pronuncia, Batista sabe que está sentenciado. El dolor que le atraviesa es tan fuerte que la oscuridad se cierne sobre él, procurándole un respiro antes de que todo empeore. Porque lo hará. Jide va a acabar con él, y todo por un error.