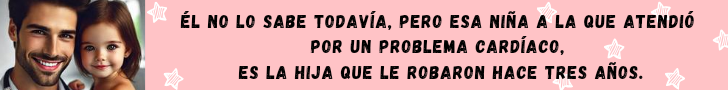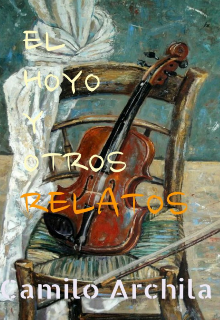El hoyo y otros relatos
Primera parte
Era un hombre tozudo, de maneras poco refinadas y una voz especialmente arrogante. Sus ojos, alertas e intranquilos, emanaban el voraz apetito de la tristeza; llenos estaban de ella, pero una película de necedad trataba de ocultar este sentimiento. Lo entrado en años del viejo daba cuenta de la existencia de esta capa, que él hubiera tejido desde que tuvo conocimiento de la pena que ocasionaba a todo aquel que descubría su debilidad. Arquímedes era su nombre. Alto y de piel morena, rostro alargado y nariz inusitadamente larga. El sol estival se reflejaba en la lozanía de su frente, atacada por la palidez propia de los pensamientos desvaídos: engendrados durante su soledad.
El viejo estaba sentado en una silla de guayacán, observando el lento tránsito de los azulejos; que se confundían con el cielo amplio y despejado de la temporada. Fue entonces cuando escuchó al perro ladrar.
- ¡Cállate! -gritó al animal, y como no remitieron los ladridos, le dio un fuerte pisotón al piso de tierra.
El golpe fue un sonido quedo, que más parecía un lamento del suelo como una orden inexorable. Así pasaron unos diez minutos de continua irritación para el dueño. En otras circunstancias, cualquiera se hubiera levantado y espantado al animal, sin embargo, no era este el caso de Arquímedes, que insistía en no ser molestado en el transcurso de sus horas de contemplación. A pesar, por supuesto, de que no había otra persona más que él viviendo en aquella casa. Unos arañazos y chillidos desesperados llenaron a Arquímedes de un misterio respetuoso, ya no reprendió al perro, sino que le escuchaba concentradamente. Sarnoso (como él le había nombrado) gemía con leve agitación, luego latía desesperado y se le oía retroceder y avanzar hacia lo que fuera que estuviese cerca de él. Unas veces los lloros del perro le habían provocado una extrañeza sobrehumana a Arquímedes, que, estremeciéndose, se inclinaba cerca de la tierra para percibir los sonidos y llamar a su mascota.
El ruido provenía de la primera habitación con la que uno se topaba al entrar a la casucha. Hecha de adobe mezclado con cañabrava; el material había resultado en extremo resistente al paso de los años. Tan viejo como Arquímedes, e incluso más longevo. Arquímedes recordaba que era en aquella estancia donde su padre, en sus últimos estertores, había confesado la ubicación de toda su fortuna.
Cada lloriqueo del perro le recordaba, sin que él llegara a explicárselo, la escena lamentable que había protagonizado la criada de su padre. Una anciana de inveterada edad, que había permanecido junto a su patrón casi toda su vida. En contraste, se alzaba una pétrea figura de mujer, diáfana como el rojo sol despuntador, llena de una frialdad característica de las personas inconmovibles.
En aquel momento Arquímedes tuvo la certeza de que, definitivamente, se había quedado solo. La frígida mujer parada al otro lado del lecho del enfermo no le dispensaba ningún cariño y más bien lo desdeñaba, a pesar de que era su hermano. Ahí, viendo a su padre, no traslucía compungides, aún cuando frente a ella el hombre que la había criado estaba a puertas de la muerte. Lo que dijo produjo a Arquímedes la sensación de hallarse en un sueño.
-Me voy a buscar la fortuna.
Desde ese momento, no la había visto otra vez.
Sarnoso gemía desapaciblemente, a Arquímedes, este sonido le parecía melancólico; quizá se debiera a la acometida sucesión de recuerdos sobre la penosa muerte de su padre. En todo caso, también le vino a la memoria su juventud. Para él, esta época había comenzado al descubrirse único heredero de la parcelita y casa paternal. La partida de su hermana le había significado la pérdida de, aproximadamente, la mitad del dinero que su padre guardaba en el baúl.
Aunque le costó sobremanera recuperarse de la depresión causada por la muerte de su padre, el joven Arquímedes fue recuperando poco a poco su carácter vehemente y decidido. Se debía esta impetuosidad a un deseo de triunfar, o para ser más precisos, al inherente propósito de ser como su padre. Se dijo que empezaría por ir a la Universidad, aunque ello significara gastarse casi, sino toda la riqueza heredada. Disertó sobre esta idea algunos meses, hasta que finalmente se decantó por estudiar, y como le había gustado tanto el oficio de su padre, decidió ser, igual que este, un doctor.
¡Cuánta tristeza le generaba ahora el recordar aquellos días! El mirar las líneas opalinas del cielo, como incisiones de la piel; era un extraño e irremediable tormento del que no podría escapar. El primer semestre pudo pagarlo con holgura en los bolsillos, el segundo, con mucha dificultad. Para el tercero, después de una larga meditación, decidió que esperaría. Así, la empresa de convertirse en doctor se le hacía complicada, por no decir imposible.
Consiguió trabajo como cortador de césped en casa de el dueño de un banco. El dinero que ganaba apenas si le alcanzaba para comer, por lo que el tiempo se le iba pasando sin que llegara a ahorrar un centavo.
-Venderé la casa y la parcela -se decía, pero de inmediato desechaba la idea como poco agradecida. Siempre el amor por su padre se imponía a cualquier pensamiento de desapego por aquella casa.
Pero en mitad de la noche lloraba desconsoladamente por la ruptura de sus esperanzas, renegaba de su destino y no se avenía a la cruel verdad, desvelada en medio del sueño, de que él jamás lograría ser doctor. Como método de consuelo, se jactaba frente a sus compañeros de trabajo, hombres de humilde procedencia y sin muchas pretensiones, de haber estudiado en la Universidad. Agregaba que algún día, con el dinero que ganaba, se pagaría los estudios.