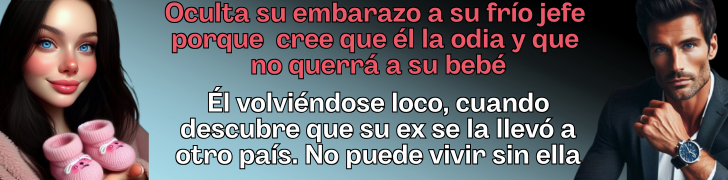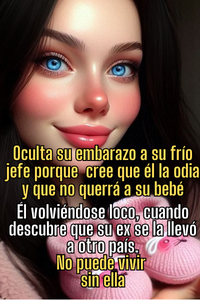El Legado de las Sombras
Capítulo 3: El Peso de la Maldición
El amanecer llegó a la mansión de Hollow Hill, pero su luz no trajo consuelo alguno. Parecía un amanecer apagado, desprovisto de calidez, como si el sol mismo se resistiera a iluminar aquel lugar maldito. Los Devereaux se despertaron en la sala de estar, tras una noche en vela y los ecos de los horrores que los habían acechado resonando aún en sus mentes. La casa seguía igual, pero algo en el aire había cambiado; ahora estaba cargado de una opresión silenciosa, como un aviso de que lo peor aún estaba por venir.
Emily insistió en que tenían que irse, pero John, teimosa y pragmático, sabía que no sería tan sencillo. No tenían adónde ir. Habían puesto todas sus esperanzas y recursos en aquella casa, y dejarla significaría aceptar que estaban atrapados no solo por los fantasmas, sino también por sus propias circunstancias. Pero había algo más: un sentimiento oscuro, profundo, que parecía crecer dentro de él con cada hora que pasaba. Era como si una parte de él ya no quisiera dejar la casa, como si lo llamara con una voz que no podía ignorar.
Mientras John y Emily discutían en la cocina, Sophie y Lucas exploraban el sótano en silencio, atraídos por una curiosidad morbosa que no podían controlar. Encontraron un baúl antiguo, cubierto de polvo y moho, que parecía haber sido olvidado durante décadas. Lucas lo abrió lentamente, y dentro descubrieron una serie de cuadernos y cartas escritas con una caligrafía antigua, cada página impregnada de un olor rancio y opresivo. Los papeles estaban llenos de símbolos extraños, dibujos grotescos y relatos incompletos de locura y desesperación.
—Mira esto… —dijo Lucas, hojeando uno de los cuadernos con dibujos de figuras oscuras y espirales infinitas. Sophie lo observó con temor, incapaz de apartar la mirada de aquellas imágenes. Sentía como si las figuras en el papel la observaran de vuelta, moviéndose levemente con cada parpadeo.
Entre los papeles encontraron una carta sin fecha, escrita en un tono de súplica:
"A quien encuentre esto, no cometa el mismo error. La casa está viva, y sus cimientos son más antiguos de lo que cualquiera puede imaginar. Hemos intentado exorcizarla, sellarla, pero siempre regresa. Se alimenta del miedo y del dolor. No hay escape, solo la locura. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. No dejes que tome tu alma."
Sophie soltó la carta, dejando que cayera al suelo, y retrocedió. Lucas, en cambio, parecía hipnotizado por las palabras, sus ojos oscuros reflejando algo inhumano por un momento. Sophie tiró de su brazo y lo obligó a seguirla fuera del sótano, sintiendo que, con cada segundo que pasaban allí, la casa absorbía un poco más de ellos.
Mientras tanto, John decidió contactar con un experto en lo paranormal, alguien que pudiera ofrecer una explicación o, al menos, una solución a los sucesos. A regañadientes, Emily aceptó; cualquier cosa era mejor que seguir viviendo en ese constante estado de terror.
Esa tarde, llegó el Dr. William Hargrove, un hombre mayor con el rostro marcado por arrugas profundas y unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. Vestía de negro, como si estuviera de luto perpetuo, y portaba una vieja maleta de cuero desgastado de la que emanaba un tenue olor a incienso y hierbas.
Hargrove recorrió la mansión en silencio, tocando las paredes con sus manos enguantadas y murmurando oraciones en voz baja. John y Emily lo siguieron de cerca, mientras los niños observaban desde una distancia prudente, demasiado asustados para acercarse más. Al llegar al salón, Hargrove se detuvo frente al gran espejo roto y su expresión se ensombreció.
—Hay un peso en esta casa, algo que ha estado aquí por generaciones —dijo finalmente, con una voz rasposa y lenta—. No es solo una maldición, sino una herencia de sufrimiento. Cada alma que ha pasado por aquí ha dejado una parte de sí, atrapada en un ciclo de dolor.
Emily lo miró, desesperada.
—¿Qué podemos hacer? No podemos seguir viviendo así.
Hargrove sacó de su maleta un conjunto de herramientas extrañas: velas negras, piedras con runas talladas y un pequeño cuenco de metal que llenó con sal gruesa. Encendió las velas y comenzó a dibujar símbolos en el suelo con la sal, formando un círculo protector.
—La casa está hambrienta. Está vinculada a los Devereaux, a su linaje. Cada generación ha sido parte de esto, y ustedes no son la excepción. Pero si podemos sellar la conexión, tal vez podamos ganar tiempo —explicó mientras continuaba su ritual.
El ambiente en la habitación cambió, volviéndose más denso. Las velas parpadearon y las sombras parecieron retroceder, como si algo invisible se contorsionara dentro de las paredes. De repente, un golpe seco resonó en la mansión, sacudiendo los cimientos. Las ventanas vibraron, y un chillido agudo, como el de un animal herido, llenó el aire.
Hargrove se tambaleó, y las velas se apagaron de golpe.
—No es suficiente —dijo, con la voz quebrada—. La casa no quiere dejarlos ir. Necesita su sangre, su miedo. Si no se van pronto, tomará lo que busca de ustedes, uno por uno.
John se negó a aceptar lo que Hargrove decía. No podía rendirse tan fácilmente; necesitaban otra solución, algo que pudieran hacer para luchar contra la oscuridad que los rodeaba. Pero, en su interior, sentía cómo la casa apretaba su lazo sobre él, susurrando promesas en los rincones de su mente, alimentándose de su creciente desesperación.
Esa noche, mientras la familia intentaba descansar en vano, la casa se estremeció. Desde el ático hasta el sótano, se oyeron crujidos y golpes, como si los cimientos mismos protestaran. Y entonces, como un presagio de lo que estaba por venir, se oyó una risa gutural, baja y burlona, resonando por los pasillos vacíos.
Sophie, incapaz de dormir, observó desde su ventana. Afuera, bajo la luz pálida de la luna, juró ver figuras que se movían entre los árboles. Sombras largas y deformes que se deslizaban lentamente hacia la mansión, como atraídas por un imán invisible.