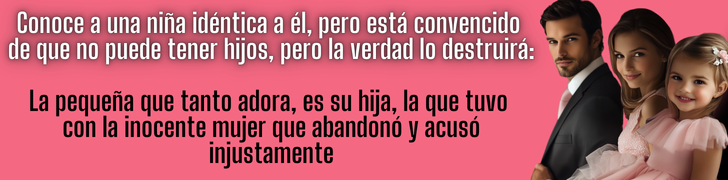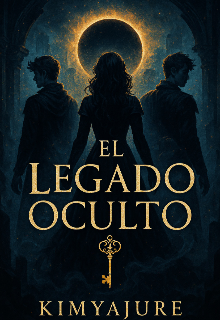El legado Oculto
Capitulo 3 (parte 2)- El Vínculo Invisible
—Es solo el cansancio, Elena —me digo en voz baja, intentando convencerme. Pero ni yo misma me lo creo.
Me giro despacio. El corazón me late fuerte, justo en las sienes. El comedor está vacío, igual que siempre, pero hay algo raro en el aire, una tensión que no logro ignorar.
—Muy bien... —susurro para mí, forzando una sonrisa que se desvanece antes de formarse del todo.
Justo cuando estoy a punto de dar un paso hacia la mesa, el manzano del jardín emite un crujido seco. Un sonido abrupto, como si una rama se hubiera movido por algo más que el viento. Me acerco a la ventana, entrecerrando los ojos, escudriñando entre la niebla que empieza a condensarse sobre el césped. Y ahí está: una ardilla en una de las ramas más bajas, inmóvil, mirándome con esos ojos fijos y oscuros.
—¿Tú también estás en esto? —murmuro, alzando la mano, como si pudiera espantarla.
Pero no se mueve. Solo me observa. Como si esperara.
Un escalofrío me recorre la columna. Apreté la mandíbula, me alejé del vidrio y dejé el vaso en la encimera sin terminarlo. Subo las escaleras rápido, como si mis pies entendieran antes que mi mente que necesito dejar esa sensación atrás. Pero ni al llegar a mi cuarto la inquietud desaparece.
Cierro la puerta. Me recargo en ella. Un suspiro se me escapa, aunque no me alivia. Siento la presión en el pecho como si estuviera conteniendo algo que no puedo nombrar.
Me dejo caer en la orilla de la cama. Me froto los ojos, agotada. La luz tenue que entra por la ventana alarga las sombras por el suelo, moviéndose suavemente con la brisa que agita las cortinas. Me levanto y camino hasta el espejo, casi por costumbre. Pero esta vez, me detengo más de lo habitual frente al reflejo. Mis ojos lucen apagados y mi piel está tensa. Casi no me reconozco.
Me acerco a la ventana y apoyo las manos en el marco. El jardín sigue cubierto de niebla, las flores apenas se distinguen. Todo parece quieto.
Y entonces... Lo veo.
Una silueta. Lejana. Difusa. Caminando despacio.
Me tenso.
Contengo el aire.
Al principio, dudo de mis ojos. Parpadeo. Me inclino un poco más, sin pensarlo. El cuerpo de esa figura se define con cada paso. Lento. Imperturbable. Como si supiera que no hay necesidad de apurarse.
Mi respiración se corta. Mis manos se aferran al borde de la ventana, clavando las uñas en la madera.
El corazón me golpea con fuerza.
Quiero moverme. Gritar. Hacer algo. Pero no lo hago.
Solo lo observo.
Y la niebla—que hasta hace unos segundos lo escondía casi por completo—se despeja justo lo suficiente. Como si le diera permiso al mundo de verlo.
El cabello blanco destaca incluso en la penumbra. Mi estómago se contrae y un escalofrío me recorre la espalda.
No puede ser. Es él. El chico del pasillo.
El que apareció como un susurro en medio de la escuela.
Está ahí.
Caminando por mi jardín.
Mi mente se vacía. Las palabras se evaporan. No sé qué hacer. No sé por qué está aquí.
Y entonces se detiene. Justo bajo el manzano.
El contraste entre su silueta y la oscuridad que lo envuelve lo hace parecer parte del paisaje, pero al mismo tiempo... ajeno a él.
Lo observo fijamente. Él baja la vista hacia su mano. Algo pequeño reluce brevemente bajo la luz tenue.
Un objeto. Brilla apenas.
Lo sostiene con cuidado, como si fuera importante. Luego se agacha, lo deja en la base del árbol y se incorpora con la misma calma.
Y en ese instante...
Levanta la mirada.
Directo hacia mi ventana.
Directo hacia mí.
Retrocedo. Tropezando con la pared, con el aire, con el miedo.
Mi respiración se acelera. Siento el pecho comprimido, como si el aire se negara a entrar.
—No puede verme. No puede verme... —murmuro, casi sin voz.
Pero algo me dice que sí.
Que lo ha hecho todo sabiendo que yo estaba mirando.
Me deslizo hacia abajo, con la espalda contra la pared. Los ojos abiertos, clavados en la cortina que ahora me oculta.
Y entonces, lo escucho.
—Elena.
Mi nombre. Un susurro que no viene del jardín ni de ningún lugar concreto.
Sino desde aquí. Desde dentro.
Como si hubiera nacido justo al lado de mi oído.
Como si él estuviera... en la habitación.
Abro los ojos de golpe.
No hay nadie.
El corazón me late con tanta fuerza que me cuesta distinguir si es el mío o si alguien más lo está marcando por mí. Las manos me tiemblan.
Trago saliva. Me obligo a respirar hondo.
Me acerco a la ventana, lentamente. Con la cautela de quien está por mirar algo que no quiere ver, pero que no puede ignorar.
Corro apenas la cortina.
Él sigue allí.
Quieto.
Mirando.
Mirándome a mí.
Mi cuerpo se queda inmóvil, como si de pronto hubiera olvidado cómo reaccionar. Mi mente me grita que cierre las cortinas, que corra, que me esconda... pero es como si mi voluntad estuviera atrapada entre sus ojos y los míos, suspendida en ese instante en el que todo lo demás desaparece.
El latido en mis oídos es tan fuerte que casi opaca el silencio de la casa.
Una parte de mí quiere moverse, quiere gritar, hacer cualquier cosa para cortar esta tensión absurda que me atraviesa, pero no puedo. Solo lo miro. Y él... él sigue ahí, sin moverse un centímetro, con la misma quietud inquietante de alguien que no teme ser descubierto.
No sé cuánto tiempo pasa. ¿Unos segundos? ¿Minutos? La noción de tiempo se ha desdibujado. Pero cuando recupero la capacidad de moverme, mis piernas ya están en marcha. Bajo las escaleras como en trance, sin pensarlo. Como si una fuerza me arrastrara hacia él.
Cada paso resuena hueco contra la madera. Cada latido parece más fuerte que el anterior.
Cuando abro la puerta, una ráfaga de aire helado me golpea de frente. Me estremezco. El jardín está cubierto por una neblina ligera que se mueve con pereza, como si también supiera que algo está a punto de pasar. Camino despacio, sintiendo cómo el frío se cuela por el cuello de mi chaqueta, y aun así... no me detengo.
Editado: 15.05.2025