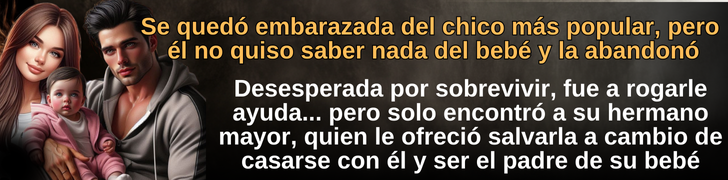El libro de la biblioteca.
Entre papel y tinta.
Jamás he entendido del todo a las personas. Todos parecen saber exactamente cómo encajar, cómo hablar, cómo reír en el momento justo. Yo no. Yo solo observo.
Soy esa figura invisible en las esquinas, la que siempre lleva un libro bajo el brazo, aunque ya lo haya leído tres veces. Supongo que eso es lo raro de mí. Eso… y que la única persona con la que hablo a diario es la señora de la biblioteca.
Durante los recesos, me siento en el mismo banco de siempre y miro. Veo a los demás rodeados de risas, compartiendo secretos, contando chismes como si el mundo les perteneciera. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta… los envidio.
No por su ropa ni por su popularidad. Los envidio por no sentirse solos. Por tener a alguien.
Yo solo deseo eso: una voz que no me juzgue, una mirada que no huya, una presencia que me entienda sin necesidad de palabras.
El timbre suena, arrastrándome de regreso a la rutina. Cierro el libro que tengo entre las manos —uno que conozco tan bien que ya podría recitarlo— y me levanto con un suspiro.
Mientras camino por el pasillo, reviso mi celular para ver la siguiente clase. Deportes. Genial.
Mi justificativo médico me libra de participar, así que tengo una hora libre. Una bendición disfrazada.
—¿Qué puedo hacer ahora…? —murmuro mientras cruzo el patio.
El viento me acaricia el rostro. Camino sin rumbo, aunque en el fondo ya sé a dónde voy: el único lugar donde siento que pertenezco.
Entonces suena el teléfono.
—Hola.
—Hola, cariño. ¿Cómo has estado?
La voz de mi madre suena débil, como si hablara desde otra vida. Trago saliva antes de responder.
—Bien, ma. ¿Y tú? ¿Te han dicho algo los doctores?
—No, aún no… Solo espero estar bien algún día.
—¿Cuánto tiempo crees que estarás hospitalizada?
—No lo sé, cariño. Mi asma… no está muy bien que digamos.
Aprieto los dientes. El nudo en la garganta arde, pero no dejo que suba. Me quedo en silencio.
—Ya debo irme —digo al fin.
—Claro, cariño… cuídate, ¿sí?
Cuelgo sin decir adiós.
Odio estas llamadas. Odio esta impotencia.
Siempre bromeábamos con que ambas teníamos “problemas para respirar”. Pero lo de ella… es otra historia. Algo que podría quitármela para siempre.
Me detengo frente a la biblioteca. El cartel de madera vieja cruje con el viento.
El mundo allá fuera sigue girando, pero aquí dentro, entre papeles y tinta, todo parece suspenderse.
Cuando entré a la biblioteca, el aire cambió.
Era como si el mundo dejara de hablar por unos segundos y me permitiera respirar de verdad. El murmullo lejano de voces en los pasillos se desvanecía, sustituido por el sonido de hojas pasadas con cuidado, el crujido de una escalera de madera, el leve roce de los zapatos sobre el piso de piedra pulida. Ahí dentro, el tiempo no corría: flotaba.
La señora Inés, con su moño apretado y sus gafas bajas, estaba junto al escritorio principal, revisando un registro y colocando algunos libros en orden. Siempre olía a papel antiguo y menta, y su sola presencia me daba una extraña sensación de hogar.
—Hola, señora Inés —saludé, con una voz suave que parecía pertenecer más a ese lugar que a mí.
Ella levantó la mirada y sonrió. Su sonrisa no era de esas que uno da por cortesía. Era cálida, auténtica. Me hacía sentir visible.
—Hola, cariño. ¿Qué haces aquí tan temprano?
—Tengo clase de deportes —respondí con una mueca—, pero ya sabe… yo no hago. Vine aquí.
—Claro, claro. La biblioteca… —dijo, dejando un libro sobre la mesa con un suspiro—. Para algunas personas, este es un lugar seguro. Un pequeño refugio.
Le sonreí apenas, como quien agradece en silencio una verdad dicha en voz alta. Luego caminé hacia la zona de lectura, donde había unos sillones desgastados pero cómodos. Dejé mi mochila en uno de ellos y me tomé un momento para observar el lugar.
La biblioteca tenía alma. Las paredes, cubiertas de estanterías hasta el techo, parecían respirar entre susurros de palabras no dichas. Había ventanales altos que dejaban entrar una luz suave, dorada, perfecta para perderse entre líneas y letras.
Caminé entre los pasillos de siempre. Ya me conocía de memoria el orden de los libros, sus posiciones, los nombres gastados en los lomos. Había leído todo lo que me gustaba. Incluso me aventuré en géneros que nunca me llamaron la atención, pero que exploré por puro aburrimiento… o por soledad.
No es que estudiar me apasionara. No lo hacía porque fuera una “nerd” o porque me obsesionara sacar buenas notas. Lo hacía porque cuando estás sola, el tiempo te sobra. Así que llenaba las horas con tareas, resúmenes, lecturas. Me adelantaba a todo. Mientras otros recién se preparaban para los exámenes, yo ya me sabía la materia desde hacía semanas. Nadie me lo pedía. Nadie lo celebraba. Solo lo hacía porque era eso… o pensar en cosas que no quería pensar.
—¿Sabes, cariño? —la voz de la señora Inés me sacó de mis pensamientos—. Si buscas algo nuevo, en el último estante hay un libro viejo. No recuerdo la última vez que alguien lo tocó. Tal vez ese no lo has leído aún.
Asentí sin decir nada y me dirigí hacia el rincón más apartado de la biblioteca: el último estante, donde viven los libros olvidados.
Ese sector siempre me pareció distinto. No había tanta luz, y el aire olía más a polvo que a tinta. Eran libros antiguos, la mayoría con portadas rasgadas, nombres que ya nadie recordaba y páginas que crujían como hojas secas al tacto. Muchos estudiantes ni siquiera sabían que esa parte existía. Para ellos, la biblioteca era solo un lugar para conectarse al WiFi, para coquetear entre estanterías o para fingir que estudiaban mientras veían videos en sus celulares.
Odiaba eso. Odiaba cómo profanaban el silencio, cómo se reían entre los pasillos sagrados. Yo no venía a fingir. Yo venía a desaparecer.
Pasé los dedos por los lomos de los libros como si buscara algo que no sabía nombrar. Y entonces, lo vi.
#4959 en Novela romántica
#1424 en Chick lit
#552 en Thriller
#239 en Misterio
novelaromantica, novela juvenil romance y misterio, escenas +18
Editado: 23.05.2025