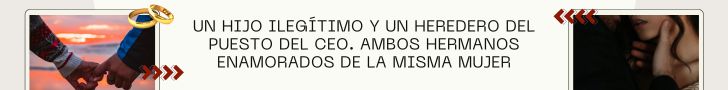El Mototaxi
Capítulo 1. El Amanecer.
Amanecía un día frio. No cabía duda que Diciembre se acercaba. Pechi ya estaba despierto desde las dos de la mañana cuando escuchó a un par de hombres hablando justo afuera de la improvisada ventana que le había hecho al único cuarto de la casa donde vivía con su hermana y su mamá.
Se levantó de la hamaca y escuchó en medio de la penumbra el sonido sordo de la respiración de su madre y el zumbido silencioso de la respiración de su hermana. Caminó en puntillas hasta la otra habitación de la casa que era una mezcla confusa entre sala, comedor y cocina. El baño quedaba afuera, en el patio.
Luego de correr el cerrojo con suavidad y salir al patio iluminado por el tenue resplandor del amanecer, el muchacho se acercó a la alberca donde almacenaba el agua. Estaba a la mitad. Seguramente el agua vendría por la noche o quizás al día siguiente, el martes, por la mañana, aunque en realidad nunca se sabía a ciencia cierta qué día iba a llegar.
A principios de aquel año, en el barrio se habían acostumbrado a recibir el agua tres veces por semana, día por medio, pero un día, a mediados de Marzo el agua sencillamente no salió del tubo. Al inicio todos creían que era cuestión de horas para que el agua llegara. Luego pasaron los días y las semana, y los habitantes del barrio Puerto Arturo de Sincelejo tuvieron que volverse creativos para tener al menos con que bañarse y lavar la montaña de platos y ropa que crecía a pasos agigantados todos los días. Por lo general encargaban carretillas que traían el agua de los pozos de las fincas cercanas, agua destinada para el ganado y que los carretilleros traían metida en los galones de aceite de cocina que le compraban a los tenderos luego de que estos vendieran el producto al menudeo a los habitantes del barrio.
Pechi tenía que levantarse en esa época una hora más temprano que de costumbre, a las cuatro de la mañana, para salir en la moto que alquilaba a diario hasta la finca de los Martelo, donde se surtía de la pequeña represa que calmaba la sed de las sedientas vacas que pastaban en los alrededores durante el día.
La gente del barrio trató por todos los medios de que les volvieran a poner el agua. Fue imposible. De nada sirvieron las cartas, los derechos de petición, las llamadas al alcalde, al gerente de la empresa de agua, ni el reportaje de Gustavo Rendón que salió por el canal 11 una tarde, justo antes del noticiero de las siete.
Un día, cuando ya todos en el barrio se habían acostumbrado a la situación, empezaron los ruidos en la tubería. Primero era el ruido sordo del aire corriendo, muchos ni siquiera se levantaron al escucharlos, pensaban con justa razón que no valía la pena perder cinco minutos de sueño por estar esperando que el agua saliera del tubo, que a esas alturas era menos probable que cualquiera de ellos se ganara los tres mil millones del acumulado de la lotería nacional.
Pero justo cuando a uno de los niños se le dio por mirar por el tubo a ver de donde diablos era que salían esos ruidos, una potente ráfaga de agua salió disparada, dándole el susto de su vida al muchacho, al que no le quedó más remedio que salir llorando a buscar a su mamá. Era 16 de Julio, cuatro meses habían pasado para que finalmente pudiera volver el agua del acueducto a Puerto Arturo.
Pechi pensaba en aquellos tiempos con cierta amargura y nostalgia. Al menos en aquel tiempo podía escuchar el ruido del amanecer. Escuchar los pájaros mientras viajaba a la represa, sentir con sus pies descalzos la sensación templada del agua al amanecer y ver el cielo teñido de los vivos colores que siempre le gustaron de niño.
En eso estaba pensando cuando terminó de bañarse. Entró con cuidado a la casa.
-Buenos días- dijo Salma, su mamá.
-Buenos días, mami ¿Por qué no se quedó dormida? Anoche no se ni a qué hora se acostó.
-Temprano mijo, temprano- anotó ella- fue que llegaste muy cansado.
-Anoche le quedé debiendo diez barras al Migue- dijo Pechi mientras se ponía el desteñido pantalón vaquero y la camisa negra que utilizaba por regla todos los lunes para salir a trabajar.
-¿Y qué te dijo?
-Nada, que se los llevara hoy antes de mediodía- dijo el muchacho mientras se ponía el buzo de mangas largas y los guantes improvisados que lo protegerían todo el día del inclemente sol tropical que se alzaba desde el amanecer sobre Sincelejo.
Pechi se tomó un momento para mirarse en el único lujo que se permitía en aquella casa de piso burdo y sin repellar: un espejo. Pechi lo había encontrado en una casa abandonada mientras buscaba un lugar para descargar su lujuria con una de las vecinas a las que hacía tiempos le venía cayendo y que aquella noche por fin le había dado el permiso para hacer con ella lo que él quisiera. Ya Pechi se había soltado la correa cuando vio el espejo.
Si hubiese visto una montaña de billetes, no se hubiese frenado en seco, como lo hizo en ese momento. Era justo lo que estaba esperando.
A Pechi le gustaba verse bien. Dios lo había premiado con unos ojos azul claro y una sonrisa que lo hacían irresistible para cualquier mujer, sin embargo toda esa maravilla quedaba en entredicho cuando el muchacho abría la boca para hablar. Pechi siempre era pedante y vulgar y aunque quizás a alguna mujer eso le pareció interesante en algún momento, la mayoría simplemente se aburría del estilo egoísta y pretencioso del que hacía gala; pero a pesar de eso, siempre se le veía acompañado.