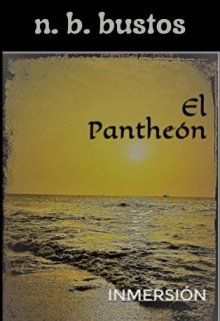El Pantheón: Inmersión
Capítulo 2: Historias de la Hélade
Historias de la Hélade
1
La guerra es uno de los conceptos más antiguos que el hombre ha definido. El diálogo y la conciliación no siempre han sido una opción. La historia ha mejorado de alguna manera la voluntad de los seres humanos por evitar el aniquilamiento de su propia especie; pero la evolución ha sido tan lenta, que todavía hoy se plantea la premisa de que algunos conflictos no remiten mejor solución que la violencia.
En nuestra época, el arte de la guerra y la supervivencia del más apto eran nuestro pan de cada día, y fue allí cuando tuvo lugar el nacimiento de una joven guerrera extranjera que jugaría un rol clave en la historia de mi patria.
En una bélica tribu de origen ilirio, proveniente del mismísimo corazón de los Balcanes, se esperaba el nacimiento del heredero del líder. El hombre ya había sido padre de cuatro hijas, de las cuales las dos mayores no habían superado los dos años de nacidas. Como muchos otros niños, las débiles criaturas no habían podido soportar el crudo invierno de las frías montañas.
El líder se encontraba descorazonado porque aún no tenía heredero alguno que continuara con su estirpe de gloriosos guerreros, por lo que la noticia del nuevo nacimiento le devolvía una luz de esperanza a su apesadumbrada alma. Sin embargo, esa maldita noche, una sentencia de perdición caería sobre su linaje. Fue a una niña a quien dio a luz su mujer, una niña fuerte, pero solo una niña.
El líder, enloquecido porque los dioses lo despreciaban a él y a su sangre, haciendo caso omiso a la naturaleza de las dos más pequeñas, las entrenó junto con el resto de los varones de la tribu, con la retorcida esperanza de que los dioses se apiadaran de él y transmutaran su género. Las rapó como se hacía con los pequeños aprendices y les enseñó el arte de la guerra y el manejo de la espada.
Su predilección por la mayor, que por aquella que lo había decepcionado, era abiertamente evidente. Y a pesar de otorgarle todo lo necesario para asegurar su supervivencia, la aborrecía por su mala fortuna, porque la pequeña era la evidencia viviente de su fracaso.
Cuando las jóvenes comenzaron a mostrar indicios de su femineidad, el irracional líder abandonó la tribu para embarcarse en una campaña absurda en la que perdió tres años. Regresó entonces a sus tierras, sin gloria alguna, y encontró a su tribu diezmada por el hambre y las enfermedades. La vida de su compañera, junto a la de su hija mayor, se había extinguido, y la desgracia asediaba a su tribu, maldita por la falta de un líder competente.
Ya completamente fuera de sus cabales, ordenó a las hijas que le quedaban a enfrentarse en un duelo a muerte. La que sobreviviera elegiría esposo entre los mejores guerreros y se convertiría en líder absoluta e indiscutible de la tribu.
No podría decirte con seguridad si las hermanas se amaban o no. Sé que su padre se había encargado de enfrentarlas desde el principio de sus días, pero no se deseaban la muerte, o por lo menos una de ellas no lo hacía, ya que la otra era la única familia que conocía. Aun así, a fuerza de obediencia, combatieron durante dos días en las frías montañas.
Lucharon cuerpo a cuerpo, con espada, con lanza y escudo, pero eran tan semejantes, hasta en su manera de combatir, que la pelea hubiera continuado indefinidamente si no fuera por aquello que las diferenciaba, aquello de lo que el líder no tenía idea, quien con toda su alma, y sin ocultarlo, favorecía a la mayor. Su odio le había impedido ver y reconocer los dones que su hija menor escondía, habilidades que solo los dioses podrían haberle otorgado.
Durante la tercera noche, las fuerzas comenzaron a traicionarlas, y el hambre y la sed habían menguado las posibilidades de vencer de ambas. La mayor, presa de un agotamiento insoportable, tomó finalmente la decisión de acabar con su hermana más por cansancio que por odio.
Esa noche se encontraron cara a cara y por primera vez la menor se atrevió a mirar a los ojos de su hermana, y allí vio lo que no esperaba; sus intenciones de asesinarla. No había querido usar los poderes que la aventajaban, porque continuaba albergando en su corazón la esperanza de que la mayor aceptara llegar a un acuerdo sin que la sangre compartida se derramara. Pero en cuanto advirtió su equivocación, resolvió que la única manera de terminar con su contienda era definitivamente la muerte de alguna o de ambas. Enfurecida por la traición, tomó el espíritu de su hermana y, con la misma espada que su propio padre le había enseñado a empuñar, la atravesó, acabando así con su vida.
El líder esperaba el regreso de su hija mayor con ansias, pero fue la menor quien se presentó ante él, sucia, herida y agotada. La niña tiró la espada al suelo a sus pies y la hoja ensangrentada entregó al líder la desgarradora noticia que no esperaba recibir. Enceguecido por las lágrimas, pero sin permitirse desmoronarse por su pérdida, ordenó a su hija menor—: Ahora podrás elegir compañero entre mis hombres. Habla, futura líder, ¿a quién eliges?
La joven, sumida en la ira, el dolor y el resentimiento, respondió con furia—: Señor, absoluto e indiscutible de nuestra tribu y de las tierras que esta ocupa. Acabo de apagar la vida de la última hermana que me quedaba. Mi gloriosa hazaña será reconocida. Sí, y cuánto lo será. Pero no por ti, no por tu gente.
Dirigió su mirada a los miembros de la tribu, que la observaban atónitos por su audacia, y les aseguró—: ¡Por mi pecado juro que nunca... nunca tomaré hombre alguno en lo que dure mi aliento de vida!