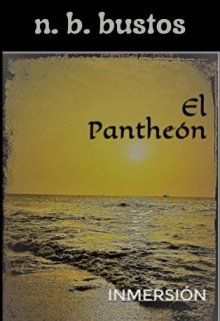El Pantheón: Inmersión
Capítulo 9: La fortaleza de Hefestos
1
Amíntor guio a los miembros del Pantheón por un camino angosto y sinuoso entre las montañas. La brisa era cada vez más fría, y ya les había empezado a congelar hasta los párpados. Simón, que por primera vez pisaba la tierra sagrada de sus antepasados, se sintió sobrecogido por la inmensidad de la montaña. Tan cerca del cielo como jamás había imaginado estar, caminó durante poco más de cuatro horas en silencio, siguiendo el lento paso del monje.
Amíntor había recibido el honorable título de “Centinela de Ákra” hacía ya más de noventa años de la mano de su maestro. Nadie sabía con seguridad como había llegado a serlo; solo se sabía que había heredado de su antecesor el recelo por los extraños y, en consecuencia, había ignorado de manera desconsiderada a los desconocidos. La actitud del monje había pasado desapercibida para la mayoría o, por lo menos, los demás habían decidido ignorarla, pero para Simón, y esa característica tan suya del miedo al rechazo, había sido insultante.
En su interior se debatió, haciendo caso omiso al hecho de que Julliet y Themis también habían sido desairadas por el monje, sobre las razones que lo habían llevado a ignorarlo. Que por extranjero, que por latino, que por desconocido, que por inesperado, que porque no pudo reaccionar al ataque de las figuras negras, que porque no llevaba su espada, que porque odiaba estar en silencio, que porque no le gustaba la lechuga y que porque vaya uno a saber que otras tantas cosas más. Su mente iba a miles de metros por segundo, y el barullo en su cabeza se tornó insoportable. Por lo que no pudo prestar atención al hermoso paisaje que lo rodeaba ni a la increíble vista del mar Egeo. Todo la majestuosidad del Monte Athos quedó en segundo plano por causa de su paranoia. Deseó poder leer la mente de sus compañeros de viaje con el fin único de no sentirse tan ridículo como se sentía, esperando que el resto pensara en cosas tan o más ridículas, pero no tenía la habilidad de Alexandria y, gracias a la providencia, porque eso solo habría potenciado su paranoia.
Amíntor vivía solo en el monte, en una pequeña construcción en el interior de la montaña. Solo el pequeño camino, trazado antaño por los centinelas del Ákra, separaba la ermita del barranco. Las piedras de la fachada habían sido colocadas unas sobre otras por las manos habilidosas de Giorgios, mentor de Amíntor. La pared se semejaba a un rompecabezas donde cada pieza encajaba perfectamente con las que la rodeaban, tan perfectamente que, a pesar de sus años, la pared se mantenía inamovible, protegiendo la caverna en su interior. Las aberturas cuidadosamente enmarcadas con la piedra habían sido selladas con madera de pino que todavía desprendía olor a resina. En ese lugar, Amíntor no solo protegía la Thýra, sino también algo que nadie debía profanar; la entrada a la fortaleza de Hefestos, el Froúrio.
El monje los invitó a ingresar. Si bien la puerta era solo un hueco en la montaña, el interior de la guarida era algo completamente diferente. Dentro se encontraron con una pequeñísima habitación, con pisos y techo de madera y paredes de piedra decoradas con figuras piadosas, seguramente talladas por el monje. Solo el crepitar del fuego encendido en la chimenea se escuchaba dentro. El olor a piedra fría y a humedad caló hondo en el espíritu de Simón; no era un lugar confortable. No podía imaginar un destino más desolador. ¿Cuánto sacrificio para proteger algo que el mundo había olvidado que existía? Había un olor muy particular dentro de la habitación, picante como el azufre. Todo en el interior de la casa del pobre viejo se encontraba impregnado con ese tenue pero embriagador aroma que parecía provenir del mismísimo corazón de la montaña.
Amíntor les indicó que se sentaran a la mesa, y sus compañeros se acomodaron para comer sus viandas con la finalidad de recuperar energías. Luego, se volvió al fogón para atizar el fuego. ¿A dónde va el humo?, se preguntó Simón confundido. Cuando el monje terminó su tarea, se sentó en el tronco que estaba junto a él y lo observó con curiosidad masticar una porción de tarta de verduras que ya estaba demasiado fría para su gusto. Se volteó hacia Amíntor conteniendo la respiración. El hombre no había cambiado su expresión; la barba gris asomándose por su piel estaba igual de quieta, expectante, como si esperara que él dijera algo. Alexandria, que no le quitaba la vista de encima al monje, sonreía con cierta picardía.
—Él es Simón, Amíntor —lo presentó finalmente.
—Por supuesto —respondió el monje, frunciendo los labios y sin sacarle los ojos de encima—. El sanador.
Él esbozó una sonrisa, pero la perdió en cuanto el hombre se levantó—. Imagino que os gustaría un té de hiervas, ¿verdad? —dijo Amíntor entre pregunta y afirmación. Simón llevó sus ojos hasta Alexandria que todavía sonreía. Ella respondió levantando ambas cejas, luego volvió su mirada al monje—. Sí —respondió—. Para serle sincero, un té me gustaría mucho.
—Lo bebéis sin azúcar, ¿verdad? —volvió a adivinar Amíntor.
Simón frunció el ceño. Había estado pensando hacía unos segundos en lo mucho que le gustaría acompañar la tarta con un té caliente sin azúcar. Tenía la costumbre poco común de acompañar sus comidas con un té caliente, pero como en la casa de los Hatzidis la cocina era territorio de Jeroni y Katya, había decidido dejar a un lado sus costumbres más íntimas para cuando hubiera mayor confianza con la gente con la que ahora vivía.
—Sí, Señor —contestó el cordobés—. Sería un placer poder tomar un té sin azúcar en este momento —confesó, atento a las próximas palabras y acciones del viejo.