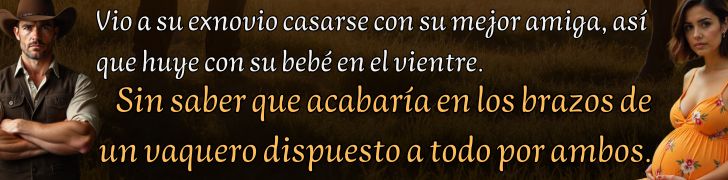El perfil
Capítulo 4
Me quedo paralizado. Un rayo parte el cielo y luego se estremece la tierra con tal fuerza que puedo sentirlo en mi pecho. La mujer, delante de mí, tiembla, se abraza a sí misma y, dándome la espalda, parece sollozar.
«Empújala», repite la voz en mi cabeza.
Y lo hace con el mismo entusiasmo con que me ha dado los buenos días esta mañana. Con esa seguridad de hombre del tiempo. Con la de aquel que sabe a qué cámara debe mirar.
Avanzo otro paso indeciso, con la ropa pegada contra los muslos. La ventisca arremolinada que sube del acantilado hace que las gotas de lluvia me golpeen la cara y entrecierro los ojos para evitar los aguijones helados.
Está bien, es un juego. Un desafío. Todo es mentira. Una mentira perfectamente orquestada para generar un efecto muy real. Pero una mentira, al fin y al cabo. Otra oportunidad para conseguir una medalla. Así que avanzo la distancia que me separa de la mujer, sintiendo las rocas afiladas y mojadas bajo los pies descalzos y entumecidos por el frío. La empujaré y me darán otra medalla. Eso es todo. Un juego. Cuando me encuentro a un metro de ella, me preparo para el envite, temiendo caer tras ella si doy un traspié.
Entonces, ella se gira y me mira desde la profundidad de sus propios acantilados turquesa.
—¿Ben? —dice con alivio.
Tartamudeo algo, pero mis palabras son devoradas por un trueno. Me mira de una forma que puedo sentirme en ella. Percibir aquello que conoce de mí y notarlo cerca, al alcance de mi mano si me atreviera a tocarla.
—¿Qué haces? —me pregunta.
Y su mirada cambia, sus ojos enrojecidos se cierran, sus cejas se rinden y su cuerpo se aparta de mí.
—Yo... no... —consigo vocalizar.
«Empújala».
—¿No te acuerdas de mí, verdad? —dice la mujer, apartándose el pelo mojado de la cara.
Sé que está llorando. Pese a la lluvia y el fin de los tiempos a nuestro alrededor. Pese a la distancia y la confusión.
«Empújala».
—¿Quién eres? —pregunto con tristeza, deseando con todas mis fuerzas reconocerla.
Ella sonríe, pero no es una sonrisa de felicidad, sino una de lástima. ¿Siente lástima por mí? ¿Comprende lo que estoy pasando? Algo en su tristeza me transmite un silencioso perdón. Me está perdonando y yo no quiero eso. Yo quiero saber. ¿Qué he hecho? ¿Qué te he hecho? Dímelo, ¡grítamelo!
Las nubes desatan su furia y la lanza eléctrica que golpea el pecho de la mujer y la atraviesa, parte la roca y la arroja al vacío. Yo grito, pero el mundo grita conmigo y lo hace más fuerte. Ella cae al mar y yo caigo de rodillas. Y la lluvia cae para siempre. Y el agua me lleva.
«Desafío completado».
Me quito el casco. Estoy de rodillas y estoy furioso.
—¿¡Qué mierda ha sido eso!?
En la pantalla más cercana, el programa me entrega una medalla: «Cobardica honorable».
—¿Qué acaba de pasar? —insisto, poniéndome de pie—. ¿¡Quién era ella!?
—«Una reproducción virtual, Ben».
Mi respiración está acelerada. Ando en círculos, soltando bufidos.
—Yo la conozco.
—«No Ben, no la conoces. Porque no es real».
—¿Y tú si lo eres? —le escupo.
—«Relájate».
¿Desde cuándo me habla de esta manera el programa? Frunzo el ceño. Hasta el momento, parecía casi automatizado. ¿Desde cuándo discute conmigo de este modo?
—¿Quién eres? —grito al techo—. ¿Qué es Edén?
—«Cálmate».
Busco la hora en la pantalla y salgo de la sala de potencial hecho una furia.
—«Ben, ¿qué haces?» —me pregunta.
Lo ignoro y me dirijo a mi habitación. Por el camino encuentro a Turing, que trata de calmarme ofreciéndome abrazos y gatos, pero estoy demasiado enfadado para hablar con máquinas. Entro en mi cuarto y me dirijo a la cama. Deshago las sábanas de mala manera y saco el colchón. Pesa un poco más de lo que pensaba, pero consigo arrastrarlo hasta el pasillo. El esfuerzo merece la pena, porque estoy rabioso y con cada tirón quemo un poco de mi energía descontrolada. Parece que el programa se cansa de mí, pero Turing no tarda en aparecer, con un emoticono triste en su cara led.