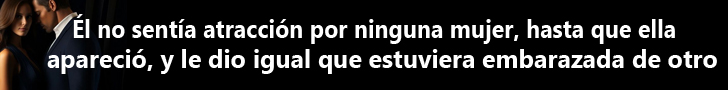El perro, la gata y un poco de amor.
Capítulo 14.
El Perro.
Durante varios meses evité el patio de la gata por completo, convencido de que mis elevados sentimientos habían sido pisoteados. Aunque, si soy honesto, no podía ver las cosas desde otra perspectiva, la más normal. Mi mente estaba fija en la ofensa, en el rechazo. También empecé a visitar a mi madre con menos frecuencia. Quizás me había cansado de ser el perro raro que siempre añoraba lo imposible: una madre que ya no me necesitaba tanto, una gata que nunca sería mía, y una vida llena de emociones infructuosas.
Ahora pasaba mis días corriendo con la manada, gruñendo a los perros extraños y asegurando nuestro territorio. Me concentraba en los aspectos más prácticos y simples de la vida canina. Ya no me atormentaba con pensamientos complicados ni con deseos inalcanzables. En lugar de eso, encontraba consuelo en las cosas más sencillas: correr libremente, defender lo que era nuestro, y de vez en cuando, disfrutar de los placeres que me ofrecían las jóvenes perras con las que me cruzaba. La vida había dejado de ser un torbellino de emociones confusas y se había vuelto una rutina de instintos básicos y satisfacciones inmediatas. Y, en cierto modo, eso estaba bien.
Hasta ahora, nadie ha desafiado seriamente mi lugar detrás del líder, aunque últimamente he notado el enérgico respiro de Pelota justo detrás de mí. No parecía estar directamente aspirando a mi posición, sino que tenía la mirada fija en el liderazgo. Avanzaba con calma, sin mucho entusiasmo aparente, pero con una determinación que aun pasaba desapercibida por el resto de la manada. Había una sutil inevitabilidad en sus movimientos, una señal de que con el tiempo, él sería quien tomaría el mando. Incluso el líder actual parecía entenderlo. A pesar de ello, no mostraba ninguna señal de preocupación ni ansiedad. Seguía siendo el mismo Líder seguro de sí mismo, que sabía instintivamente cuándo lanzar a la manada a la pelea, cuándo era prudente retirarse, y cuándo era el momento de guiar a todos a un lugar seguro.
El liderazgo de nuestro Líder no se basaba en la fuerza bruta o en la agresividad, sino en una comprensión innata de lo que necesitaba la manada en cada momento. Pero la presencia de Pelota, con su determinación silenciosa, comenzaba a sugerir que un cambio era inevitable. Sabía que, tarde o temprano, el momento llegaría, y la manada seguiría a Pelota con la misma lealtad que ahora seguíamos al Líder. Mientras tanto, yo observaba desde mi lugar, consciente de que el equilibrio de poder estaba cambiando, pero también sabiendo que el Líder no se rendiría fácilmente.
Aunque el Líder no parecía preocupado en absoluto, era evidente que Pelota había comenzado a formar su propio grupo de seguidores. Estos no eran cualquier tipo de perros; todos ellos eran antiguos perros domésticos, de pura raza y bien cuidados, casi como si hubieran salido del mismo molde. Eran tan parecidos entre sí que nadie se molestaba en distinguirlos individualmente. Simplemente se les conocía como Izquierda y Derecha, según el lado en el que se colocaban detrás de Pelota. De vez en cuando, intercambiaban sus posiciones, y cuando eso sucedía, nosotros también cambiábamos sus nombres sin mayor complicación.
Esta situación era un indicio claro de que Pelota estaba consolidando su posición dentro de la manada, pero el Líder no mostraba ninguna señal de alarma. Tal vez, en su sabiduría, comprendía que estos cambios eran parte natural de la dinámica de poder en la manada. O tal vez, confiaba en que, mientras él mantuviera su autoridad y su instinto intactos, Pelota y su grupo no representarían una amenaza inmediata. Mientras tanto, todos seguíamos observando, conscientes de que algo se estaba gestando, aunque sin saber exactamente cuándo o cómo se manifestaría.
A pesar de que nadie en la manada parecía darle mucha importancia al trío de Pelota, por alguna razón, su mera presencia me enfurecía. Eran demasiado gordos, con dientes demasiado fuertes y una inquietante falta de miedo en ellos. Era como si no comprendieran del todo las reglas no escritas que todos los demás respetábamos instintivamente. Sin embargo, por más que me irritaran, ninguno de ellos tenía todavía el poder ni la influencia para reclamar mi lugar en la manada. Así que traté de no pensar demasiado en Pelota y sus secuaces.
En realidad, intenté pensar menos en general. Si tenía un momento libre, simplemente me acostaba y dormía. Luego me despertaba, comía, corría, dejaba marcas por el territorio, y a veces me enredaba en peleas o cubría a las perras. Todo lo hacía de manera automática, sin detenerme a reflexionar. Vivía cada día en un ciclo simple y directo, manteniéndome ocupado con las necesidades básicas y evitando cualquier pensamiento innecesario. Era más fácil así. Sin complicaciones, sin preocupaciones. Solo la rutina, y nada más.
Pero esa mañana fue diferente. Me desperté de repente, como si alguien me hubiera dado una patada invisible. Salté de inmediato, adoptando una postura de lucha, y olfateé el aire con urgencia. Era temprano, el cielo aún estaba oscuro y una espesa niebla envolvía el entorno, robando sonidos y olores. Sin embargo, estaba seguro de algo: no había nadie más cerca, salvo la manada que seguía profundamente dormida. Aun así, un instinto más fuerte que cualquier pensamiento racional me impulsaba a correr, en una dirección específica, sin desviarme.
No entendía por qué, pero no podía ignorar la sensación. Corrí, aunque una parte de mí estaba furiosa, enfurecida por la idea de volver a convertirme en un perro raro, de esos que vagan sin rumbo, alejándose de la manada y de la seguridad que esta ofrece. Pero había algo que me empujaba, algo más fuerte que el hambre, más apremiante que la lujuria o cualquier emoción que hubiera conocido hasta ese momento. Era una necesidad visceral, inexplicable, que me obligaba a seguir adelante, a correr sin mirar atrás.
Corrí tan rápido como pude, pero llegué demasiado tarde. Me detuve frente a la madriguera de mi madre, pero no tuve el valor de entrar. Sabía que ya no estaba viva. Y de repente, una imagen vívida se formó en mi mente, tan clara como si la estuviera viendo en ese mismo momento: si hubiera llegado a tiempo, habría encontrado a mi madre con la cabeza baja, sus ojos ciegos entrecerrados. Pero incluso en su estado, ella me habría reconocido por mi olor; su nariz nunca fallaba.