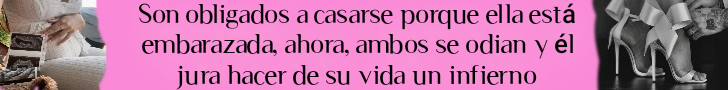El placer revelado (sagas completas)
72 (Séptima parte) La hija de Mariana. Su muerte horrible.
Cuando piensa en este hombre el oficial siente que el cuerpo se le encoge. A partir de ahí, aunque tenga las botas y el uniforme reglamentario puesto, una picazón de sol le empieza en los hombros desnudos, una tierra apelmazada y húmeda se le aplasta contra las plantas de los pies, un olor a barro seco se mete por la nariz y la boca, y se forma en algún sitio de su mente la imagen de aquella casa metida en el monte de donde solía escapar. Para peor, si en esos momentos el comisario entra por casualidad a la sala donde trabajan, el miedo se vuelve una pasta oscura que le aprieta el estómago, y la confusión se duplica.
El oficial no comprende por qué, siendo que son dos hombres distintos, pero los rostros se le confunden en la memoria. Con uno de ellos pasa el día entero, incluso comparten a veces alguna noche cuando toca estar de guardia, aunque el oficial prefiere andar con la cabeza gacha sin tener que decirle nada. Este hombre es el comisario en el pueblo, y es también su jefe. Nadie más trabaja aquí, son sólo ellos dos en el destacamento, que no es más que una casa desvencijada al costado de un campo, donde a unos cuarenta kilómetros más adelante empieza el Paraguay. Al otro hombre lo encuentra en su memoria, su padrastro, quien solía quedarse días enteros en un puesto campo adentro, alambrando hasta donde le decían o cuidando el ganado de alguien más. En ese entonces el oficial no tenía siete años, el mundo era aquella casa silenciosa donde vivía junto a su madre, antes de que se fuera la luz de la tarde salía afuera a correr a las gallinas, y al anochecer hervían algo de arroz o calentaban una polenta. Ella lo veía comer. Luego su madre comía lo que sobraba, después se ataba el pelo y salía de la casa, se acercaba hasta borde del camino, y ahí se quedaba horas enteras, parada en la penumbra, igual que un arbusto. Pensando quizá, a ver si ese hombre regresaba, callada y quieta, dejaba al niño en la casa adormecida, desde donde el oficial se asomaba a la puerta al menos para adivinarla. Y en el recuerdo que llega ahora desde su infancia, su padrastro está siempre enojado por algo, sus manos eran ásperas y duras, y pesadas como terrones de tierra seca, y la imagen que se forma de este hombre se completa con ese olor a vino que traía siempre consigo, y a bosta de vaca. En sus oídos aún está el rumor languidecido de aquel motor a la distancia, luego descubría la polvareda densa y amarronada que se alzaba en el aire, y de repente aparecían saltando a lo lejos esas dos luces amarillas en la trompa de esa camioneta que el patrón le prestaba. Entonces su madre despertaba, absorta todavía por los efectos de aquel silencio raso que bajaba de un cielo que primero era siempre azul, y luego tal vez anaranjado, y después siempre negro, y al apurar el paso entraba a la casa y se quitaba la ropa que caía muda al piso. Con el agua de un balde, el oficial siendo un niño la veía en el ritual de mojarse las manos, se inclinaba y se frotaba las piernas, y después subía por su cuerpo para limpiarse los pechos y también los brazos. Minutos más tarde la camioneta se detenía al llegar, se apagaba el motor y las luces. Pero el hombre no se bajaba hasta que ese niño que no era suyo se alejaba de la casa perdiéndose entre las cortaderas. En esos momentos el oficial sentía que la mirada del hombre dentro de la camioneta eran las garras de un águila invisible, le apretaban el cuello por debajo de la nuca y lo levantaban del suelo para llevarlo lejos de ahí; el niño corría casi sin ver por dónde iba, rayándose los brazos contra las ramas bajas de los árboles, guiado por ese rumor amigo del arroyo, tras el monte. Al llegar se quitaba la ropa para no mojarla, como su madre buscaba también el agua que a su modo protegía, se sumergía en esa masa viva y helada hasta dejar el culo apoyado sobre las piedras mohosas y redondeadas del lecho, con la cabeza afuera para poder recuperar algo de aliento. Y unos momentos después su cuerpo comenzaba a temblar, a disolverse. Hasta que la corriente misma le arrancaba el miedo de los huesos.
La noche avanzaba entonces, desde el monte, a sus espaldas. Cuando la sensación de frio dentro del agua se hacía insoportable, y ya había logrado apagar aquellas otras sensaciones, el oficial siendo un niño dejaba el arroyo, y tambaleándose se recostaba en la orilla. El barro se le colaba entre los dedos desnudos de los pies, y sin sentir del todo las manos, con un dedo que todavía no era suyo, escribía su nombre en la arena. Cerraba los ojos, tiritando aún por la memoria del frio del agua, y sin que su madre saliera a buscarlo, el oficial siendo un niño, y a la intemperie, se dormía.