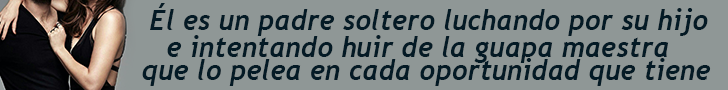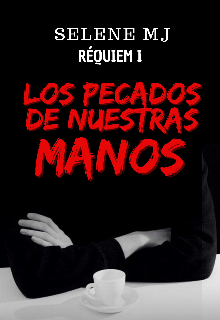Los pecados de nuestras manos
Praeludium
En la azotea del hotel se hallaba un hombre. Ya muerto. Yacía de pie justo en la orilla, contemplando el vacío.
En ese fúnebre panorama de la ciudad, la muerte le sonreía, mostrando sus dientes. Pero esta vez él iba hacia ella y no al revés, para dejarse abrazar por su fría oscuridad. Era lo único que le quedaba: desaparecer de este mundo físico, pues dudaba que su alma aún siguiera con él.
Subió primero un pie en el límite entre la cornisa y la nada misma y, temblando, subió poco a poco el otro hasta que estaba a centímetros del precipicio. Sus manos tiritaban, su aliento caliente se elevaba por encima de sus ojos, el viento haciéndole cosquillas en su pecho descubierto.
El cielo estaba nublado, sus ojos grises estaban nublados, y el frío agravaba el dolor en sus huesos. Otra vez, era el frío el que nacía de él y no al revés.
Su pulcra camisa de lino blanca estaba manchada con un líquido oscuro que se secaba rápidamente; podía decirse que el traje negro le quedaba perfecto con ese toque sangriento.
Encendió un cigarrillo y sería el último que saborearía. Los minutos pasaron aplastando su corazón mientras una avalancha de pensamientos lo hundían más y más, y le convencían a cada segundo de que esto era lo mejor. Pensamientos que se apretaban en la coronilla de su cabeza y sus sienes como alambres de púas rabiosas y que le infligían mucho dolor. La muerte ensanchó su macabra mueca de diversión, y él le sonrió de vuelta.
Pero su sonrisa se desfiguró al darse cuenta de cómo había dejado que las emociones, aquellas que se había esmerado tanto en esconder toda su vida, brotaran de él y lo condujeran a su profunda e inevitable depresión.
En sus propias palabras le podría haber puesto a esa trágica situación «La gran ironía». Y, si hubiese pensado un poco más en esa ironía, habría notado que su vida iba a terminarla él mismo, justo como su madre lo hizo.
Tal vez tampoco iba a salvarse después de todo.
Un racconto de recuerdos lastimosos comenzó a abatir su mente, dolorosas memorias que venían una tras otra. Se permitió pensar en cada persona que había asesinado o, aunque no mejor, cada persona que había salido lastimada y al borde de la muerte por su culpa. Algunos habían sido conscientes de su miseria, pero otros pocos habían sido afortunados de ignorar sus propias desgracias, y habría deseado ser uno de esos últimos.
Le dio una calada larga al cigarrillo y parpadeó para contraer las lágrimas, mientras contenía el humo venenoso unos segundos antes de expulsarlo de sus pulmones.
Observó cada edificio por interminables minutos hasta que un murmullo se abrió paso por su garganta. Sonrió amargamente al darse cuenta de lo que contemplaba.
Luego, un susurro de risas histéricas se convirtió en una fuerte carcajada que brotó desde lo profundo de sus entrañas, haciéndole curvar la espalda.
Después de varios convulsivos minutos, cuando por fin la risa murió dejando una lánguida sonrisa como señal de su existencia, sacudió la cabeza y arrojó el filtro de su cigarrillo al piso.
«La ironía no se acaba», pensó, y antes de alzar un pie al vacío, pronunció solo cuatro palabras.
#443 en Thriller
#340 en Detective
#259 en Novela negra
crimen, romance accion secretos, asesinatos violencia misterio
Editado: 06.09.2024