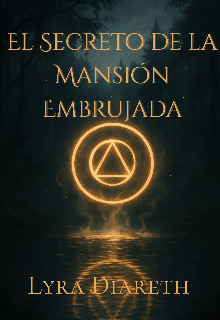El Secreto De La Mansión Embrujada
Capítulo 1
El susurro del Robledal
San Ignacio del Robledal siempre me pareció un lugar detenido en el tiempo. No porque sus calles de piedra o su iglesia centenaria no hayan cambiado en décadas, sino porque aquí todo ocurre con una lentitud extraña. Como si el pueblo entero estuviera esperando algo. O a alguien.
Desde que tengo memoria, la gente ha hablado del Bosque de las Almas como si fuera un ser vivo, como si pudiera escucharte si alzas la voz demasiado o castigar a los que se atreven a burlarse de sus historias. Mi madre solía decir que no era un lugar para niños, y mi abuela, en sus días más lúcidos, murmuraba nombres que nadie más recordaba cuando se acercaba la niebla. Y sin embargo, yo siempre quise entrar.
No por rebeldía -o quizás un poco-, sino porque hay algo en los secretos que me atrae como una polilla a la luz. Siempre he querido contar historias, descubrir lo que otros esconden. Supongo que por eso quiero ser periodista. O tal vez, solo quiero entender.
Esa mañana de verano, el calor pegajoso hacía que incluso el canto de las chicharras sonara más lento. Caminaba por la plaza central con una libreta en mano, tomando notas de cosas sin importancia: el nuevo letrero torcido de la panadería, una pareja discutiendo bajito, una nube con forma de espiral sobre el campanario. Cosas que nadie más notaba, pero que a mí me parecían pistas de algo más grande.
-¿Otra vez cazando conspiraciones? -dijo Luna, sentándose a mi lado en la fuente.
-Algún día descubriré algo de verdad -le respondí, esbozando una sonrisa.
-Sí, claro. Como el fantasma del Robledal o el monstruo del lago seco.
-No me burlaría tanto si fuera tú. ¿Recuerdas lo que le pasó al perro de don Eusebio?
Luna frunció los labios, como si intentara no reírse. -Ese perro era viejo. Seguro se fue a morir solo.
-¿Y también se llevó las huellas gigantes que aparecieron en la tierra?
Antes de que pudiera responder, llegó Sofía corriendo desde el kiosko. Estaba más pálida de lo habitual, y sus ojos, siempre tan tranquilos, parecían asustados.
-Vale, tienes que ver esto -dijo, extendiéndome su celular.
Era un video, grabado esa misma madrugada. En él, se veía una figura alta, delgada, cruzando el bosque junto a la carretera que lleva al norte. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era que la figura no proyectaba sombra, y que al final del video... desaparecía.
-¿Dónde grabaste esto? -pregunté.
-Mi hermano estaba volviendo del trabajo. Él lo grabó.
Luna se inclinó sobre mi hombro para mirar mejor. -¿Crees que es real?
-No lo sé -respondí-. Pero quiero averiguarlo.
Fue entonces cuando Gabriel apareció por el sendero de tierra, con un libro bajo el brazo y su eterna expresión ausente. Marcos e Iván lo seguían, discutiendo sobre si una sombra puede desaparecer por un fallo de cámara o si había algo más.
Nos reunimos todos en la vieja biblioteca municipal, donde el ventilador apenas movía el aire caliente. Gabriel dejó su libro sobre la mesa y me miró con esa seriedad que siempre lo rodea, como si ya supiera lo que iba a proponer.
-¿Vas a decirlo tú o lo digo yo? -preguntó.
-Vamos a entrar a la Mansión Salvatierra -dije.
Silencio.
Iván se cruzó de brazos. -¿Estás loca?
-Tal vez -le respondí-, pero no soy la única que lo ha pensado.
Gabriel asintió despacio. -Hay cosas que se están moviendo otra vez. Lo he sentido. Y he leído cosas... cosas que no están en los libros comunes.
-¿Qué cosas? -preguntó Marcos.
-Pactos. Malas decisiones. Una familia rota -murmuró.
El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Afuera, el sol comenzaba a bajar y la luz se filtraba por las ventanas polvorientas, pintando de ámbar los estantes repletos de libros olvidados.
-Podemos ir de día -dije-. Entramos, grabamos algo, buscamos pistas. Solo para ver qué hay. ¿Quién se apunta?
Uno por uno, levantaron la mano. Incluso Iván, aunque lo hizo rodando los ojos.
-Vale, periodistas del misterio -bromeó Marcos-. ¿Cuándo?
-Mañana. Al amanecer. Cuando nadie nos vea.
Esa noche, no pude dormir. Soñé con pasos en los pasillos, con relojes que se detenían a las 3:33, y con un espejo antiguo en el que no me veía a mí misma, sino a otra versión de mí. Una que me miraba con una sonrisa que no era mía.
Y entonces escuché algo. Un susurro, justo antes de despertar:
-El pacto... está esperando.