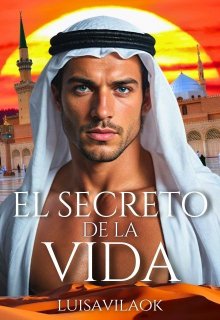El Secreto de la Vida
Capítulo 12
El estruendo me despierta de golpe. Un sonido seco y gutural que hace vibrar las paredes de mi habitación. Me siento en la cama, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, intentando orientarme en la penumbra. Otro estruendo sacude el aire, esta vez más cerca. Salto de la cama y corro hacia el ventanal, mis pies descalzos apenas sienten el frío del suelo.
Al otro lado del cristal, el cielo está iluminado por destellos anaranjados y blancos. Miro, incrédula, cómo varios cohetes surcan el aire, dejando estelas de humo que se entrecruzan como si fueran un macabro juego de fuegos artificiales. Algunos explotan en el aire, desintegrándose en mil fragmentos llameantes. Otros parecen ser interceptados por proyectiles que los detonan antes de alcanzar su objetivo.
Mi cuerpo está paralizado por una mezcla de fascinación y terror. Apenas puedo moverme, pero finalmente mi instinto me lleva a buscar mi teléfono. Lo encuentro sobre la mesita de noche, lo enciendo con manos temblorosas y comienzo a grabar. Apunto hacia el ventanal, enfocando el cielo en caos, intentando capturar los sonidos ensordecedores y las luces que dibujan sombras danzantes sobre la ciudad.
Un cohete es interceptado justo en mi campo de visión. La explosión es tan potente que el ventanal vibra, y por un segundo temo que pueda estallar. Doy un paso atrás, dejando escapar un grito que se pierde en el estrépito del ambiente. La cámara de mi teléfono tiembla junto con mi pulso, pero sigo grabando. Esto no es solo un instante aterrador; es historia.
De pronto, la urgencia por no estar sola se apodera de mí. Necesito encontrar a Luis. Apago el video y me llevo el móvil mientras me visto apresuradamente. Mi respiración es rápida, y mis manos, temblorosas, apenas consiguen abotonar mi camisa. Abro la puerta de mi habitación y me adentro en el pasillo, que está desierto pero resonante con el eco lejano de pasos apresurados y voces nerviosas.
Llamo a la puerta de Luis con insistencia. «¡Luis! ¡Luis, abre!». Por un momento temo que no responda, pero finalmente escucho el clic de la cerradura y la puerta se entreabre. Luis aparece, despeinado y con el rostro pálido.
—¿Están invadiendo?—pregunta, su voz cargada de miedo y confusión.
—Ataques —respondo, intentando mantener la calma mientras señalo hacia la ventana de su habitación—. Están interceptando los cohetes en el aire. La cúpula antimisiles debe estar operativa.
Luis corre hacia su ventanal y aparta las cortinas. Juntos observamos el despliegue tecnológico que intenta mantener la ciudad a salvo. La cúpula antimisiles, instalada fuera de la zona segura, trabaja sin descanso. Desde nuestra perspectiva, podemos ver cómo las lanzaderas automáticas detectan los proyectiles enemigos y disparan interceptores con precisión quirúrgica. Es un espectáculo aterradoramente eficiente, pero no infalible.
—Es como un sistema de defensa automatizado —digo, casi para mí misma buscando recordar los instructivos que nos dieron al llegar—. Los radares detectan los cohetes enemigos segundos después de ser lanzados, y luego disparan para destruirlos antes de que puedan alcanzar sus objetivos.
—Pero no pueden detenerlos todos —responde Luis, su voz tensa mientras observa una explosión cercana que ilumina el horizonte—. Esto no es seguro, Valeria. Necesitamos encontrar un refugio.
Su preocupación me hace reaccionar. Nos miramos un segundo y luego ambos comenzamos a recoger nuestras cosas esenciales. Mientras guardo mi teléfono y un par de documentos en una mochila, el sonido de una sirena se alza sobre el estruendo. Es un sonido largo, monótono, que parece perforar el caos y enviar un mensaje claro: todos deben buscar refugio.
Salimos al pasillo, que ahora está lleno de gente. Algunos llevan mochilas, otros solo lo que tienen en las manos. Hay rostros de miedo, de urgencia, y todos se mueven en la misma dirección, hacia las escaleras. Luis y yo nos unimos al flujo, bajando lo más rápido posible. Las sirenas no cesan, y los estruendos continúan, pero más lejanos. Cada paso hacia abajo me llena de una mezcla de alivio y claustrofobia.
Al llegar al vestíbulo, la situación es aún más caótica. El personal del hotel intenta organizar a los huéspedes, dirigiéndolos hacia los subtes y las zonas antibombas designadas. Nos indican una entrada cercana, y seguimos a la multitud. En el camino, puedo ver cómo algunas familias se abrazan, mientras otros corren con niños en brazos. Hay una sensación palpable de miedo, pero también de determinación.
El acceso al subte está abarrotado. Los guardias intentan mantener el orden mientras la gente desciende por las escaleras. El aire aquí es denso, cargado de nerviosismo. Luis me agarra del brazo para asegurarse de que no nos separemos. Descendemos junto con los demás, sintiendo el peso del concreto que nos rodea.
Cuando finalmente llegamos al interior del refugio, el ruido de los estruendos disminuye, reemplazado por el murmullo bajo de cientos de personas hablando en voz baja. El lugar está iluminado por luces fluorescentes y equipado con bancos, mantas y provisiones. A pesar de la seguridad aparente, mi pecho sigue apretado.
Luis y yo encontramos un rincón donde sentarnos. Mientras trato de calmar mi respiración, noto que Luis ya tiene su cámara lista, ajustando los ángulos con manos temblorosas. Es el profesional que siempre ha sido, incluso bajo presión.
—Necesitamos documentar esto —digo, y Luis asiente mientras enciende el micrófono de la cámara.
—Listo cuando tú digas, Valeria —responde, con la mirada fija en el visor.
Respiro profundo y miro directamente a la lente.
—Estamos en el refugio antibombas —comienzo, con la voz firme a pesar de la tensión en mi pecho—. Este lugar está abarrotado, pero seguro por ahora. Las personas aquí están aterradas; algunas lloran, otras intentan mantener la calma. Afuera, la cúpula antimisiles sigue interceptando cohetes, pero no es un sistema infalible. Cada explosión es un recordatorio de lo frágil que puede ser la paz.