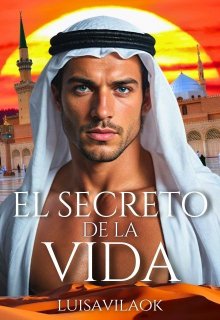El Secreto de la Vida
Capítulo 46
Narrado por VALERIA
El amanecer se filtra en la sinagoga de una manera que no he presenciado en ningún otro lugar del mundo. No es el amanecer estridente de la ciudad, ni el amanecer teñido de rojo por los incendios lejanos que conocí en el norte. Aquí, es una llegada silenciosa, casi reverente. No hay campanas que repiquen llamando a la oración, ni el estruendo mecánico de los altavoces militares vomitando propaganda. Tampoco, gracias a algún dios olvidado, el rugido desgarrador de los helicópteros o el silbido siniestro de las bombas cayendo. Solo hay silencio. Pero no es un silencio vacío o tenso, como el que precede a una emboscada. Es un silencio tibio, reconfortante, delicioso. Oigo el canto casi imperceptible de un pájaro en algún lugar lejano, un hilo de melodía pura en la quietud. Y la luz… la luz entra a raudales, no de forma violenta, sino deslizándose por las rendijas estrechas entre las piedras antiguas, atravesando los vitrales rotos y polvorientos, dibujando largas franjas doradas en el suelo desgastado. Es como si el tiempo mismo, hecho de luz y polvo danzante, se estuviera filtrando en este santuario improvisado.
Respiro hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana, que huele a piedra fría, a tierra húmeda y a algo más, algo indefinible, quizás el rastro de incienso quemado hace décadas. Me siento con las piernas cruzadas sobre el cojín de meditación desgastado que él me indicó. Él ya está allí, como cada mañana desde que llegamos a este refugio improbable. Está sentado frente a mí, perfectamente inmóvil, descalzo, descansando sobre la piedra fría. Está vestido por una túnica simple, de un color indefinido entre el gris y el marrón. Sus manos huesudas están cruzadas sobre las rodillas, su cráneo rapado brilla suavemente con la luz indirecta, y sus ojos están cerrados. Parece una estatua antigua, un guardián silencioso de este lugar, como si una parte de él ya estuviera habitando otra dimensión, un lugar más allá del alcance de nuestra guerra y nuestro dolor.
Él me llama "Valeria", y lo hace con una voz suave, templada, la voz de alguien que ha pronunciado muchas palabras importantes en su vida, pero que quizás ha descubierto que las más cruciales se comunican en silencio. En estos pocos días, me ha enseñado cosas que nunca imaginé que necesitaría aprender en medio de una guerra. Me ha enseñado a respirar de verdad, no solo para sobrevivir, sino para anclarme al presente. Me ha enseñado a quedarme quieta, a resistir el impulso constante de huir, de luchar, de reaccionar. Me ha enseñado a mirar hacia adentro, a enfrentar el caos que ruge en mi propio interior, incluso, o especialmente, cuando todo afuera está ardiendo en llamas.
Cuando me siento, simplemente abre los ojos por un instante, sus pupilas oscuras encuentran las mías con una calma que parece absorber toda mi agitación. Luego, con un leve gesto de la cabeza, me indica lo que debo hacer.
—Cierra los ojos, Valeria —su voz es apenas un susurro en el aire quieto—. Hoy no intentes entender. No intentes controlar. Solo… respira. Y déjate llevar. Entrégate a la quietud que hay detrás del ruido.
Obedezco. Cierro los párpados, sintiendo la oscuridad fresca y bienvenida. Al principio, mi mente es un torbellino. Imágenes de la misión, los planos del Infinito, el rostro tenso de Kerim, la mirada herida de Luis, el peligro acechando en cada sombra… Los pensamientos se disparan como metralla en mi cabeza. El miedo me atenaza la garganta, un nudo frío y familiar. Siento la tensión en mis hombros, en mi mandíbula apretada. Quiero abrir los ojos, levantarme, hacer algo. Cualquier cosa menos quedarme aquí, quieta, vulnerable.
Respiro. Como él me enseñó. Lenta, profundamente. Inhalando la calma del aire matutino, exhalando la tensión, el miedo, el ruido. Una y otra vez. Siento el aire llenar mis pulmones, expandir mi pecho. Siento cómo, al exhalar, una pequeña parte de la armadura que me he construido se desprende. Visualizo los pensamientos como nubes oscuras pasando por un cielo azul infinito. Los observo, pero no me aferro a ellos. Los dejo pasar. El latido de mi corazón, antes acelerado y errático, empieza a ralentizarse, a encontrar un ritmo más profundo, más tranquilo. El sonido del pájaro lejano se vuelve más nítido. Siento el peso de mi cuerpo sobre el cojín, la textura de la tela bajo mis manos. El mundo exterior, con su urgencia y su peligro, empieza a desvanecerse, a perder nitidez, como si estuviera retrocediendo lentamente.
Y entonces, en esa quietud creciente, en ese espacio vacío que se abre detrás de mis ojos cerrados, algo empieza a tomar forma. No es un pensamiento. No es un recuerdo. Es… una visión.
Lo veo con una claridad asombrosa, más real que la piedra fría bajo mis piernas.
Una casa. No la reconozco de ningún lugar en el que haya estado, pero siento, con una certeza absoluta, que es mía. O que podría serlo. Es una casa sencilla, hermosa en su simplicidad. Blanca, construida con madera clara que parece brillar bajo un sol amable. Tiene un porche acogedor con una mecedora y macetas llenas de flores vibrantes cuyos nombres no conozco, pero cuyo perfume casi puedo oler. Rodea la casa un jardín descuidado pero lleno de vida, con hierba verde y más flores silvestres de todos los colores imaginables. El aire está lleno de risas. Son risas infantiles, agudas y felices. Veo a dos niños pequeños, un niño y una niña, corriendo descalzos por la hierba. Hay un columpio colgado de la rama gruesa de un árbol viejo, y cruje suavemente con el impulso de la niña. Un perro grande y bonachón, de pelaje dorado, corre tras ellos, ladrando juguetonamente. Es una escena de una paz tan doméstica, tan normal, que resulta casi dolorosa en su contraste con mi realidad.
Y entonces lo veo a él. Kerim.
Está allí, en el porche, apoyado en la barandilla de madera. También está descalzo, como los niños. Lleva una camisa clara, arremangada y suelta, que ondea ligeramente con una brisa suave. Sostiene una taza humeante, probablemente café, entre las manos. Y me está mirando. Me está sonriendo. No es la sonrisa tensa y fugaz que a veces le arranco en medio de la guerra. Es una sonrisa amplia, relajada, que le llega a los ojos. Y sus ojos… la dureza habitual, la vigilancia constante, la sombra del dolor… todo eso ha desaparecido. Su mirada es blanda, tranquila, llena de una ternura que apenas he vislumbrado en él. Algo en su rostro se ha soltado por completo, como si la guerra fuera una pesadilla lejana, una historia olvidada que ya no tiene poder sobre él.