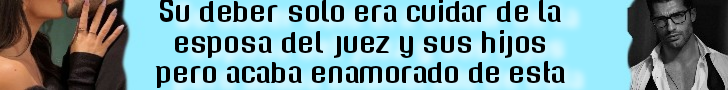El Susurro Del Dios Cautivo
El Destino De Psique
Psique tenía catorce años y pertenecía a una familia de la más alta aristocracia. Su vida se desarrollaba entre lujos, jardines exuberantes y salones de mármol, donde las paredes parecían guardar los ecos de antiguas glorias.
Sin embargo, en su interior, Psique era como un pájaro que desconocía el cielo, atrapada en una jaula dorada.
Su belleza era como un susurro de los dioses: delicada, etérea, un destello de luz en medio de la opulencia.
Su piel era tan clara como la luna reflejada en el agua, y sus ojos, de un color profundo y desconocido, parecían albergar secretos que ella misma aún no alcanzaba a comprender. Sus cabellos rojos como el fuego.
Aquella tarde, el viento soplaba con una suavidad extraña, casi como un suspiro que atravesaba los rosales del jardín y acariciaba los ventanales de la mansión. Psique estaba en su habitación, mirando distraídamente el horizonte, perdida en sus pensamientos.
El mundo, tan vasto y misterioso, parecía llamarla desde la distancia, como si un hilo invisible la conectara con algo más allá de su comprensión. En medio de esa calma, un ruido sutil rompió la paz de la casa.
Un sirviente apareció en el umbral de su habitación, anunciando que había llegado un regalo especial para ella. Psique frunció el ceño, confundida.
No era su cumpleaños ni alguna fecha especial, pero la curiosidad la venció, y decidió seguir al sirviente por los largos pasillos de la casa hasta el salón principal, donde una caja de cristal reposaba en el centro, tan hermosa como inquietante.
El salón estaba envuelto en una penumbra cálida, iluminado solo por los destellos de la tarde que se colaban a través de los ventanales. La caja de cristal parecía capturar esos rayos de sol, reflejándolos en destellos que danzaban sobre las paredes.
Era grande, casi de tamaño natural, y su superficie estaba pulida de tal manera que parecía flotar sobre el suelo. Psique avanzó con cautela, como si temiera que un solo paso pudiera romper el encanto de aquella escena.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su respiración se detuvo. Dentro de la caja, había un joven inmóvil, un muñeco de aspecto celestial.
Sus facciones eran tan perfectas que parecían esculpidas por manos divinas, un príncipe atrapado en el tiempo, con la expresión tranquila de quien duerme un sueño eterno.
Su cabello dorado caía en mechones suaves sobre su frente, y sus labios, levemente curvados, daban la impresión de estar a punto de susurrar algún secreto antiguo.
Psique extendió la mano hacia el cristal, sintiendo cómo el frío del material se filtraba a través de su piel, un contraste con la calidez de la tarde. Al tocarlo, una leve vibración pareció recorrer su cuerpo, como si el muñeco dentro de la caja respondiera a su presencia, aunque de forma imperceptible.
Cerró los ojos un instante y dejó que esa sensación la envolviera. Había algo en aquel muñeco, una especie de energía latente que parecía resonar con su propio ser, un llamado silencioso que no podía ignorar.
La voz de su madre la sacó de su trance. Con la elegancia y la compostura de una dama de alta sociedad, su madre le explicó que la caja había llegado sin remitente, acompañada de una nota que simplemente decía:
Este es tu destino, Psique. Cuídalo con todo tu corazón.
Psique escuchó las palabras de su madre como si provinieran de otro mundo, mientras su atención continuaba fija en el joven atrapado en el cristal. Sentía que, de algún modo, él podía verla, aunque sus ojos permanecieran cerrados, aunque su pecho no se elevara ni descendiera con la respiración.
Era como si algo dentro de él estuviera esperando, una chispa de vida oculta en lo profundo, que solo ella podía alcanzar.
Esa noche, Psique no pudo conciliar el sueño. Las sombras danzaban en su habitación, y cada sonido le parecía un susurro que la llamaba. Se levantó en silencio y caminó descalza por los pasillos oscuros hasta el salón donde descansaba la caja de cristal.
La luna llena bañaba el salón con su luz pálida, reflejándose en el cristal y dándole al muñeco un brillo espectral. Psique se acercó, sintiendo un temblor en su pecho, como si el latido de su corazón respondiera al silencio del joven.
Sin saber por qué, apoyó la frente en el cristal, cerrando los ojos y dejando que el frío la envolviera. De repente, sintió un leve calor, un susurro que cruzó su mente, una sensación tan fugaz como el roce de una pluma.
Era una presencia tenue, casi intangible, pero innegable. En ese instante, una imagen atravesó su mente: un vasto cielo cubierto de estrellas y, en el centro, un par de ojos dorados que la miraban, llenos de una tristeza insondable.
Abrió los ojos de golpe, respirando entrecortadamente. Había algo en ese muñeco, algo que la llamaba, que le hablaba en un idioma silencioso que solo ella podía comprender.
Psique alzó la mano y, con delicadeza, trazó el contorno del rostro del joven a través del cristal. Su piel era suave al tacto, pero fría, y sin embargo, sentía una conexión con él, una atracción inexplicable que le hacía desear saber más.
Las horas transcurrieron en ese extraño ritual, en el que Psique, con sus caricias y susurros, intentaba desentrañar el misterio que el cristal contenía. Cada roce parecía despertar en ella un anhelo desconocido, una urgencia que no comprendía pero que se volvía cada vez más intensa.
Sentía que, de algún modo, la vida de aquel joven dependía de su presencia, como si ella fuera el hilo que lo mantenía unido a este mundo.
Finalmente, cuando el primer rayo de sol atravesó las ventanas, Psique dio un paso atrás, agotada pero profundamente conectada con aquella figura inmóvil. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su vida había cambiado en el momento en que sus ojos se encontraron con los del muñeco.
No sabía quién era, ni por qué estaba allí, pero sentía que aquel príncipe silencioso era parte de su destino, una promesa de algo que estaba por venir, algo que desafiaba las leyes del tiempo y el espacio.