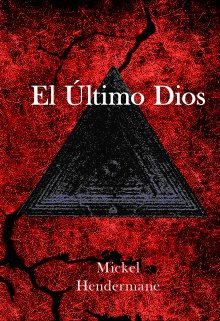El Último Dios
Capítulo 2, parte 5: La propuesta.
Tak.
Luego del baño de sangre, Tak y los demás habían vuelto a su hogar, o a lo menos a lo que podían llamar hogar. En el terreno baldío oculto entre el bosque, una casa de piedra se levantaba. Su techo de distintas maderas apenas protegía de la lluvia. En los alrededores, varias defensas se habían construido. Desde pozos cubiertos hasta grandes barreras puntiagudas que protegían todo el perímetro. Furias o humanos, no importaba, ambos tendrían problema para acercarse.
El grupo caminó hacia aquella casa. Vieron que desde la chimenea salía un humo negro. Desde dentro, el metal contra el metal resonaba por lo alto.
Amana abrió de golpe la puerta. Al interior, una mujer trabajaba en una forja improvisada. Ella se dio la vuelta. Miró al resto del grupo que iba entrando y acomodándose en los pocos muebles que poseían. La mujer soltó sus herramientas y se quitó unos gruesos guantes en mal estado.
—Por suerte no los mataron sin las piezas faltantes de armadura —dijo con tono aliviado—. Estuve trabajando en el resto. Por suerte, pude reparar la mayoría. El resto, por otro lado…, es insalvable.
Tak se recostó en una pequeña silla de madera que había construido junto a Jest; al que sorprendentemente se le daba bien la construcción de muebles. Tak tomó la espada de su empuñadura, y la apoyó junto a la pared.
—La empuñadura se siente aún más floja —dijo con seriedad—. Esta vez no sucedió nada malo.
—¡Maldita sea! —gruñó la herrera, caminando hacia la espada—. Vamos a tener que encontrar la forma de repararla. No podemos perderla. ¡¿Por qué el acero negro debe ser tan complicado?!
—Tranquila, Tila —intervino Ert, quien estaba sentado en el suelo—, tal vez podamos conseguir carbón a cambio de menos comida.
Tila era la herrera del grupo. No se le daba bien la lucha, pero sí el arte de moldear el metal. Desde pequeña podía manejar un martillo mejor que varios habitantes de los asentamientos. Vestía una camisa blanca llena de hollín, que también se propagaba a partes de su cabello rubio, y unos pantalones marrones.
—No es tan sencillo —dijo Tila, mientras examinaba el punto donde se juntaba la espada y la empuñadura—. El acero negro toma demasiado tiempo en llegar a un punto de calor en donde se pueda trabajar.
—¿Cuánto es demasiado tiempo? —preguntó Ert de forma incrédula.
—Casi dos semanas.
—¡Wow! —exclamó Jest, quien descansaba en el borde de su cama—. Es imposible conseguir tanta cantidad de carbón para mantener la temperatura.
—No solo es imposible sin que muramos de hambre —intervino Amana, recargada en una de las paredes—, tanto humo atraería más Furias de lo normal. Es demasiado peligro.
—¿Qué otra opción tenemos? —preguntó Tak, dirigiéndose a Tila.
—Si quieres repararla, ninguna —dijo decaída—. Los únicos que pueden repararla, serían los herreros del poblado o los Gigantes de la Montaña.
—¿Los qué? —preguntó Jest.
—Los Gigantes… Pues no sé cómo describirlos, no sé cómo los llaman en el continente, pero son un pueblo que vive dentro de las montañas; por eso su nombre… —explicaba refiriéndose a las montañas que estaban al centro del continente—. Dado el calor dentro del interior, sus forjas alcanzan aún más temperaturas. Por lo que para ellos forjar el acero negro es como trabajar el acero normal. O… eso creo.
—Como sea, ya pensaremos qué hacer —dijo Tak, poniéndose de pie—. Iré al poblado a cobrar lo de esta vez.
—¿Quieres que te acompañe? —preguntó Amana sin moverse.
—No es necesario —afirmó—. Revisaré las trampas cuando vuelva.
Amana solo resopló, pero no llevó la contraria a lo que le pedía su amigo.
Tak tomó su espada una vez más, con un poco más de cuidado, y salió de la casa. La niebla se había dispersado en su mayoría, pero las nubes aún permanecían. Lo normal. Casi nunca había un día donde el sol iluminara estos lugares.
Sin importarle mucho, se adentró en el bosque una vez más.
Mientras caminaba entre los árboles, Tak tocó la empuñadura de su arma. Tenía que encontrar una forma de repararla, porque sin ella no podría proteger a quienes consideraba como su familia. Los puños y la fuerza no iban a bastar para aquello. Bajó su brazo y apretó los puños, pero se relajó. No tenía sentido preocuparse por aquello; lo importante era sobrevivir aquel día, como siempre.
Luego de caminar unos cuantos minutos entre el suelo aún húmedo, llego a un diminuto poblado. Un muro enorme hecho de piedra se levantaba con poca solidez. Grandes cantidades de humo salían desde dentro, y una torre de vigilancia daba la bienvenida a una puerta de madera gruesa y oscura.
Tak caminó con lentitud, dejándose ver con toda claridad, y se plantó a unos metros de la puerta. Desde arriba, los que fueron asignados a la guardia de ese día le gritaron.
—¡Alto ahí, exiliado! ¡¿A qué vienes?!
—¡Por nuestra paga! —gritó Tak en voz alta, para que todo el poblado supiera que estaba allí.
—¡Nosotros no te debemos nada! Vuelve al bosque y no vuelvas nunca más, ¡maldito paria!
Tak solo guardó silencio. Las puertas del poblado se abrieron. De ellas, un anciano iba resguardado por dos hombres fornidos que empujaban unas cajas de madera en una carretilla. Tak logró ver un poco el interior del poblado. Como siempre, grandes cantidades de gente veían hacia fuera. Lo miraban a él, y siempre con odio en sus ojos. Tak solo resopló y los ignoró, dirigiendo su mirada hacia otro lado.
El anciano, adelantándose entre los hombres que lo acompañaban, hizo un gesto a los guardias de la torre para que se retiraran.
—Lo siento, es primera vez que les toca el turno de vigías —dijo el anciano con cierta soberbia.
—No me importa en lo más mínimo. Solo quiero nuestra paga —respondió, dirigiendo su mirada al anciano.
—Pues, aquí la tienes. Espero que no dejaras los cuerpos para los cuervos, su carne podría servir —bromeó el anciano.