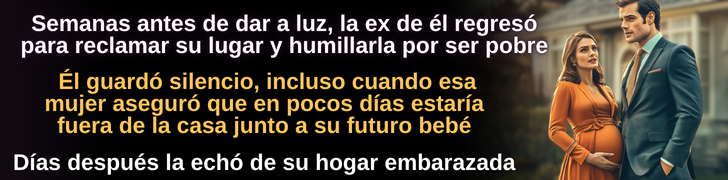El Velo
Capítulo 12: El Accidente - Parte 1
Bibiana
—60 euros la consulta y nos tienen aquí haciendo el tonto… —me quejo, y no me importa hablar demasiado alto. Ya llevamos veinte minutos en la sala de espera y es tiempo que se resta a mi jornada de trabajo.
—Paciencia —pide Áurea—. Enseguida te llaman.
Estamos sentadas en dos sillas contiguas, frente a la pantalla alta que se resiste a mostrar mi nombre. Descanso la cabeza en su hombro y miro sus largos guantes. No se los ha quitado desde anoche, cuando se los regalé, lo que la hace parecer excéntrica. Pero los lleva tan a gusto que no menciono el tema.
Siento un cosquilleo en mi rodilla amputada y me llevo una mano al muslo. La ginoide se da cuenta y me mira en actitud de alarma.
—No me duele, solo la noto —la tranquilizo.
El síndrome del miembro fantasma puede manifestarse de distintas maneras. Unas veces es un dolor insufrible; otras, la sensación de que todavía está conectado a tu cuerpo y funcionando con normalidad.
—¿Por qué ocurre?
—Aunque esa parte del cuerpo ya no esté ahí, el cerebro sigue teniendo un área dedicada a ella. Ante la falta de señales nerviosas que actualicen su estado, el cerebro la recuerda como la última vez que la vio.
—Se empeña en que todavía existe —observa ella—. No acepta su marcha y eso le hace sufrir.
—Sí, se puede decir así.
—¿Tiene solución?
Niego con la cabeza. Es una condición incurable, como el vacío que deja un ser querido. El dolor nunca se va, solo aprendes a vivir con él.
—¿Cómo pasó?
Imaginaba que esa pregunta no tardaría en llegar. Es el único interrogante que Áurea todavía no ha resuelto. Sabe que fue una explosión, que ocurrió hace once meses en la tercera planta del Edificio y que Oliver tuvo la culpa. Pero desconoce la secuencia de eventos que condujeron a aquel final trágico. Quiero contarle cómo fue el accidente, de verdad que quiero. Pero contárselo implica traerlo a mi memoria, y eso aumenta mi ritmo cardíaco y acelera mi respiración.
—En otra ocasión —resuelve ella, optando por no forzar las cosas.
La pantalla emite un pitido para indicar el turno del siguiente paciente: «Bibiana Molina, Consulta 3».
—¿Quieres entrar conmi…?
No me da tiempo a terminar la frase. Áurea se levanta antes que yo y pone rumbo a la consulta.
—¿Alguna complicación con los muñones? —pregunta el médico cuando tomamos asiento frente a él—. ¿Hay que ajustar las prótesis?
—No, nada.
—Dolor fantasma. ¿Novedades?
—La solución inyectable se me está terminando.
—Bibiana, la inyección es…
—La última vía, lo sé —le interrumpo, y puedo sentir cómo Áurea me clava los ojos.
—¿Haces todo aquello que hablamos?
—Religiosamente —sentencio con persuasión, esperando que no ahonde en «todo aquello que hablamos».
—Masaje del muñón, ejercicios, estimulación sensorial, respiración profunda, paños calientes para mejorar la circulación…
Esa información es nueva para Áurea, quien no se preocupa por esconder su descontento.
—Es mi ritual. ¿A que sí? —busco el apoyo de mi acompañante—. Díselo.
Ella no contesta. De hecho, pareciera que se muerde la lengua para no delatarme. Pero no la necesito: tras un suspiro largo, el médico me expide la receta.
Áurea me coge del brazo conforme salimos de la consulta, pidiéndome explicaciones.
—Nada más me funciona —le aseguro, mirándola con la misma fijeza que ella a mí. Sé que me está leyendo el pensamiento, y solo espero que no encuentre nada que contradiga mis palabras. Desde luego, esa información no existe en mi mente consciente.
Alcanzamos el mostrador de una farmacia y deposito mi prescripción médica. El farmacéutico se ausenta en busca de un frasco de 50 mililitros de morfina inyectable.
—Serán 74,60 euros —informa al regresar.
—¿74? No llegaba a 60 la última vez —reclamo, hastiada.
—Puedo buscarte el de 25 mililitros. Serían 42,90.
La idea no me complace ni un poco, pero no tengo otra opción.
***
Hoy es nuestro segundo y penúltimo día realizando el mural del instituto Altair. La pintura base ya cubre casi la totalidad del área y en breves comenzaremos a añadir los detalles: contornos y líneas de refuerzo, texturas y sombras y luces para una mayor profundidad y un estilo más realista. Hemos acordado un descanso para la merienda que nos está sentando como caído del cielo. Oliver, en cambio, no lo está aprovechando. Ha ido a hacer no sé qué a no sé dónde, diciendo que enseguida volvía, pero todavía no ha regresado.
Áurea tampoco descansa. Está de pie frente al mural, mirándolo con abstracción, como si intentara descifrar un jeroglífico. Me termino el sándwich y me levanto del banco en dirección a la ginoide. Me sitúo a su lado y le sigo la mirada, pero no encuentro lo que sea que ha robado su atención.
—¿Por qué el deber no ha de gobernar? —se pronuncia—. Es más importante que el deseo. Tendría que imponerse.
—Platón entiende el triunfo del alma como el equilibrio entre sus partes. El caballo blanco puede parecer preferible, sí. Pero incluso su reinado conduciría al caos.
—¿Por qué?
—Si el deber se impone a la razón, el alma se vuelve inflexible, obsesivamente perfeccionista y moralista en extremo, desconectándose de sus emociones y necesidades básicas, alejándose de su propia humanidad.
—No hay que abandonarse a los deseos, pero tampoco reprimirlos por completo…
—Así es. Ambas fuerzas son igual de necesarias: el caballo blanco aporta aspiraciones nobles; el negro, la energía vital para avanzar. Por eso la auriga debe…
—Gobernar con paridad —me interrumpe, casi leyéndome la mente, y la miro con orgullo mientras sus ojos permanecen en la obra a medio concluir.
De pronto, Oliver llega desde algún lugar con aires de impaciencia.
—¡Venid, rápido! —pide, susurrando.
—¿Qué pasa? —quiere saber Jaime. Él y Lorena se ponen en pie, interrumpiendo su merienda.
#358 en Ciencia ficción
reencarnación, ciencia ficcion con tintes fantasticos, filosofía existencial
Editado: 12.05.2025