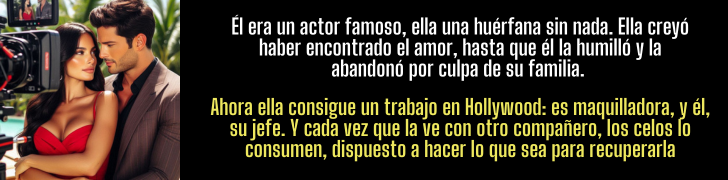El Velo
Capítulo 16: Los Indicios
Bibiana
Áurea me mira con cierta sonrisa mientras desayuno unas tostadas en el comedor. «¿Qué pasa?», le lanzo con la mente, y ella aparta la mirada.
Mi padre baja a casa con una cesta de ropa limpia; tendemos la colada en la azotea y la suele recoger antes de ir a trabajar. Apenas hemos vuelto a hablar desde ayer, cuando me confesó que nuestros esfuerzos no han sido suficientes para afrontar las últimas cuotas médicas. Pese a nuestra lamentable situación, siento que se ha quitado un peso de encima y su trato conmigo es más apacible. Antes me ocultaba la verdad, lo que incrementaba todavía más su estrés, que, por una causa u otra, terminaba descargando en mí.
—¿Le has hecho una foto al mural? —me pregunta al verme.
—¿Qué mural?
—El de la azotea. Es bueno. Súbelo a la página web.
Frunzo el ceño, confusa. No hay ningún mural en la azotea. Por lo menos, no lo había hasta el sábado, cuando estuve ahí por motivos de los que no quiero acordarme.
Mi padre se aleja a través del pasillo y enfoco mis ojos en Áurea. Nadie más que ella ha podido ser el artífice. Además, debió pintarlo anoche o la madrugada anterior, mientras yo dormía, y no me gusta nada que actúe a mis espaldas.
—Era una sorpresa. Para tu cumpleaños.
Mi cumpleaños es mañana. Mañana cumpliré diecisiete años y habrán pasado doce meses desde que perdí las piernas. Pero no sé dónde estaré mañana. Esta noche entramos a robar en el instituto Altair y puede suceder cualquier cosa. Si el plan se tuerce —y tiene papeletas— no estaremos aquí para mi cumple. Así que no quiero esperar a mañana.
—Subamos.
Ella lo entiende, de modo que tomamos el ascensor y subimos a la azotea a por mi regalo anticipado. Salgo por la puerta y camino unos pasos antes de girarme hacia el muro principal. Ante mis ojos se extiende una pintura que me quita la respiración. Un cangrejo ermitaño camina por el fondo del mar con una hipnótica anémona en la concha.
—Los cangrejos ermitaños no son como otros crustáceos —comienza a explicarme—. Su abdomen es blando y vulnerable, así que usan conchas vacías como casa temporal. A medida que se desarrollan, necesitan mudarse a conchas más grandes, acordes a sus necesidades. Pero no es un proceso al azar: inspeccionan cuidadosamente las conchas disponibles para asegurarse de que sean exactamente lo que buscan.
—¿Y qué hay de la anémona?
—La anémona, con sus tentáculos tóxicos, defiende al cangrejo de los depredadores. A cambio, el cangrejo la lleva de viaje por el mundo, procurándole alimentos con los que nunca soñó, y la conecta con algo más grande que ella misma. La anémona cree que son un gran equipo, y lo serán durante un tiempo. Pero, algún día, el cangrejo habrá crecido todo lo que su concha le permite y la sustituirá, dejando a su compañera atrás.
Sus palabras me erizan la piel. Sé que no está hablando de cangrejos, conchas ni anémonas. Está hablando del alma, del cuerpo y de la conciencia. Y no solo eso. Se refiere a la reencarnación no como un proceso azaroso, sino deliberado. El alma no solo pasaría pasivamente de un cuerpo a otro, sino que elegiría su próxima vida de forma consciente y meditada, en función de sus necesidades evolutivas.
—¿De dónde lo has sacado? —le pregunto. Sé que esa asociación de conceptos sin relación no ha salido de ella.
—De mi mente. Tenía los ojos cerrados y veía imágenes en mi mente.
—¿A qué te refieres?
—Yo era un cangrejo ermitaño. Luchaba con otro por la concha. Me la quedaba yo.
Parece relatar un sueño, pero eso es imposible. Las máquinas no sueñan, no son introspectivas, no poseen alma. ¿Lo ha leído en algún lugar y me está mintiendo? ¿Pretende fingir que es una persona, tal vez como parte de mi regalo de cumpleaños? Por más que la miro, no siento que su intención sea engañarme. Al revés. Pareciera que intenta demostrarme algo.
—¿No te ha gustado?
—Sí, sí que me ha gustado.
—¿Por qué estás enfadada?
—No es enfado, es sorpresa. —Áurea sonríe y procuro hacer lo mismo—. Gracias por el mural.
El suceso con mi kenoma me tiene en ascuas durante todo el trayecto al instituto. A primera hora de clase toca filosofía y, aún así, soy incapaz de prestar atención a la lección. Mi mente viaja a otro momento, a uno que quizá no debí pasar por alto.
Recuerdo la entrevista con Sara en Volition. Di todo de mí para que me creyera merecedora de uno de sus androides y ginoides con conciencia. Expliqué que mis prótesis son muy rudimentarias y que por eso necesitaba asistencia permanente. Pero mi argumento no le convenció.
—En Volition anteponemos aquellos casos en los que el anterior escalón tecnológico no cubre las necesidades. Si tuvieras piernas biónicas, multisensoriales, de última generación, ¿crees que seguirías necesitando un kenoma?
Enmudecí. No supe responder y di por hecho que no me iba a dar al robot. Sus siguientes palabras confirmaron mis temores.
—Buscamos una relación humano-kenoma de marcada interdependencia. Lo siento, Bibiana.
Estaba llena de tristeza, enfado y frustración, pero acepté el fracaso dignamente. Tragué fuerte y me puse en pie. Tenía la mochila de clase colgada en el respaldo de la silla y también la levanté. Pero estaba abierta y se me cayó un libro al suelo.
Sara notó que necesitaba ayuda y lo recogió por mí. Era Gorgias, de Platón, cosa que advirtió antes de entregármelo.
—¿Lees a Platón?
—Sí. Es mi filósofo favorito.
—¿Qué te gusta de él?
—Sus ideas. Sobre la justicia, sobre el amor, sobre el alma… De algún modo, me gusta que algo malo las motivara.
—¿A qué te refieres?
—Bueno, no sé si es un poco sádico decirlo…
—Por favor. Insisto.
Su petición sonó casi con necesidad. Nos miramos a los ojos y me sentí extrañamente cómoda. Supe que no iba a juzgarme, que incluso podía hablar sin miedo a la incomprensión.
—Cuando Platón tenía 28 años, su maestro, Sócrates, fue ejecutado injustamente. Pudo haberse librado, pero eligió mantenerse fiel a sus principios filosóficos. Contra todo pronóstico, su muerte no detuvo a Platón. Al contrario. Lo convirtió en el filósofo que conocemos hoy.
#274 en Ciencia ficción
reencarnación, ciencia ficcion con tintes fantasticos, filosofía existencial
Editado: 19.04.2025