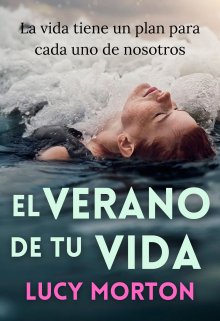El verano de tu vida
Capítulo 10 (Stuart)
CAPÍTULO 10
STUART
Volver a vivir
Nueva York, una semana más tarde
Volver a la caótica ciudad de Nueva York, significa volver a la realidad de una vida que no hubiera querido ni en el peor de mis sueños.
Nunca imaginé que el viaje que tenía pendiente a Grecia desde mucho antes del accidente, me regalara a la mujer más maravillosa que había conocido en mi vida después de ella. Porque antes, siempre era ella.
Quizá ella, postrada en una cama en estado vegetal, haya hecho de las suyas como siempre me decía.
—Si algún día me pasara algo —murmuraba antes de ir a dormir, con sus grandes ojos color avellana y una sonrisa nerviosa en sus labios—, si me muriera y subiera al cielo, haría lo posible por presentarte a la mujer de tu vida.
—No digas tontería, Ángela. La mujer de mi vida eres tú —le decía yo riendo.
—Pueden haber más. No muchas, claro. No cualquiera. La vida tiene un plan, Stuart. Siempre tiene un plan.
Pero una fatídica noche en la que mi mujer y yo salimos a cenar a casa de unos amigos, tuvimos un accidente de coche. Un conductor borracho nos arrolló sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Salí ileso del accidente y Ángela no despertó. Lleva un año en estado vegetal, postrada en una cama de hospital de la que jamás despertará. Y yo, su marido, soy el único en términos legales que puede poner fin a esta situación.
Mientras voy en metro camino del hospital, pienso una y otra vez en las palabras premonitorias de Ángela. ¿Puede saber alguien que su vida terminará pronto? ¿Puede intuirlo? Nunca hablamos de tener hijos. De hecho, hicimos muy pocos planes salvo un viaje a Grecia. A la Isla de Ikaria. Ángela decía que era especial, única en el mundo. Pude contemplar su belleza la semana que estuve allí, aunque deberé decirle a Ángela que su gastronomía no me acabó de gustar demasiado. No al menos la comida del chef de Villa Dimitri.
Seguramente, Ángela detestaría al tipo en el que me he convertido. Nunca le gustaron las personas impertinentes o bruscas y siempre criticaba a los hombres que se iban a la cama con cualquier mujer que se les pusiese por delante.
Salvo la ocasión en la que me levanté sin recordar nada, ninguna mujer había estado en mi cama. Mi cama era sagrada, su cojín aún conservaba el agradable aroma a lavanda de Ángela. Pero poco a poco, con el tiempo, el olor fue desapareciendo un poco y le temo al día en el que lo haga del todo. Sus vestidos siguen en el armario, esperando por ella. Los libros que no le dio tiempo a leer, acumulan polvo en la estantería del salón. A lo largo de este año maldito, he aprendido a vivir con su ausencia. Los primeros ocho meses fui cada día al hospital. Luego, mis visitas fueron disminuyendo porque creía que mi corazón iba a estallar a causa del dolor. «¿Por qué ella y no yo?», me preguntaba a todas horas.
Una joven de unos veinte años entra en el metro. Me recuerda a Kate. Al igual que ella, es rubia y tiene unos grandes ojos azules como tantas otras personas en el mundo. Pero su esencia resulta embriagadora y especial como la de Kate. Me rio solo al pensar en ella y en todos los momentos divertidos que vivimos en Grecia. Imagino que ya habrá vuelto a Nueva York y quisiera llamarla, pero me da miedo pensar que si no lo ha hecho ella, a lo mejor es porque no quiere. Al fin y al cabo, las personas se vuelven un poco locas cuando están de vacaciones y ven cosas que luego, al volver a la cotidianidad, puede que no fueran tan reales como lo parecían en el momento en el que se vivían.
Queda una parada. Una parada para bajar, caminar cinco minutos hasta el hospital y ver a Ángela mantenida por unas ruidosas e insoportables máquinas, postrada en la cama. Su espíritu, si es que eso existe, debe estar enfurecido conmigo: «¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no desconectaste las máquinas en el momento en el que los médicos te dijeron que mi cerebro no funcionaba? ¿Por qué has querido retenerme aquí?».
En realidad, nunca perdí la esperanza.
Me quedaba sentado al su lado pensando que en cualquier momento abriría los ojos o acariciaría mi mano posada sobre la suya. Nunca ocurrió. Las enfermeras me miraban con lástima y estos últimos meses, el rostro de los médicos me decían con dureza que debía terminar con esto.
Los padres de Ángela no han cesado en su empeño de intentar convencerme vía WhatsApps. Su madre me dijo un día que había soñado con Ángela.
—Estaba muy triste y vestía una túnica blanca. Quería irse de este mundo, Stuart. Hijo, soy su madre, no sabes cuánto me duele tener que rogarte para que firmes los dichosos papeles que ordenarán que la desconecten. Solo tú puedes hacerlo, eres su marido. Debes dejarla ir y seguir con tu vida tal y como a Ángela le gustaría.
Al principio me culparon por el estado vegetal de su hija. Su padre, un policía retirado de aspecto rudo, me dijo:
—¡Seguro que tú también ibas borracho! ¡Y la dejaste morir! ¡Stuart, Ángela está muerta!
—No, no lo está —respondí llorando a lágrima viva.
—¿Acaso esto es estar vivo? —preguntó, señalando a su hija.
Los cinco minutos de camino al hospital se me hacen eternos. Con las manos en los bolsillos de mi pantalón y un nudo en la garganta, subo la cuesta y me sitúo frente a la entrada del hospital. Automáticamente, como si fuera un robot, voy hasta el ascensor. Sexta planta, habitación 210. Lo sé de memoria.
#3870 en Novela romántica
#1151 en Chick lit
amor desilusion encuentros inesperados, romance drama, enemistolover
Editado: 11.10.2024