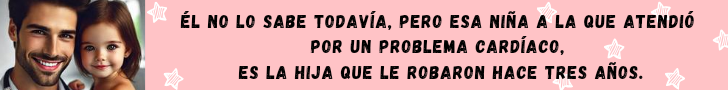El zapato de cristal. Y si el hada no viene
Prólogo
—¡Un hada! ¡Un hada en el horizonte! —grité de pura alegría mientras saltaba de las rodillas de mi padre. Mis pequeñas manos se pegaron al vidrio de la ventana, y mis ojos fascinados no apartaban la mirada del punto brillante en el cielo oscuro.
—Es una estrella fugaz —rió mi padre—. Puedes pedir un deseo.
—¿De verdad? —di un brinco de emoción.
—¡De verdad! —sonrió él.
Mis ojos soñadores volvieron a capturar el destello brillante, y miles de sueños infantiles se reflejaron en ellos. No lo pensé mucho tiempo y pedí aquello inmutable que siempre deseaba al acostarme cada noche y al despertar cada mañana.
—Ya lo pedí todo —sonreí ampliamente hacia mi padre—. ¿Quieres que te cuente? ¿Quieres?
—Con cuidado, hija mía —susurró conspiradoramente—. ¿Recuerdas el cuento de anoche? Esa bruja escuchó el deseo de la princesa y se esforzó por impedírselo. ¡Quién sabe cuántas brujas así vigilan a una princesa tan encantadora como tú!
—Nooo —negué con la cabeza—. Mañana seré una princesa. Hoy soy un hada, y hoy no da miedo.
Mi padre rió y me levantó en sus brazos.
—¡Ay, mi pequeña hechicera!
Pero me zafé de su abrazo y lo miré con seriedad.
—Ahora te lo contaré... pero no se lo digas a nadie —le advertí, sacudiendo un dedo con firmeza—. No tengo miedo, pero de todos modos. ¡Prométemelo!
—Lo prometo.
—Entonces escucha. Mi deseo es... —me acerqué a su oído y susurré conspiratoriamente—: ¡Unos zapatillas de cristal!
—¿Unos zapatillas de cristal? —se sorprendió—. ¿Y no quieres ser una princesa? ¿Un palacio? ¿Un príncipe?
—¿Para qué quiero un príncipe? ¡Quiero los zapatillas! —le expuse como una verdad evidente—. Esos... de verdad, de cristal, mágicos. Que brillen como un milagro. Que me lleven a un cuento de hadas. Como los de Cenicienta... pero los príncipes con caballos no son necesarios. Lo importante son los zapatillas.
—Niña asombrosa —sacudió la cabeza—. ¿Qué cuento quieres que te cuente hoy?
—¡Cuéntame... cuéntame... "Cenicienta"! —aplaudí y salté nuevamente a sus rodillas.
—¿Otra vez? —sus gruesas cejas se levantaron con sorpresa.
—¡Sí, sí!
—Oh, qué voy a hacer contigo... "Cenicienta", pues "Cenicienta" —aceptó, y yo me acomodé mejor y apoyé la cabeza en sus confiados hombros.
Cientos de veces el hada ya había rescatado a la fatigada hijastra, cientos de veces ya se celebraba el inolvidable baile, cientos de veces ya se perdía el zapatilla de cristal... Así era, en los cuentos siempre llega la ayuda. Siempre aparece un hada que trae un milagro al mundo. ¡Oh, cómo deseaba yo encontrar a mi hada! En mi ingenuo y sediento corazón, la fe en los milagros nunca se apagaba. Mi padre me enseñó a creer en ellos, y yo obedecía. Milagros, amor, justicia... todo eso formaba mi cuento de hadas. Ese cuento quería convertirlo en mi vida, y mi vida en un cuento.
«Y esas estrellas que caen... no estarán en contra, ¿verdad? ¡Ah, tendré que acorralar alguna y explicarle esta delicada cuestión claramente!» —así pensaba yo mientras escuchaba con emoción la voz de mi padre que narraba "Cenicienta".
Sí, era mi cuento favorito, y no solo por los adorados zapatillas. Me identificaba con la protagonista: un padre amoroso, una madrastra cruel y dos hermanastras gemelas. ¿No es una coincidencia asombrosa? Solo que mi madre era biológica, pero aún así se comportaba como una madrastra. Siempre tan fría, nunca sonreía... Y si cuidaba a alguien, lo hacía exclusivamente con mis hermanas menores.
¿Por qué? ¿Cómo podía ser? ¿Por qué razón?
¿No era por eso que siempre deseaba un hada, para que agitara su varita mágica y corrigiera todos los males? ¡Qué inútil! Pero al menos mi padre me amaba como nadie en el mundo. Él me consolaba cuando tenía miedo, me calentaba cuando tenía frío, siempre me apoyaba, no importaba cuán loca fuera la idea que se instalara en mi traviesa cabecita. Y cada noche me sentaba en sus rodillas y me contaba cuentos. A veces los inventábamos juntos. ¡Oh, qué divertido era eso! Colocábamos coronas en calabazas amarillentas y zapatillas de cristal en las delicadas patas de dragones... Nuestras ratitas tenían alas y agitaban varitas mágicas, haciendo que los gatos que lanzaban fuego estornudaran y corrieran a la tienda por pañuelos... Pero siempre terminaba igual.
«...y vivieron felices para siempre», alcancé a escuchar las últimas palabras antes de sumirme en un dulce sueño. Mi padre tosió prolongadamente, pero mis oídos de niña ya no lo escucharon. Qué pena.
Escuchaba hasta el más leve susurro en el jardín, pero no escuché cuando la desgracia golpeó a la puerta. Cuando rompió los cerrojos y entró a mi cuento. Esa desgracia puso en la mira lo más preciado que tenía en mi vida, y nunca falla cuando apunta.
La enfermedad había avanzado lentamente, y nadie la había visto ni tratado. Una tos breve, ronquera, debilidad, fatiga… Y nadie prestó atención. El mal se hizo un acogedor nido y desató su furia sin límites, ¡y yo estaba ciega!
Y lágrimas caían de esos ojos ciegos, mientras el corazón se desgarraba por el dolor. Estaba sentada junto al lecho de mi padre, mirando cómo moría. La persona más querida para mí se estaba yendo de este mundo, y en la habitación estábamos solo nosotros dos. El doctor Palmer dijo que todo estaba decidido y que no sobreviviría hasta el amanecer. Y a todos los demás… no les importaba.
#1757 en Otros
#333 en Novela histórica
#4760 en Novela romántica
#1352 en Chick lit
Editado: 03.01.2025