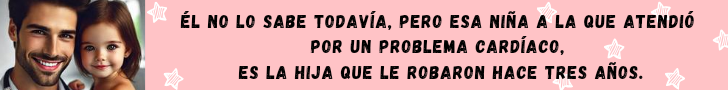El zapato de cristal. Y si el hada no viene
Capítulo 6
Lo primero que noté fueron los techos sorprendentemente altos, iguales a los del resto de la mansión: podía atravesar este pasadizo incluso a caballo. Cada paso resonaba con un eco sordo, profundizando aún más la atmósfera de misterio. ¿A dónde me llevarán estos pasadizos secretos? ¿Qué encontraré aquí? ¿O… a quién?
«¡No, no, no! —protesté de inmediato—. No necesitamos más "a quién" por aquí; ya hemos conocido suficientes personas…»
Justo entonces el corredor se bifurcó en dos caminos, y me quedé inmóvil. Uno conducía hacia adelante, el otro hacia la derecha. Como ya había caminado hacia adelante, decidí girar hacia el lado. Entonces descubrí… ¡que ese camino terminaba en un callejón sin salida! Pero sería bastante ilógico construir un pasadizo solo para llevar a un callejón sin salida.
Pensemos con lógica: aquí tiene que haber una salida, una puerta secreta, una palanca o algo similar. Examiné la pared con detenimiento, pero no encontré nada. ¿Y si toda la pared es la puerta? Entonces intenté empujarla, pero no se movió. Sin embargo, cuando la sacudí de un lado a otro, la pared cedió y se deslizó hacia un lado. Luego avanzó hacia adelante… ¡y me encontré en la cocina!
«Claro: un pasadizo útil si decides pasar la noche en una habitación secreta y te despiertas hambriento como un lobo…», murmuró mi sentido práctico.
Pero no me puse a explorar la cocina (conociendo nuestro insaciable apetito, también conocemos esta habitación como la palma de nuestra mano) y decidí volver a explorar los demás pasadizos. Y como no planeaba compartir mi descubrimiento con nadie, era absolutamente necesario volver a colocar la pared en su lugar. No pude agarrar la puerta directamente, pero noté que en la pared derecha, donde estaba uno de los relieves, una de sus partes se había movido, muy similar a una especie de palanca, y se había desplazado exactamente igual que la pared. Entonces agarré esa pieza y la empujé hacia atrás y luego hacia la derecha: la puerta volvió a su lugar.
Sonreí satisfecha: «Buen trabajo, no se puede decir otra cosa».
Con un impulso alegre, regresé a la bifurcación del corredor y tomé el camino que antes había dejado sin recorrer. Ahí comenzó un verdadero laberinto de giros y bifurcaciones… Varias veces volví a encontrarme en «callejones sin salida» y otras tantas encontré paredes-puertas. Algo dentro de mí se regocijaba: ahora sabía cómo colarme sin ser vista, al menos en la mitad de las habitaciones de la mansión. ¿Y… en el establo? Curioso, sin duda, pero podría ser útil algún día.
Justo después de atravesar un pasadizo que conducía al establo, vi unas escaleras. Como aún no había subido, inmediatamente me apresuré a corregir esa omisión. Y después de unos cuantos giros, llegué a una habitación igual a la que estaba debajo de la biblioteca. La única diferencia era un elemento en el suelo: en la primera habitación, el suelo era normal, pero en esta había un círculo de vidrio en el centro que sospechosamente me recordaba una de las decoraciones de techo en nuestra mansión. ¡Santo cielo, es exactamente eso! ¿Y la habitación de abajo (limpié un poco el polvo del vidrio)… el despacho de la señora Lefevre?
El descubrimiento me hizo estremecer.
«¡No puede ser! —respiraba entrecortadamente—. ¡El lugar más sagrado de toda la mansión! El mayor misterio, el mayor secreto… ¡y estoy justo encima de él! La señora Lefevre nunca dejó que nadie entrara allí. Una vez un chico se metió allí, ¡y casi le arrancan la cabeza!»
Justo entonces, desde el despacho llegaron sonidos: alguien estaba abriendo la puerta, y me congelé.
«¿Quedarme aquí y ver por primera vez a mi madre en su despacho? ¿O simplemente salir corriendo, recordando los miedos de la infancia? Pero ¿quién me vería aquí? ¿Y si lo hacen…?»
La puerta del despacho se abrió, y solo unos minutos después me di cuenta de que estaba en cualquier otro lugar, pegada a la pared. La imagen de mi madre apareció en mi mente: siempre fría, severa, y escalofriante hasta la médula. Un miedo inexplicable y absurdo se apoderó de mí, y simplemente salí corriendo.
Deambulaba de un lado a otro, reprochándome mi cobardía. ¡Tenerle miedo a mi propia madre! ¡Asustarme de la persona que debería ser la más cercana del mundo! ¡Esto es pura estupidez! ¡Qué vergüenza!
¡Pero yo soy una poderosa domadora de corceles salvajes! ¡A esos fieros e indomables seres, temidos incluso por los guerreros más valientes, los controlo con una sola mano! ¡Ni siquiera les temo a las arañas! ¡A las ratas tampoco! (bueno… casi no les temo)
¿Por qué entonces me invade un miedo tan profundo cada vez que me encuentro con mi propia madre?
Todas las leyes de la lógica contradecían este fenómeno, pero la verdad seguía siendo la verdad: le temía a la señora Lefevre. No tenía ninguna explicación ni justificación para este irracional temor, pero nada cambiaba.
Cada vez que ella me miraba, me invadía un inexplicable sentimiento de culpa, ardiente e irreparable. Había algo extraño en su mirada, algo que no se podía describir con palabras, pero que se sentía como un escalofrío recorriendo la piel.
A veces escarbaba en mis recuerdos: ¿desde qué momento surgió este miedo? ¿Siempre le tuve miedo o hubo algún evento que lo desencadenara?
Sin embargo, no era la única que reaccionaba así ante la señora Lefevre. Los enormes y fornidos guardias con sus uniformes de gala temblaban ante ella, se volvían pequeños e indefensos, incapaces de mirarla a los ojos... ¡Nadie se atrevía a contradecir una palabra de la señora Lefevre!
#1757 en Otros
#333 en Novela histórica
#4760 en Novela romántica
#1352 en Chick lit
Editado: 03.01.2025