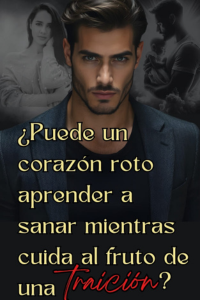Ella es el Asesino (libro 1)
Afirmaciones Peligrosas
El reloj azul oscuro que pendía de un clavo doblado, situado por encima del escritorio de la entrada, marcaba las tres de la tarde. Era justo la hora que Lidia esperaba con buen humor. Ese exquisito momento en que un nuevo caso se abría para ser explorado por su ágil mente se volvía lo mejor de su trabajo.
Lidia Castelo era una mujer soltera de treinta y cuatro años que estaba convencida de que no fue hecha para conocer el amor de pareja y, a pesar de que se le consideraba como una mujer atractiva por su altura de un metro con setenta y cinco centímetros y un rostro con rasgos españoles por herencia, nunca se permitió enamorarse. Si bien tuvo parejas, sus relaciones terminaban en poco tiempo. Por lo que se prefirió dedicarse a estudiar y dejó a un lado la necesidad de cariño para adentrarse de lleno en su carrera como abogada.
Ella, curtida en un bufete de abogados experimentados en el que empezó a trabajar como asistente cuando apenas era una adolescente, ya había sido testigo de innumerables casos en los que la misericordia, la lástima, e incluso la razón no eran partícipes ni invitados por error. Todas esas historias aterradoras se archivaban y se clasificaban con distintas descripciones, pero, al final, el crimen era siempre el mismo: homicidio.
Entre algunos de los casos que Lidia Castelo había podido llevar estaban, por poner ejemplos porque la lista era demasiado amplia y espeluznante: el de la madre que envenenó a sus hijos para castigar al padre infiel; aquel drogadicto que apuñaló a un anciano para robarle dinero y comprar más marihuana; otros más inesperados como el del adolescente atropellado por orden de los padres de la chica a la que lastimó; el sicario que levantó un dedo y las cabezas rodaron. O los inusuales pero posibles como la niña que asfixió con alevosía a su hermano pequeño porque sentía celos de él. Todos y cada uno, pese a sus diferencias, dejaban a su paso solo dolor y pena.
Lidia llevaba ya más de doce años ejerciendo y su fama crecía como la espuma. Entre sus especialidades tenía aquellos procesos donde el asesinato violento era el plato principal.
Era desacostumbrado que se sintiera tensa antes de iniciar una sesión con un cliente nuevo, en especial cuando el caso era uno tan usual. Por eso decidió ignorar la irreconocible sensación de nerviosismo y marchó en dirección a su cita.
Los tacones de sus zapatillas resonaron por todo el frío corredor.
La puerta se abrió, chilló por lo mucho que estaba oxidada y se cerró de golpe detrás de ella. La hora de visitas apenas daba inicio y ya se encontraba dentro de la prisión de mujeres.
Un guardia obeso, sudado y poco cortés la condujo por el pasillo que la recibió con susurros espectrales.
Caminó derecha y vio de reojo las sombrías celdas de las desafortunadas reclusas. Observó veloz los rostros de aquellas que un día fueron mujeres libres y que terminaron atrapadas en las que consideraba unas terribles jaulas. La mayoría de ellas: viejas malencaradas o jóvenes tristes, en realidad eran madres sin escrúpulos, profesionistas sin ética o asesinas con poco remordimiento... Si estaban allí era por una razón; una razón que seguro les pesaba y las torturaba, aunque la intentaran ocultar con una mueca desinteresada que presumía una fuerza o valentía que tal vez no tenían.
«¿Cuándo me voy a acostumbrar?», se preguntó con la respiración tensa.
Lidia intentaba ser inmune a ese sentimiento de lástima que florecía cuando visitaba esos lugares. Sabía bien que algunas de las reclusas fueron encerradas por delitos inventados gracias a unos cuantos billetes grandes; y sí que conocía varios casos de esos. A pesar de que jamás aceptó llevar ninguno, estaba segura de que sus compañeros más hipócritas lo hacían más seguido de lo que debían.
Continuó andando unos metros más detrás del guardia que la conducía y chiflaba como si su entero fuera otro.
El hombre abrió otra pesada puerta que también chilló y por fin llegaron. ¡Ahí estaban las mesas de la sala que solicitó que le prestaran para tener privacidad! Varias se veían oxidadas y desportilladas. Se acercó a una pequeña que tenía dos sillas duras que esperaban ser ocupadas, eligió una y la movió para sentarse. Estaba tiesa y rechinaba con cualquier movimiento. Todo en ese lugar era viejo, desagradable y olía a humedad.
Lidia respiró y acomodó la espalda para comenzar con su trabajo.
El guardia se retiró sin decir una sola palabra.
—Llega temprano —dijo una persona detrás de ella.
La abogada se giró enseguida y vio a una joven que entró acompañada por otro custodio. La llevaban con las manos esposadas. El cabello negro y largo hecho marañas le colgaba por todos lados y le daba un aspecto desaliñado.
En ese instante Lidia sintió cómo su estómago se removió por la confusión. Y es que desde hacía varios años atrás gustaba por imaginarse a sus clientes antes de conocerlos en persona. Tenía la tonta pero terca idea de que si leía las notas del caso, le ponía rostro al asesino y este era parecido a su cliente, entonces era culpable. Una simple locura que se reservaba para no causar las burlas de sus colegas. Sin embargo, para este caso en especial, al intentar darle rostro al homicida, la cara que insistía en aparecer en su mente fue la de la víctima: un hombre.
En ese momento no comprendió por qué le ocurría algo así y pensó, al buscar una explicación, que tal vez era causado por la detallada descripción que la documentación presentaba de la víctima.
#8930 en Thriller
#15666 en Fantasía
#5926 en Personajes sobrenaturales
abogada, asesinatos amor celos romance, romance amistad demonios
Editado: 27.05.2024