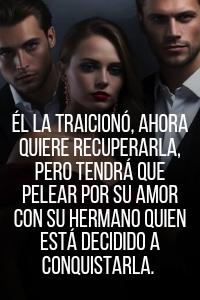Ella es el Asesino (libro 1)
Sentidos Aterrados - Parte 2
Al día siguiente, a la misma hora que la primera vez, la abogada esperaba contemplando el reloj azul de la pared, sentada y sintiendo una gran ansiedad en la banca gastada de la cárcel. Las manecillas parecían moverse más lentas cada minuto. Existía una pesadez en todo el ambiente y el calor ese día era insoportable; detalles que le hicieron presentir que algo malo se avecinaba. El conjunto de pantalón y saco color gris que eligió no le ayudaban a estar cómoda, pero le gustaba vestir formal. Las personas que deambulaban por allí le mostraban poca cortesía y prefirió centrar su atención en los documentos de otro de sus trabajos.
—¡¿Viene por más de mis cuentos?! —Resonó una puerta y las palabras de Ámbar se dejaron escuchar dentro de la habitación donde solían encontrarse y donde Lidia ya aguardaba.
—¿Qué? ¡No! No pienso que sean cuentos…
—¡Miente! —gritó, golpeando la mesa y apuntando sus ojos hacia la abogada con una ira nueva y abrasadora—. ¡Deje de mentir! ¡Dejen de mentir todos aquí! —soltó de nuevo con más fuerza.
Al verle el rostro, Castelo notó que a su labio inferior lo decoraba una cortada de poco más de un centímetro.
Un custodio apareció justo a tiempo para detener su episodio e hizo que se sentara con un fuerte empujón sobre la vieja silla, inundando el lugar con un chirrido molesto. Seguido de ello un silencio inquietante imperó.
—¿Quiere que me quede? —preguntó malhumorado el hombre después de que Ámbar se tranquilizara y comenzara a juguetear con las mangas de su ropa, balbuceando una canción en dialecto.
—No lo creo necesario. Supongo que ya pasó el arranque, ¿no es así? —la cuestionó con delicadeza, pero sonando como una madre que reprende a la hija rebelde.
La joven le asintió con la cabeza y bajó el rostro en señal de vergüenza.
—No voy a contarle nada —susurró, mirando la parte de la mesa donde colocó las manos y hablando con una voz rasposa y lenta—. Mi compañera dice que nadie va a creer mis “cuentos”, y yo no digo cuentos.
—¿Y esa compañera fue la que te hizo eso? —Señaló la herida de su boca, pero no obtuvo respuesta. Ahí lo comprobó: las conjeturas de Carlos se hacían realidad, y ese apenas era el inicio—. No pienso que sean cuentos. No debes escuchar a nadie, solo a mí, ¿entiendes? Estamos aquí, solas, somos confidentes. Dos mujeres platicando y nada más. No le hacemos daño a nadie.
La situación tenía que cambiar para que Ámbar se sintiera más cómoda y libre de hablar sobre su caso.
—Somos dos mujeres, sí, pero yo soy la única que habla. ¿Por qué usted no me cuenta algo? —se quejó.
—¿Qué quieres saber? —Lidia no solía conversar de esa manera con sus clientes, su vida privada era algo que cuidaba bastante, pero encontró en su cuestionamiento la oportunidad de irse ganando su confianza.
—Dígame, ¿usted tiene perros? —Lució animada de un momento a otro.
Sin duda la joven era alguien que cambiaba de estado de ánimo demasiado rápido. Castelo empezaba a acostumbrarse a la situación, pero la pregunta le recordó el incidente con el perro en el estacionamiento y le provocó un estremecimiento.
—¿Mascotas? No, no tengo. Vivo en un departamento pequeño y dudo que sea posible que un perro pueda estar cómodo conmigo. —Muy en su interior pensaba que ningún animal o ser humano era capaz de sentirse a gusto a su lado, aunque eso no lo externó porque era del tipo de cosas que no le decía a las personas, mucho menos a sus clientes.
—Yo tenía perros —comenzó a hablar de ella en cuanto tuvo oportunidad.
La abogada supo que debía aprovechar y se preparó para registrar, aunque fuera en la mente, toda la información que considerara de importancia.
—¿Tenías? ¿Por qué hablas en pasado?
—¡Están muertos! —dijo con dureza y un atisbo de furia se asomó en su semblante—. Romeo y Julieta, así se llamaban mis dos hermosos perros. Eran raza pastor alemán, enormes y muy cariñosos. Les gustaba despertarme a lengüetazos. —De pronto, una sombra cubrió sus ojos.
—Debiste quererlos mucho —añadió para que ella continuara.
—Mi hermano José los vio morir. Es un niño tranquilo, no tenía por qué verlo. —Un evidente sufrimiento desfiguró por un momento su bello rostro.
Lidia sacó, lo más discreta que pudo, su libreta y comenzó a escribir, buscando no perturbarla.
—¿Qué fue lo que vio? —la cuestionó en voz baja.
—Él… vio cuando Alan los destrozó… —Tragó saliva—. Yo sabía que el asunto de mi cuello no se quedaría así —aseguró y las lágrimas salieron.
Esta vez la abogada llevaba consigo una caja de pañuelos. Se los extendió a Ámbar y esta prosiguió, secándose antes las saladas gotas:
—¡Era él!... —Detuvo su frase para lanzarle una mirada de recelo a Lidia—. Pero usted es demasiado desconfiada como para entenderlo.
—¡No!, no pienses eso, yo te creo —sus palabras sonaron seguras para su sorpresa—, puedes contarme lo que sea.
Lidia rozó su mano con la de Ámbar y con ello le transmitió seguridad. Empezaba a nacer una conexión extraña entre ambas mujeres y, aunque a la abogada le incomodaba un poco, no hizo algo para evitarlo.
#8936 en Thriller
#15659 en Fantasía
#5921 en Personajes sobrenaturales
abogada, asesinatos amor celos romance, romance amistad demonios
Editado: 27.05.2024