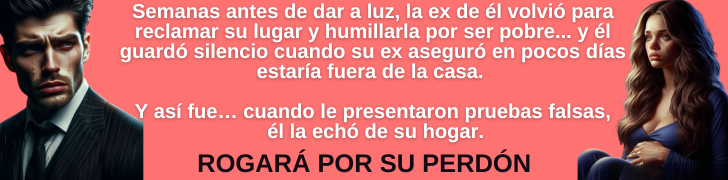Ella es el Asesino (libro 1)
Cuervos que Susurran - Parte 2
—Le agradezco que me dé la oportunidad, señor.
—Siéntese donde guste, mi mujer fue por café. —Apuntó con su bastón a los viejos sillones y él se quedó de pie—. Vamos a llamar a algunos vecinos, los que quedan. Podrá hacerles preguntas, pero si nadie quiere hablar es todo lo que tendrá, ¿entiende? —le avisó en un tono más amable que el de su esposa.
—Es muy amable, pero es más cómodo para mí estar de pie. Lo que sea que pueda conseguir, servirá y con su apoyo me ahorrará mucho tiempo.
El comportamiento de la pareja era inescrutable, pero esa era la oportunidad que necesitaba para obtener más información y tenía que actuar con sumo cuidado.
La mujer llegó con un par de tazas de café. Mostraba una expresión de desaprobación, pero no rebatió la decisión de su esposo. Después de entregar las tazas, salió a la calle y regresó en menos de cinco minutos.
Para asombro de Liria, la gente comenzó a llegar en poco tiempo y la mayoría ingresó a la casa, que era espaciosa por la falta de muebles. Cada persona que pudo contemplar llevaba dibujado en el rostro un gran recelo. Un tanto tensa, se preparó para dar inicio. Esperaba conseguir información útil. Se irguió y se posicionó en medio de la sala.
—Primero que nada agradezco su ayuda. He venido hasta aquí... —intentó presentarse, pero fue interrumpida de manera abrupta.
—Sabemos a qué vino. Tal vez somos gente sin una educación como la suya, pero no somos estúpidos —habló un joven de unos quince años con una voz hostil.
—Disculpe a mi hijo, no recibimos a extraños desde la última vez. —Una mueca de tristeza cruzó por la cara de la señora que intervino y luego prosiguió—: Díganos, ¿qué quiere saber? Sea rápida, por favor, hay muchos quehaceres que terminar. No podemos estar perdiendo el tiempo si queremos comer hoy.
Castelo fue directo al grano.
—¿Qué pueden decirme al escuchar el nombre: Gabriel Alcalá? —los cuestionó, usando el nombre real de la víctima.
Nadie respondió y parecían confundidos.
—Yo no lo conozco —dijo el dueño de la casa.
¡Al menos era un punto a favor para Ámbar! Ninguno allí lo identificó.
—¿Y qué me pueden decir de Alan N?
El bullicio se disparó cuando ella lo pronunció. Sonaban furiosos y algunos maldijeron al hombre.
—Lo que sea que ese tal "Alan" haya sido, ¡no merece ser nombrado! Recuerden que si se nombra al mal, le abrimos la puerta. Es mejor no llamar tampoco a uno de sus retoños —advirtió severa una anciana.
Pero la gente hizo caso omiso y continuaron condenándolo.
Lidia sabía que necesitaba calmarlos antes de que se desatara algo peor. Aclaró la garganta, levantó la cara y volvió a tomar la palabra.
—Podrían decirme qué fue lo que hizo. Es necesario que me lo sepa. Tendré absoluta discreción si así lo desean.
Su intervención no funcionó, hasta que el viejo del bastón caminó hasta Lidia y los presentes callaron.
—Ese hombre —exclamó pensativo—, no sé qué buscaba o a qué vino, pero sí puedo decirle que es el culpable de que estemos viviendo en la miseria. Ámbar era una buena muchacha, siempre le ayudaba a llevar la bolsa del mandado a mi mujer, pero él la contaminó con toda esa maldad que cargaba. A la niña que usted busca proteger ya la perdimos desde hace tiempo, no busque salvarla porque no va a poder. Ella está muerta ya.
—¡Se hicieron amantes! —gritó un hombre adulto con aspecto rudo, interrumpiendo la declaración del anciano que estaba sonando más aterrizada—. Eso es lo que quería saber, ¿no? Ella lo ayudó a que creyéramos que era una buena persona, hizo que nosotros lo aceptáramos como uno más del pueblo, y cuando le dimos la confianza ¡nos traicionó! —Su rencor se podía notar.
Todo lo que escuchaba le hizo saber que ellos creían en serio que un demonio había vivido allí, que la víctima no era un humano. Ese era un pueblo que mantenía sus costumbres y creencias, tal vez por eso aseguraban tales cosas. Era necesario obtener más información y usó su último recurso.
—¿Y qué pueden decirme de Samanta? —soltó sin piedad—. ¿Alguien sabe algo de ella?
La muchedumbre se quedó en completo silencio, como si ella hubiera lanzado una blasfemia.
—Creo que es hora de que nos retiremos —los alentó el anciano del bastón cuando escuchó el nombre, pero su mujer salió de entre la gente y caminó con la vista clavada en los ojos de Lidia, como si estuviera hipnotizada.
—Samanta es mi nieta —afirmó con una profunda tristeza—. Es hija de uno de mis hijos que falleció hace dos años en un accidente de trabajo. Su madre se nos fue en el incendio. Y no, no sabemos en dónde puede estar. Desapareció un día y no la volvimos a ver. Estoy casi segura de que ya está en compañía de sus difuntos padres —Se secó las dos lágrimas que se permitió derramar ante los demás.
—¿Por qué no reportó su desaparición? —indagó la abogada con el tono más dulce que pudo para no herir de más.
El anciano no profería palabra. Por su expresión, se podía saber que le dolía la verdad que su esposa confesó.
#8936 en Thriller
#15659 en Fantasía
#5921 en Personajes sobrenaturales
abogada, asesinatos amor celos romance, romance amistad demonios
Editado: 27.05.2024