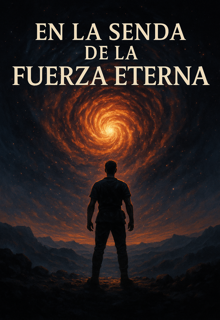En la Senda de la Fuerza Eterna
CAPITULO 23 El Umbral de la Cuna
La mañana llegó sin pedir permiso.
No hubo sol brillante, ni cantos de aves felices. Solo una bruma densa y un silencio espeso, como si el mundo mismo evitara hacer ruido ante los que dormían allí: tres cuerpos inmóviles junto al lago, rodeados de piedra, vapor y cicatrices.
Virka despertó primero.
Estaba recostada sobre el pecho de Sebastián, su cabello revuelto enmarañado contra la tela áspera de la gabardina negra. Su nariz se movía apenas, reconociendo los olores que aún dormían con él: sangre vieja, metal, ceniza, fuego contenido.
—Te hueles a muerte —murmuró con suavidad, como si fuera un elogio.
Sebastián abrió los ojos.
Calmos. No como los de un hombre que ha descansado… sino como los de una criatura que jamás cierra los párpados del todo —Es porque no me la quité.
Virka alzó una ceja.
—¿La piel o la ropa?
Él no respondió. Solo dejó escapar una exhalación lenta, tibia, como si el cuerpo aún debatiera si moverse… o quedarse allí, eterno.
Narka emergió del lago, su forma reducida brillando por un instante bajo el velo tenue de la neblina. Se deslizó por el agua y subió a una roca cercana, sentándose sin decir palabra. Desde allí, los observó con esa quietud sabia que solo pueden tener los guardianes antiguos y los que han visto demasiados siglos pasar.
Sebastián se incorporó.
La gabardina crujió con el movimiento, revelando debajo las ropas de combate aún manchadas. El cubrebocas descansaba en su cuello. Las gafas, aún sobre su frente. Era un atuendo de guerra, no de tregua. Uno que ya no tenía lugar en esa mañana de vapor y piedra.
—No podemos ir así —dijo de pronto, como si respondiera a un pensamiento que solo él había oído.
Virka lo miró con desdén.
—A mí me gusta.
—A la ciudad no —aclaró, mientras deslizaba la mano hacia su anillo de almacenamiento.
Un leve destello surgió de la piedra negra que rodeaba su dedo, y como si respondiera a una voluntad callada, un pequeño paquete surgió: doblado con precisión militar, envuelto en seda gris. Era la ropa que le había dado Drailä. Su única prenda antes de convertirse en herramienta de la limpieza.
Sin decir más, Sebastián se puso de pie.
Se alejó unos metros, entre los árboles, y comenzó a desvestirse. No con vergüenza, sino con la naturalidad de quien ha nacido entre montañas, lodo y sangre. Cada prenda que retiraba caía como una piel vieja. La gabardina quedó colgada sobre una rama. El pantalón, doblado sobre una piedra. Las botas, aún húmedas, fueron dejadas a un lado.
Virka no apartó la mirada.
Lo observaba con la tranquilidad de quien ya ha lamido sus heridas. Pero había algo en su mirada… una sombra mezcla de orgullo, deseo y recelo. Como si al verlo cambiar de piel, temiera que también cambiara de instinto.
Cuando Sebastián terminó de vestirse, su figura había mutado de cazador a sombra urbana. La ropa negra ceñida, cómoda, liviana. Su silueta seguía siendo inhumana, pero ya no gritaba muerte. Solo la insinuaba.
—¿Listos? —preguntó.
Narka se acomodó en el hombro de Sebastián con un gesto apenas visible.
—Iré. Este mundo aún me es ajeno. Y debo aprender a odiarlo... o protegerlo.
Virka no dijo nada. Solo caminó hasta él, deslizó su mano en la suya y lo apretó con fuerza. Sus dedos, aunque delicados en forma humana, guardaban la misma presión letal que cuando eran garras.
Así, los tres partieron.
Sin palabras rituales. Sin despedidas.
Solo un murmullo del agua, una brisa que olía a humedad y ceniza, y la ciudad esperándolos allá abajo: brillante, sucia, llena de ruina y promesas.
Eran tres monstruos disfrazados de paso.
Caminaban entre árboles como si la tierra les debiera algo.
Y aunque nadie lo supiera, el día acababa de cambiar.
Porque Sebastián había decidido caminar con ellos.
No como cazador.
No como bestia.
Sino como el que quiere ver… si aún queda algo que valga la pena El mundo se abría ante ellos como un animal dormido.
La ciudad, aún lejana, latía con el ruido eléctrico de sus entrañas: motores, luces, voces, anuncios flotantes que parpadeaban en el cielo como luciérnagas artificiales. Sebastián avanzaba sin apuro. A su lado, Virka caminaba con sus zapatos negrisimos, estilizados, sin talón, olfateando el aire como si el asfalto escondiera secretos que nadie más podía oler. Narka, en su forma reducida, reposaba sobre su hombro, inmóvil… pero despierto.
Ninguno hablaba.
Solo caminaban.
Y eso bastaba.
La carretera descendía entre colinas que aún conservaban árboles viejos, raíces grises y ramas torcidas por el viento. La civilización aún no los había arrancado de allí. A lo lejos, las primeras construcciones aparecían como dientes rotos: torres sin simetría, reflejando el cielo en sus vidrios sucios.
Pero Sebastián no miraba eso.