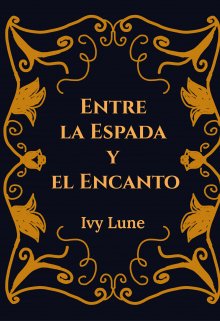Entre la Espada y el Encanto
Capitulo 8: Entre Cristales y Sombras
Ya era de noche. Había pasado un rato desde su encuentro con la princesa Eliza, pero Mara seguía pensando en cómo podría ayudarla. Pasó toda la noche revisando libros antiguos, buscando cualquier pista entre sus notas y grimorios, hasta que el sueño la venció frente a una página a medio leer.
A la mañana siguiente, unos golpes secos en la puerta la hicieron despertar. La vinieron a buscar. Esta vez no era Santiel quien aparecía en su puerta, sino el mismo cochero de la primera visita. Mara, medio dormida aún, preparó un bolso con algunos objetos y anotaciones para continuar su investigación en el castillo. Al subir al carruaje, sus ojos se posaron en el paisaje. Vio el pueblo desde lejos, y aunque no era un sitio que solía visitar con frecuencia, algo en la brisa de la costa le hizo un nudo en la garganta. Un recuerdo amargo cruzó su mente. Aquel lugar había sido escenario de una de sus decepciones más grandes.
Al llegar al castillo, un sirviente la guio hasta la princesa. Esta vez no estaba en el invernadero, sino en un salón decorado con sillones tapizados, cuadros, una mesa de té con porcelana fina y un piano que parecía olvidado entre los demás muebles.
—¡Mara, buenos días! —la recibió Eliza, levantándose con energía. La saludó de la mano y entrelazó su brazo con el de ella para llevarla al sofá—. Pedí que nos hagan un desayuno para empezar el día. ¿Ya habías comido?
—No, gracias por este festín dulce —respondió Mara, sonriéndole con ternura.
Ambas compartieron el desayuno, hablando de libros, plantas y detalles cotidianos que las unían más de lo que imaginaban.
—Amo la hora del té —dijo Eliza.
—Ahora también es mi favorita —replicó Mara.
Ambas rieron. Parecía que se conocían desde hace siglos. Siempre había algo nuevo que decir o compartir.
—¿Santiel hoy no nos acompaña? —preguntó Mara.
—No creo. Dijo que tenía que vigilar a alguien. Me prometió contarme el chisme, pero a veces se lo guarda todo —dijo Eliza con un suspiro.
—¿Alguien nuevo? —preguntó Mara, disimulando su curiosidad.
—Sí. Al parecer llegó un forastero al pueblo, lo cual es raro. Lisvane nunca fue un lugar turístico.
Mara se quedó pensando. Era cierto. Casi nadie venía por voluntad propia. ¿Qué podría estar buscando ese visitante?
De pronto, un leve brillo llamó su atención. El collar de Eliza había emitido un resplandor sutil.
—¿Ese collar siempre lo tuviste? —preguntó Mara.
—Me lo regaló mi padre en mi cumpleaños trece. No me encanta porque siento que no es mi color, pero lo valoro por el gesto.
—Hablando de regalos... te hice esto —dijo Eliza, levantándose para traer una maceta pintada a mano con amapolas rojas.
—¡Amapolas! Están hermosas. ¿Algún consejo para cuidarlas? —preguntó Mara.
—Luz, y ponlas en tierra apenas llegues. No les gusta estar encerradas —explicó Eliza.
Mara asintió con una sonrisa emocionada. Dejó la maceta a un lado con cuidado.
—¿Qué quieres hacer hoy, Eliza?
—Me encantaría conocer el mar que veo desde mi ventana. Pero como no se puede... te mostraré el castillo.
Mara comprendió su anhelo y la siguió en silencio. Recorrieron pasillos largos, algunos oscuros y fríos, otros iluminados y acogedores. Pasaron por habitaciones vacías, otras llenas de lujo, y una escalera que descendía hacia la penumbra, por la cual no se atrevieron a bajar.
Finalmente, llegaron a una sala especial: llena de libros, pinturas, juegos y materiales de arte. Una especie de refugio para el alma.
—Es mi lugar favorito, además del invernadero y, obvio, la sala de té —dijo Eliza con una reverencia teatral.
Mara se maravilló con la habitación. Había tanto para hacer que era imposible aburrirse.
—Paso demasiado tiempo aquí —agregó Eliza. Luego corrió hacia un closet rústico y sacó un vestido azul zafiro deslumbrante.
—Es para el baile de mañana. ¿Iras, verdad?
—No sabía que había un baile. No creo que sea bienvenida.
—¡Cómo que no! Yo te invito. No puedes rechazar la invitación de una princesa.
Mara se rio y asintió.
—Está bien. Iré.
Eliza sacó dos máscaras decoradas con plumas y detalles dorados. Le entregó la negra a Mara.
—Es un baile de máscaras. Pero así te reconozco.
Mara guardó la máscara en su bolso con una sonrisa.
Pasaron horas en esa sala, leyendo y charlando. El silencio entre ellas era cómodo. Pero la llegada de Santiel interrumpió el momento. Era hora de irse.
Mara se despidió de Eliza con un abrazo cálido. Tomó las amapolas y, al salir, se volvió hacia Santiel.
—Llévame con el rey. Necesito proponerle algo.
—Está bien. Si es por Eliza, te escuchará.
Santiel la guio hasta un cuarto reservado para estrategias reales. El rey, sin armadura, descansaba en un sillón, pero su porte seguía imponente.
Mara se acercó e hizo una reverencia.
—Majestad, vengo a pedirle algo. Quisiera mostrarle a la princesa una parte de las afueras del reino. No algo peligroso. Solo... el mar.
El rey la observó en silencio.
—¿A dónde exactamente?
—Conozco una zona segura. Sin guardias, sin multitudes. Ella podría verlo sin ser reconocida.
El rey asintió con lentitud.
—Si Santiel y tú la acompañan y no hay riesgos, lo permito. Pero mañana es el baile. Tendrás que venir igual. Aunque no esté disponible, la maldición no descansa.
Mara agradeció su comprensión con otra reverencia. Al salir, le pidió a Santiel un último favor.
—Necesito que me acompañes al monasterio.
—Pensé que no podías entrar.
—No puedo. Pero tú sí. Te diré qué buscar.
Durante el viaje, Mara escribió unos símbolos en papel y bosquejó una joya verde.
—Busca libros que tengan esto. Y traémelos hasta la entrada. Yo los leeré ahí.
Santiel la miró, dudó un segundo, pero asintió. Su carisma lo ayudó a no levantar sospechas dentro del monasterio. Al poco tiempo, regresó con un tomo antiguo.