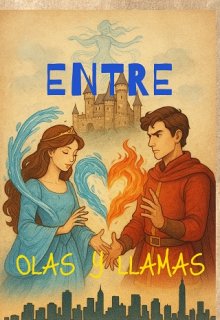Entre olas y llamas
Capítulo 21. Los Dioses, o cómo se llaman.
Hasta ese instante, todo lo vivido me había parecido un juego cruel, una farsa retorcida del destino. Pero allí, hundida en una oscuridad tan espesa que devoraba incluso mis pensamientos, lo comprendí con una claridad brutal: mi vida pendía de un hilo. Y lo peor era que ese hilo no lo sostenía yo.
Aun así, rendirme no estaba en mis planes. No todavía. Tragué saliva —áspera, como una piedra que se me quedó atascada en la garganta— y obligué a mis piernas temblorosas a moverse. Un paso. Luego otro. Cada avance era torpe, vacilante, pero suficiente para arrastrarme hacia donde recordaba estaba columna. Cuando estiré la mano, solo encontré vacío.
El silencio se quebró con un suspiro, tenue, apenas un murmullo en la oscuridad.
—¿Art? —mi voz salió rota, impregnada de miedo—. ¿Eres tú?
Nada.
—¡Art! ¡Karis! —esta vez casi grité, desesperada.
La oscuridad me devolvió su mudez implacable.
El frío me envolvió de pronto, y lo supe con una certeza que helaba la sangre: estaba sola. Completamente sola, en un vacío que no tenía fin.
Avancé unos pasos más, tanteando, y de pronto, a mi espalda, se oyó un crujido. El sonido seco de unas puertas cerrándose.
—¡Eh!… —al final, no pude aguantar más la presión y mi voz se quebró en un chillido nervioso—. ¿Hay alguien?
Un silencio denso me respondió primero. Luego, muy cerca, casi rozándome la nuca, una voz grave y pausada murmuró:
—¿Has llegado?
El grito que salió de mi garganta podría haber despertado a todo un cementerio. Me aparté de un salto, torciéndome casi el tobillo, y solté lo primero que me vino a la cabeza:
—¡Dios mío, ¿qué demonios es eso!?
Parpadeé varias veces, desesperada por acostumbrar mis ojos a la penumbra, y aspiré hondo para calmar el frenético tamborileo de mi corazón. Fracaso total. Ni la vista obedecía ni mis pulmones me devolvían aire suficiente. Y, sinceramente, después de todo lo que me había pasado hasta ahora, jamás habría esperado esto.
Justo delante de mi cara flotaban siete esferas. Latían como corazones desbocados: se acercaban y se alejaban, se encendían y apagaban, cada una con un fulgor distinto, como si compitieran por llamar mi atención.
—Qué… no está muy allá… —murmuró una voz, indecisa.
—¿Seguro que es ella? —dijo otra, más crítica—. Su madre era más fuerte.
—¿Y si buscamos a otra? —propuso una tercera, nerviosa.
—No hay tiempo. Llevamos mil años aguardando esta. —La cuarta voz sonó grave, sentenciosa.
—Entonces habrá que aceptar a esta… —añadió otra, con resignación.
—Al menos no da pena… —rió una última, burlona, como un cuchillo en la oscuridad.
Mi piel se erizó por completo. Siete voces, siete luces… ¿o eran las esferas mismas las que hablaban?
—¡¡¡ALTO!!! —grité al fin, con toda la fuerza que me quedaba, tapándome los oídos y apretando los ojos como si pudiera borrar aquel espectáculo con un simple parpadeo.
¡Qué disparate! Guirnaldas de luz parlantes… ¡¡¡y encima discutiendo sobre mí!!! Abrí los ojos de golpe, rezando para que todo fuera una ilusión, pero el horror me golpeó en el estómago: no lo era. Aquello era real.
—Alto… —repetí, con la voz quebrada, obligándome a mantener la compostura mientras esos cúmulos brillantes latían con impaciencia frente a mí—. Ahora quiero que me expliquen todo con calma. ¿Qué son ustedes? Y, sobre todo… ¿qué demonios quieren de mí?
—¿Cómo te atreves a hablarnos así?
—¿Acaso entiendes ante quién estás?
Cada palabra hacía que las luces palpitaran con más fuerza, iluminando el vacío como si la indignación se tradujera en destellos que me quemaban la piel.
—No —los interrumpí con brusquedad, antes de que la cacofonía creciera. Mi voz sonó más firme de lo que yo misma esperaba—. No sé quiénes son. Y precisamente por eso les exijo que hablen de uno en uno. Y al grano.
Hubo un instante de silencio, y luego un orbe destelló como si riera con satisfacción.
—¡Bien dicho! —exclamó, vibrando con un resplandor cálido—. Llámanos fuerzas, elementos… o Supremo, si quieres.
—¿Puedo llamarles Supremo? —repetí, desconcertada—. Pero ¿acaso el Supremo no es el hijo de la reina caída?
Las esferas se rieron al unísono.
—¡Nos inventamos una bonita historia!
—En realidad, fui yo quien lo ideó —declaró una de las esferas con orgullo—. Sabía que se lo tragarían.
—¿Lo inventaron? ¿Entonces no es verdad? ¿No existieron la reina ni los guerreros?
—Claro que no, pero ellos no tienen por qué saberlo. Que sigan creyendo que sus ancestros se ganaron la magia mediante su lealtad a la reina. Y ahora sirven a su hijo.
—Entonces, ¿quiénes son? —pregunté, parpadeando.
—Da igual el nombre. —intervino otra esfera, su luz danzando como una llama inquieta—. Algunos nos llaman dioses, otros patrones de los elementos. La esencia es la misma. Somos quienes entregamos a los magos de Arreit el poder con el que caminan por este mundo.
—¿Qué ha pasado? ¿Dónde están Art y Karis? —pregunté, la voz temblorosa, incapaz de comprender del todo dónde me hallaba ni quién me hablaba.
—Karis están en el Templo, intentando descifrar que ha pasado, y Art te esta esperando, —respondió una de las esferas con ironía.
—¿Cómo? ¿Y yo? —mi desconcierto rozaba el pánico.
—Tú y nosotros debemos hablar… sin testigos.
—¿Hablar? ¿Para qué? ¿De qué?
—Haces demasiadas preguntas —la voz vibró, casi burlona.
—Y aun así quiero respuestas —repliqué, obligándome a sonar firme, aunque por dentro me corroía la duda.
Un silencio denso, cargado de expectación, precedió a la siguiente frase:
—Porque eres apta para nosotros.
Mi pecho se contrajo, un vuelco seco que me dejó sin aire.
—¿Yo?… ¿Por qué yo? —logré articular, aturdida.
—Porque eres única, niña. Llevamos siglos aguardando a alguien como tú. Un hijo de dos mundos… alguien capaz de contener todos los elementos en un solo cuerpo.