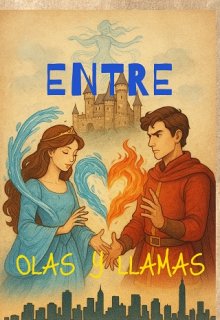Entre olas y llamas
Capítulo 22. Mentiras divinas
—Entiendo que necesitan mi ayuda —dije finalmente, midiendo cada sílaba con el cuidado de quien tantea un campo minado. El eco de mis palabras quedó suspendido en la penumbra como si hubiese despertado algo dormido. No hubo respuesta inmediata, pero ese silencio cargado lo dijo todo. Había tocado la fibra exacta. Desde el principio había sospechado que esta historia olía a podredumbre desde el principio, como un pozo tapado con flores, y ahora, por fin, tenía la oportunidad de saber la verdad—. Entonces, ¿qué tal si dejan de jugar y me lo cuentan todo?
Una de las esferas titiló con un parpadeo insolente y, en un destello súbito, la oscuridad se desgarró como un velo.
La sala cambió ante mis ojos. Ya no estaba en el Templo de los Cuatro Elementos, donde debía estar ocurriendo el ritual de mi iniciación en la Casa de la Llama. En su lugar apareció un recinto octogonal, erguido con bloques de piedra oscura tan pulidos que parecían espejos líquidos. La luz de las Primordiales se multiplicaba sin fin en aquellas superficies, creando reflejos interminables: un espectáculo hipnótico, mitad cuento de hadas, mitad feria de espejismos. Por un instante creí haber sido arrojada dentro de una nave espacial sacada de Star Wars, atrapada en un universo paralelo que no respondía a ninguna lógica.
En el centro del lugar se erguía un altar monolítico. Era una losa tallada en forma de estrella de ocho puntas, y en su centro abombado se insinuaba otra más pequeña, de cinco. En cada rayo de la estrella mayor había siete figuras grotescas: pequeños enanos de aspecto medieval, caricaturas deformes de humanidad, con torsos encorvados, miembros desproporcionados y rostros donde los ojos ardían como carbones incandescentes.
El aire se me heló en los pulmones. Comprendí, por qué habían tejido aquella fábula tan conveniente sobre la reina, su hijo y la bondad divina. Si aquellos eran los verdaderos dioses… eran horribles. Siempre nos habían pintado a los creadores como majestuosos, etéreos, perfectos como en las catedrales y manuscritos iluminados. Pero lo que me observaba desde los extremos de la estrella era más cercano a una pesadilla demente, una sátira cruel de lo sagrado.
—Estaban mejor cuando solo brillaban —murmuré, incapaz de contener el sarcasmo que se me escapó como un reflejo nervioso.
Una de las criaturas arqueó su boca torcida en algo que quiso ser sonrisa.
—Como quieras, pero nos ofendes —gruñó con una voz viscosa, más cerca de un rugido animal que de un lenguaje humano.
Un destello deslumbrante los envolvió, y en un parpadeo las formas grotescas se deshicieron como humo. Volvieron a ser esferas flotantes de luz pura, imposibles de distinguir entre sí. Me mordí el labio con fuerza: había cometido un error. Brillando eran todavía más impenetrables… y también más amenazantes.
Una de ellas descendió lentamente hasta posarse sobre la estrella menor del altar. Su voz vibró dentro de mis huesos, como un retumbar antiguo que no pedía ser escuchado, sino obedecido.
—Este es nuestro símbolo. En esta estrella se concentra la fuerza, el cimiento de toda creación. En torno a ella fluyen las fuerzas de la naturaleza, encadenadas unas a otras como un río interminable.
La piedra respondió a sus palabras con pulsos de luz. Cada sílaba parecía resonar en la sala entera, como si el mundo entero latiera en aquel altar.
—Mira y entiende: la plateada es el aire, omnipresente y sutil. De él nace el azul, el agua. El agua alimenta al verde, la tierra. De la tierra brota el blanco, el metal, donde descansa la fuerza oculta. El blanco nutre al rojo, el fuego, y el fuego, al elevarse, devuelve su poder al aire plateado. Así el círculo se cierra. Así ha sido desde el origen. Estas fuerzas modelaron los mundos y aún los sostienen. Todo lo demás no es más que un eco.
Mientras hablaba, cada color se encendía en la estrella, pintando el suelo con auroras líquidas.
Pero de pronto, el resplandor se volvió sombrío.
—Hubo un momento en que lo alteramos todo —intervino otra esfera, con voz cargada de culpa—. Creímos ser sabios, pero fuimos arrogantes. Decidimos que el metal era peligroso. Innecesario.
—¿Por qué? —me atreví a preguntar, con un hilo de voz que apenas reconocí como mío.
—Porque al entregarlo a los humanos lo convirtieron en armas. Y pronto empezaron a matarse entre sí. No habíamos creado el mundo para que se devorara a sí mismo. Pensamos que corregíamos un error, y en cambio abrimos un abismo. El metal se transformó en vacío, en un agujero negro que devoraba la magia misma.
Otra esfera tembló, como si el recuerdo la desgarrara desde dentro.
—Uno de nuestros hermanos, ciego de compasión, actuó por su cuenta. Creyó que repararía el daño y llevó el metal a la Tierra. El resultado fue devastador: la magia allí desapareció por completo. No tuvimos elección: debimos alzar un muro entre los mundos, antes de que el veneno acabara también con Arreit.
Mis dedos se crisparon.
—Entonces… no hubo catástrofe natural. ¿Ustedes la provocaron?
—Puedes llamarlo así. —Una risa fría me rozó la piel como un cuchillo—. Orquestamos la catástrofe como un dramaturgo orquesta cada acto. ¿Qué es una calamidad, sino una oportunidad para recomenzar la obra? Y tú, pequeña, eres la pieza central de este nuevo acto.
Mi mirada se deslizó hacia el altar. Noté un hueco vacío en la estrella, un espacio que esperaba ser llenado.
—A juzgar por ese vacío… supongo que perdieron a su hermano.
—Él es el culpable —tronó otra luz, vibrando con rabia—. Traicionó nuestra unidad.
Me estremecí. En aquel mundo de dioses, “culpa” siempre equivalía a muerte.
—Basta —cortó la primera, con un fulgor autoritario—. El pasado es polvo. Lo único que importa es el presente.
El resplandor me envolvió como un océano sofocante.
—La magia de Arreit se consume. La fuente original está bloqueada tras el muro que alzamos. Apenas logramos mantener vivos a los elegidos, alimentándolos con nuestra propia esencia. Pero los cambios han comenzado, y si nada los detiene, este mundo colapsará en unos milenios.