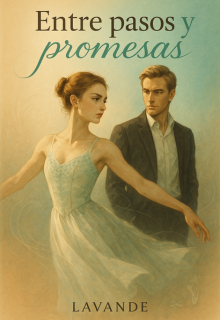Entre pasos y promesas
Capítulo 12: El vacío tras la tormenta
Edward
Londres me recibe con su lluvia familiar y sus rutinas pulidas.
Intento seguir. Volver a los números, las juntas, las decisiones claras. Pero el eco de sus palabras no se va. “Estás fuera del proyecto.”
¿En qué momento dejé de ser inversor y me convertí en intruso?
Cada vez que repaso la escena final que ella diseñó, sin mis “ajustes”, me doy cuenta: era perfecta. Orgánica. Emotiva. Y yo, creyendo protegerlo todo, la traicioné.
Julian, mi asistente, entra con una taza de café.
—La Ópera de París ha cerrado preventa para la noche del estreno. Está agotada.
Asiento. No respondo.
—¿Irás?
—No soy bienvenido.
Él duda. Luego, como quien lanza una cuerda, dice:
—¿Y si no fueras como patrocinador… sino como alguien que quiere a la artista?
La palabra me descoloca. Quiere.
No me permito pensar en eso. En ella, sola, luchando contra los críticos, los nervios, su perfeccionismo feroz.
Pero sé que la dejé justo donde más temía estar: sin red, sin protección.
Y tal vez, por primera vez en años, no quiero controlar la narrativa.
Solo quiero estar.
Por ella.