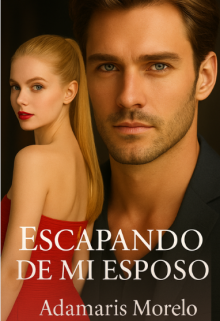Escapando de mi esposo cruel: ocultando mi embarazo
El derrumbe
Capítulo 1: El derrumbe
El perfume no era el suyo.
Valeria lo supo en el mismo instante en que abrió la puerta de la casa. Un aroma dulce y extraño se aferraba a las cortinas, flotando en el aire como una confesión. No era el olor fresco de su propio perfume, ni el neutro de las flores del jardín que solía poner en la sala. Este era intruso, provocador, imposible de confundir.
Avanzó por el pasillo con pasos lentos, cada uno pesado como si la casa entera se le viniera encima. El corazón le latía en los oídos, fuerte, desordenado. Quiso convencerse de que se equivocaba, que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces escuchó una risa.
Una risa femenina.
Una carcajada ligera, demasiado cómoda, demasiado íntima, demasiado fuera de lugar.
El mundo de Valeria se estremeció. Sintió las manos sudorosas, el temblor en las rodillas. Con un gesto automático, se aferró a la baranda de la escalera. Una parte de ella quería girar sobre sus pasos y huir, como si no ver fuera lo mismo que no saber. Pero otra, más fuerte y despiadada, la empujó hacia adelante.
Subió despacio, midiendo el eco de sus propios pasos. Cada escalón era un recordatorio de que estaba a punto de enfrentarse a algo de lo que no habría regreso. El pasillo del segundo piso parecía más largo que nunca. El aire estaba cargado, denso, como si supiera lo que iba a ocurrir.
La risa volvió a escucharse, acompañada de un murmullo masculino. Esa voz… esa voz sí era conocida. Era la voz de Daniel, su esposo. El hombre al que había entregado diez años de vida, con quien había compartido promesas, proyectos, incluso lágrimas.
La garganta de Valeria se cerró.
Giró la manija de la puerta de su habitación.
Y entonces lo vio.
El tiempo se detuvo.
Las sábanas revueltas, el cuerpo de él sobre otra piel que no era la suya. Una mujer joven, con el cabello despeinado, se cubría torpemente con la sábana mientras intentaba ocultar el rostro. Daniel, sorprendido, se quedó rígido, atrapado entre la culpa y el descaro.
Valeria se quedó allí, quieta, sin voz, con los ojos ardiendo pero secos. Era como si la hubieran vaciado de golpe. No hubo lágrimas, ni gritos, ni insultos. Solo un silencio feroz, tan denso que dolía más que cualquier palabra.
Daniel se incorporó de golpe.
—Valeria… no es lo que parece —balbuceó, torpe, absurdo, como si hubiera una forma de explicar lo inexplicable.
Ella no respondió.
Su mirada pasó de él a la mujer, y después a las sábanas arrugadas. Todo estaba contaminado. Todo.
En un movimiento sereno, demasiado frío incluso para ella misma, Valeria dio media vuelta. Cerró la puerta con una calma que era pura violencia disfrazada.
Ese gesto fue su grito, aunque nadie lo oyó.
Bajó las escaleras despacio, con los pasos firmes de quien acaba de enterrar algo. Porque en ese instante supo que había muerto la Valeria ingenua, la que creía en la fidelidad, en el hogar, en las promesas de “para siempre”. Esa mujer ya no existía.
Cuando llegó a la sala, se dejó caer en el sofá. No lloró todavía. Se quedó inmóvil, con las manos sobre las rodillas, sintiendo cómo el silencio se hacía insoportable. El reloj del comedor marcaba cada segundo como un martillo.
Pensó en todos los años compartidos. En las noches de insomnio donde él le decía que juntos podían con todo. En los cumpleaños, en los desayunos apresurados, en las caricias que parecían sinceras. ¿Cuándo se había roto todo? ¿En qué momento había dejado de ser suficiente?
La puerta del cuarto se cerró arriba. Pasos nerviosos bajaron la escalera. Era Daniel, con el rostro descompuesto, apenas vestido, intentando recomponer un desastre irreparable.
—Valeria, escúchame —pidió, acercándose—. Por favor, déjame explicarte…
Ella levantó una mano para detenerlo.
—No digas nada —su voz salió firme, grave, distinta—. No hay nada que explicar.
Él la miró como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Acostumbrado a verla dulce, paciente, ahora la veía convertida en hielo.
—Fue un error… —intentó.
Valeria lo interrumpió con una risa amarga.
—¿Un error? ¿Eso era? —Se levantó, clavándole la mirada—. ¿Un error es lo que se repite a escondidas? ¿Un error es meter a otra mujer en la cama que compartimos?
Daniel bajó la vista. No tenía argumentos.
Ella avanzó hasta la puerta principal y la abrió de par en par. El aire fresco de la calle entró en la casa, arrastrando consigo un presentimiento de final.
—Vete —dijo, sin alzar la voz, pero con un filo que cortaba.
Él se quedó inmóvil, incapaz de obedecer o de protestar. La otra mujer bajaba las escaleras, con el cabello todavía revuelto y el rostro encendido de vergüenza. Ni siquiera se atrevió a mirar a Valeria al pasar. Tomó sus cosas a toda prisa y salió corriendo, dejando un rastro de perfume barato tras de sí.
El silencio volvió a llenar la sala.
Daniel abrió la boca para decir algo, pero Valeria lo detuvo con una mirada.
—Te dije que te fueras.
Él entendió entonces que no había espacio para súplicas. Cogió su chaqueta y salió, cerrando la puerta con un golpe seco.
Valeria se quedó sola.
Y entonces sí, las lágrimas llegaron. Primero tímidas, luego violentas, imparables. Lloró como quien sangra. Cada sollozo era una herida abierta, un pedazo de sí misma que se rompía. Se abrazó a los cojines del sofá como si fueran un refugio.
Pasaron minutos, quizás horas. La tarde se convirtió en noche y la casa, antes refugio, ahora parecía una prisión llena de fantasmas. Por cada rincón veía recuerdos: el primer aniversario, la tarde que pintaron juntos esas paredes, las risas compartidas en la cocina. Ahora todo estaba manchado.
Al fin se levantó, tambaleante. Fue hasta el baño, se miró en el espejo. El rostro hinchado, los ojos rojos, la piel marcada por la traición. Apenas se reconoció.
—¿Quién eres ahora, Valeria? —susurró.