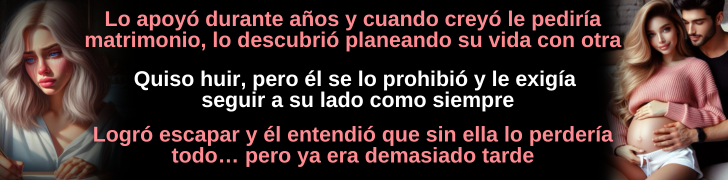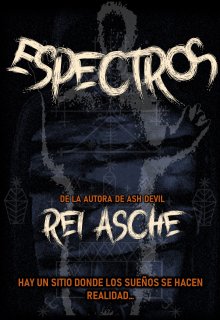Espectros
1
Todo era gris y blanco.
No era nieve. Tampoco era lluvia. Era ceniza. Ceniza dispersada por todos lados, y que seguía cayendo pesadamente.
Plumas cenicientas, etéreas, que se balanceaban despacio hasta fundirse con los montones acumulados en toda la superficie. El olor a quemado resultaba perturbador, y aquel calor incesante la hizo sudar en segundos. Escupió para deshacerse del sabor ceniciento en la boca y aspiró con cuidado. La cortina de polvo fino le hizo difícil ubicar lo que se hallaba delante, pero pudo divisar una silueta oscura. Adelantó unos pasos indecisos; la sensación, al pisar los montones, se le antojó desagradable.
Continuó caminando despacio, enterrando y desenterrando los pies de los residuos del suelo. La cortina se volvió densa, casi negra, y ella trastabilló con algo duro, muy distinto a la textura apelmazada de antes.
Cuando despertó, tenía ceniza en la boca y el escupitajo teñido de gris la inquietó. Tiempo atrás, también había encontrado un poco del polvillo gris en el bolsillo de su jersey, pero no le había dado importancia. Se llevó las manos a la cabeza, se sacudió las motas que cayeron sobre la blancura de las sábanas. Se le hizo difícil respirar y se incorporó de un salto; un inútil intento de alejarse de aquella alucinación. Porque tenía que ser eso: una estúpida alucinación.