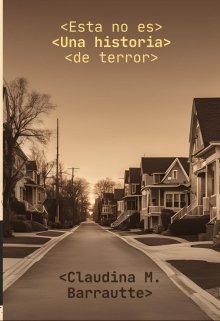Esta no es una Historia de Terror
Esta no es una historia de Terror: El luto
El luto
Llevaba un año de luto. Había colgado la foto de su hermano con un alfiler clavado en el machimbre barnizado del comedor. Todos los días, a eso de las dos de la tarde, se sentaba con un trapito que olía a jabón en la mano y se preparaba a llorar. Parecía que hacía fuerza, hasta que algunas lágrimas salían en silenciosa procesión, saltándose las arrugas y surcos de su cara.
Supe después, de cruzarla en la feria, justo en el puesto de condimentos, que solo se vestía de negro si tenía visitas, sobre todo la visita de sus hijas, antes de algún cumpleaños o cuando su marido se enfermaba y algún familiar político venía a visitarlo.
—¡Qué colorida, Irma! —le sonreía el vendedor mientras llenaba una bolsita con orégano.
—¡Viste, nene!... ponme un poco de comino… y provenzal… —decía, saltándose casi el comentario y arrugando la frente mientras olía el pimentón dulce.
Yo no había prestado atención al detalle del luto intermitente de Irma hasta que el vendedor señaló la remera con floripondios morados y naranjas. Sobre todo, presté atención porque las hijas habían venido el jueves a traer unas recetas para el padre, y habían pasado por lo de mi mamá para dejar unos cierres de vaqueros por arreglar.
—Chicas, quédense a tomar unos mates… los arreglo en un santiamén. —Y se sentaron en la salita de costura de mamá a conversar.
—¿Cómo está tu mamá, Marcela? —preguntaba mi mamá sin mirar, prestando atención a la costura.
—De luto… como siempre… quejándose de papá, quejándose de la vida, quejándose de nosotras… como siempre creo, antes del luto de la tía, estaba de luto por su suegra… —
—¡Sí, es verdad! —agregó la hermana menor— ese fue largo… se ponía peor en los cumpleaños, podía sentarse a llorar en Navidad o Año Nuevo, y en el bautizo de mi hija, mientras los chicos se tiraban del pelotero…
—¡Sí, recuerdo eso! —rió la otra hermana— las primas terminaron consolándola toda la tarde.
—Lo peor es que ella odia a la abuela Benita, se llevaban muy mal, evitaba abrir la puerta cuando llegaba de visita, decía que la abuela entraba oliendo su casa y mirándole los pies…
—¡Uff!… los pies, es verdad… si está de malhumor, te lo recuerda.
—¿Te recuerda qué? —preguntó mi mamá mientras afinaba la punta de un hilo para obligarlo a entrar en la aguja.
—Te recuerda que sus pies están torcidos porque cuando era chica andaba descalza para dejarle las zapatillas buenas a su hermano…
—Anda chequear esa historia… —dijo una de las hermanas, sorbiendo el mate y riendo a carcajadas.
Me quedé pensando en eso. Irma hacía duelo intermitente, necesitaba un público particular para mostrarse doliente, y elegía, por supuesto, eventos felices para hacerlo. Creo yo que el contraste entre el negro de su vestuario y el brillante de los festejos lograba captar la atención, y cambiaba, con ese superpoder, los ánimos, amansarlos, dominarlos. A los que ya la conocían, como sus hijas, las llenaba de ansiedad. Estaban esperando la explosión que podía suceder en cualquier momento. En ocasiones, había dicho la más pequeña que habían elegido no festejar nada para evitarse el sufrimiento.
Yo pensaba: ¿cuánto poder tenía Irma, que podía vestirse de negro y controlarlo todo como una reina oscura y sufriente? Podía ordenar los eventos, los festejos y regular con qué alegría se podía festejar un cumpleaños o brindar en Navidad. Podía mantener la atención de las anfitrionas sobre ella, esperando la explosión. Ya me podía imaginar a las más chicas odiando, odiando con todas sus fuerzas la presencia de su madre, odiando que no hubiese elegido quedarse en su salita haciendo fuerza para llorar, y no hubiese elegido venir a la comunión de Elisa, odiando tanto que había elegido, según su hermana mayor, sentarse en la mesa de los más pequeños para no participar de la explosión, del duelo intermitente cuando éste sucediera.
Pensaba también si esto no tendría algún nombre, si no fuera un trastorno, una enfermedad, porque si no lo fuera, tendría que concluir que Irma era una mala persona, la peor de todas.