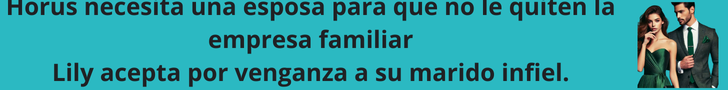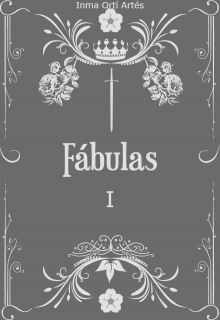Fábulas I
Capítulo 7
Mirietania. 12 de abril.
No hacía frío, pero Tiaby estaba temblando dentro del carruaje.
Viajaba sola y a pesar de que era abril y el calor ya había llegado a la ciudad, en el interior del carruaje forrado de seda verde hacía frío. O tal vez era ella la que no lograba entrar en calor.
Apartó con una mano las cortinas verdes oscuro con borlas doradas y miró hacia el exterior. La calle principal estaba débilmente iluminada por unas farolas aquí y allá y por las luces que se derramaban desde las ventanas de las casas y desde las puertas abiertas de las tabernas. Gente curiosa se apoyaba en los alféizares y contemplaban desde arriba al que Tiaby había rebautizado como su «cortejo fúnebre».
Apenas habían pasado quince minutos desde que habían salido del castillo en dirección al templo y no mucho más desde que había tenido esa conversación con Aaray en mitad del salón. «Si fueras inteligente y valiente, mañana no estarías aquí a mediodía», le había dicho su madrastra y ahora sus palabras resonaban en la cabeza de Tiaby al mismo tiempo que el carruaje avanzaba tortuosamente lento por la calle mal empedrada y llena de baches que conectaba el templo con el castillo.
Se apartó de la ventana y se volvió a dejar caer en el asiento de terciopelo desgastado, deseando que se terminara cuanto antes aquella tortura.
Como por arte de magia, el carruaje se detuvo en ese instante con suavidad y la portezuela se abrió unos segundos después, revelando la figura del cochero.
—¿Ya hemos llegado? —preguntó Tiaby, con la voz temblando ligeramente. Tal vez no había deseado tanto llegar al templo.
—Sí, princesa. —Le tendió una mano para ayudar a bajar y Tiaby la aceptó. Las piernas le temblaban demasiado para estar segura de que podría bajar la escalerilla sin que le cedieran. Con la mano libre, se aferró a la tela del vestido, que alzó unos centímetros para no pisarse el dobladillo; por dentro iba rezando una y otra vez para no caerse, para no tropezarse, para no tener que hablar con nadie. Para que todo se terminara pronto y pudiera regresar a su habitación y esconderse debajo de las sábanas. Ni siquiera tenía fuerzas para ir a buscar a sus amigos, porque eso implicaría explicarles toda la situación y tendría que enfrentarse a la mirada de Mikus. Dioses, eso iba a ser peor que nada.
—Princesa, debe entrar ya en el templo —le dijo una voz de repente desde un lado. Tiaby alzó la mirada, que había fijado en el suelo de piedra con toda su fuerza, y se giró a buscar a la persona que le había hablado.
Era Terred, el capitán de la guardia de su padre. El hombre la contempló como siempre: con compasión silenciosa mientras dejaba descansar la mano encima del puño de la espada que llevaba colgada de la cadera izquierda.
—Su Majestad me ha ordenado que la acompañe personalmente al interior, princesa. —El hombre le tendió el brazo para que se apoyara en él y Tiaby obedeció de forma mecánica. Su cuerpo hacía las cosas sin que ella tuviera que decírselo, como si quisiera ahórrale el mal trago de pensar en las consecuencias de cada uno de sus movimientos, en cómo se iba acercando de forma inexorable a su destino.
Terred la llevó hasta la larga escalinata que ascendía hasta la entrada principal del templo. Al mirar hacia arriba, Tiaby pudo ver las espaldas de su padre y de su madrastra ya casi en lo alto de la escalera. Cass iba de la mano de Aaray y tras ellos iban los reyes de Lorea seguidos de cerca de dos muchachos que Tiaby supuso que serían sus hijos. «Y uno de ellos, mi futuro esposo —pensó amargamente», mientras ascendía por la escalera forrada con una alfombra de terciopelo rojo y bordado en hilo de oro que habían puesto a propósito para esa ocasión. Era como si su padre se estuviera esforzando mucho más de lo normal por ocultar la decadencia del reino. Si lograba casar a Tiaby con uno de los príncipes de Lorea, obtendría una buena dote a cambio que seguramente dilapidaría en cuestión de semanas en vez de usarlo para intentar evitar que el reino terminara en la más absoluta bancarrota.
El interior del templo era amplio, con unos techos altísimos de los que colgaban gigantescas arañas de hierro forjado llenas de velas. Más velas iluminaban las paredes grisáceas, colocadas en apliques con formas de hojas y árboles que se iban intercalando; la cera blanca caía como lágrimas espesas y había un olor a clavo flotando en el aire. La estancia estaba llena de bancos de madera con cojines tan usados que ya no tenían relleno y por el centro, una alfombra pasillera recorría desde la puerta hasta el altar, donde una estatua del dios Addros contemplaba a todos; tenía una mano extendida con la que sujetaba una espada rota y, en la otra mano, agarraba con firmeza una rama.
La comitiva real llegó hasta los primeros bancos y Terred la acompañó hasta sentarla al lado de su hermano Cass. Al otro lado del pasillo se encontraban los reyes de Lorea y sus hijos. Tiaby apartó rápidamente la mirada de ellos. No quería ni siquiera saber cómo se veían, ni cómo era su voz, ni nada. No quería saber nada de ellos.
A su lado, Cass estaba jugando con su soldadito de madera, haciendo que se moviera de lado a lado como si estuviera bailando. Los brazos y las piernas articuladas resonaban al chocar contra ellas y el eco del templo se encargaba de que reverbera y se escuchara por todas partes.
Tiaby alzó un poco la mirada y notó los ojos furiosos de su padre —apenas dos asientos más allá de ella—, puestos en Cass, que no se había dado cuenta. Aaray estaba distraída leyendo una carta y tampoco vio la mirada que el rey le echaba a su hijo.
#8294 en Fantasía
#1856 en Magia
brujos vampiros dioses, reyes reinos romance lgbt+, fantasía magia aventura acción drama
Editado: 12.08.2024