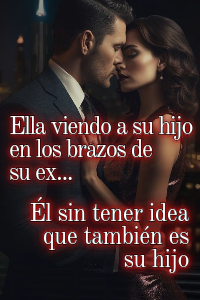Ferox
Prólogo
Prólogo
Marcas en la piel.
Marcas en los brazos.
Marcas en el pecho.
Marcas en el rostro.
La luna consumida por el astro.
El velo turquesa. Un remolino de aves.
Dos dientes de felino atravesaban sus mandíbulas inferiores y toda una suerte de garabatos consumían su piel ceniza y carmesí.
El joven guerrero caminaba erguido, valiente y arrogante. Hijo proclamado por los dioses para su entrega absoluta.
Engrandeció a su pueblo. Lanzaron cánticos al viento.
Las pieles tensas de los tambores expulsaron su melodía.
El muchacho se puso en pie sobre la piedra, se mordió la lengua y escupió al aire.
Colocó el amuleto en su cabeza: hojas, plumas y huesos. Raíces en forma circular que contenían un cuadrado, que contenían una bóveda invertida, que contenían un triángulo. «Atlathy».
Restregó por sus mejillas la tinta y las marcas se tornaron en manchas borrosas. Miró a su progenitor.
Coraje.
Solo la sangre limpiaría el oscuro porvenir.
Se arrodilló.
El manto del cielo, claro y cálido, lo arrulló.
La piel. Los incisivos. La lengua. Los ojos. Los pies.
Tomó el cuchillo que abría puertas a futuros fértiles.
Marfil. Cuerno de elefante.
Empuñó el arma. Presionó suavemente y la hundió en su pecho con decisión. Brotó la sangre. Brotó la luz. Un río púrpura delineó su torso, su vientre, sus piernas y sus pies.
Se tiñeron la tierra, las bocas y las almas.
Fe.
Aplaudió su pueblo.
La piel. Los incisivos. La lengua. Los ojos. Los pies.
La madre observaba quieta. No sonreía, no lloraba.
Un silencio absoluto consumió el lugar.
Aguardaban. Esperaban la señal.
El sol dejó paso a la luna.
La luna desertó y permitió regresar al sol.
Pasaron dos días y la ofrenda no se movió.
Ya solo lo velaba la madre, con la boca seca, el estómago vacío y el cuerpo frío.
Decidió levantarse y caminar hasta él, besar su frente y despedirlo.
Memorizó su rostro minuciosamente y bajó la mirada al suelo. Su pueblo no sobreviviría y su hijo tampoco.
El cuerpo, antes inerte, se irguió y pronunció el nombre de Atlathy.
La madre no se acercó, sabía que eso que se había levantado no era su hijo.
—Madre —dijo él.
Dejó que se le acercara, solo un poco. Recobró la cordura y se alejó, huidiza. Sus ojos se habían tornado en niebla, tras ellos no había nada, no había alma, no había luz.
La mujer conocía historias sobre aquello. El «mal espíritu» había tomado su cuerpo.
Llamó a la tribu y lo mostró ante ellos. Lo guiaron hasta las terrazas de piedra que se elevaban sobre el agua, hasta los templos ocultos por la maleza, construidos en momentos gloriosos que ya ninguno recordaba. Restos de los restos, en su día, un paraíso de árboles frutales y flores silvestres. Nada quedaba de las norias que regaban los jardines, de los frutos maduros y de los animales libres.
Comenzaron los cánticos de alabanza.
Todos menos la madre lo celebraban. Ella permanecía distante y desconfiada, sabía que el «mal espíritu» había tomado su cuerpo.
Esa noche, el hijo llamó a la madre, pero esta no acudió a él.
Insistió el hijo y la sorprendió en su retiro. La miró con fijeza. La madre apartó la vista, pero él sostuvo su cara con las manos. Lo miró y vio de nuevo que aquello no era su hijo. Sin embargo, era su cuerpo.
Se preguntó si era posible.
Se preguntó qué debía hacer.
La siguiente noche el hijo llamó a la madre y la madre no acudió. De nuevo el hijo fue a buscarla.
Cada noche, cuando ella dormía, su hijo la llamaba y ella no acudía.
La última noche, la madre accedió y acudió ante su hijo. Susurró una nana en su oído y lo observó en silencio. Entonces, el hijo habló:
—La piel. Los incisivos. La lengua. Los ojos. Los pies. Nos han abandonado. —Le ofreció la daga con la que él mismo había acabado con su vida una vez.
A la mañana siguiente, hallaron el cuerpo del hijo sin vida.