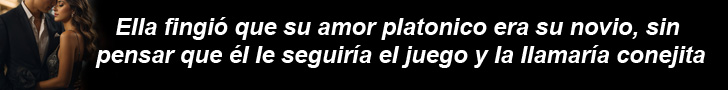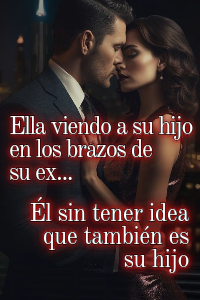Ferox
Aire. Aire. Aire
Aitor, Lu, Alba, Hiba.
Habían desaparecido, todos ellos… El niño que esperaba escuchar la voz de su madre por el walkie-talkie, la niña que construía muñecos de nieve en el patio, la pequeña que daba paseos en bicicleta, y la que jugaba con monstruos de tres ojos y estrellas.
Pontales había sido engullido por un halo oscuro y perturbador.
Gosia no se había movido del taburete desde que el cuerpo de Alba había atravesado la entrada.
Un cadáver sobre la mesa del comedor y una niña inconsciente en el sofá.
Déjà vu.
Volvía a estar rodeada de muerte y desolación.
Almudena y Elena habían recogido a las hermanas de un descampado carbonizado. Era tarde para Alba, tal vez no para la niña.
Almudena custodió la casa.
Elena se marchó tan pronto informaron a Gosia y a Matías de lo sucedido. Acababa de ocurrir lo que llevaba años intentando evitar. Se habían llevado a Lu y debía recuperarla.
***
Aitor escuchó el rugido de un motor. Se alejaba. Corrió hasta la explanada y pateó la tierra quemada. Había llegado tarde…
Caminó por el sendero que llevaba a la zona poblada, hasta una urbanización de las afueras. Estaba cansado y hambriento, pero sobre todo cabreado. Se sentía inútil e impotente. Los había tenido tan cerca…
Se preguntaba una y otra vez por qué esa mujer, ese ser con cuerpo de ser humano, había decidido dejarlo salir. Lo tenía a su merced en aquel trastero, podría haber acabado con él y, sin embargo, no lo hizo.
La noche lo amparaba.
Atravesó la primera urbanización sin detenerse, avanzó por la autopista y cruzó la ciudad.
Por fin, llegó al bloque de pisos ruinosos. Estaba cansado, exhausto y débil.
Accedió a la zona de los trasteros. El suyo seguía abierto y los negativos tirados en el suelo. Aún podía ver las gotas de sangre que había derramado él mismo. Se llevó la mano al cuello y sintió una punzada bajo la cicatriz que Lu le había dejado con la hebilla del cinturón.
Recogió todos los papeles y buscó las llaves de la furgoneta, su cartera y su cuchillo. Encontró los dos primeros. Ni rastro de su cuchillo. Subió hasta el apartamento, el último piso de cinco plantas sin ascensor.
Un último esfuerzo.
El edificio había sido declarado en ruinas.
Sin testigos.
Sin vecinos entrometidos.
Un piso sin estrenar, un piso muerto antes de nacer. Sus padres lo compraron un mes antes de desaparecer. Paredes vacías, cañerías sin agua y una cocina sin gas.
Se sentó en la única silla que había en toda la casa. Necesitaba un respiro, descansar y analizar la situación.
***
Le asignaron un «encargado de inserción», uno de esos tipos con piel de tritón albino. El grupo se separó y Lu fue enviada a una sala aislada. Analizó el cuarto donde la tenían retenida. No era demasiado grande. Las paredes parecían metálicas. En otro momento lo habría jurado que eran de acero, pero ya no era capaz de asegurar nada. Al pasar la palma de la mano sobre ellas, centellearon.
Algo silbó.
Se volvió.
Una nube de gas inundó la habitación.
Primero, se extendió por el suelo; luego, ascendió.
¿Dónde estaba la rejilla de ventilación?
«Campo de concentración».
«Campo de concentración».
No se le salía de la cabeza esa imagen. Gente hacinada en un campo de concentración.
Gas.
«Voy a morir», pensó.
Decidió no respirar. Quizá, si aguantaba lo suficiente, el gas desapareciera.
No se contuvo más de cuarenta segundos, estaba demasiado nerviosa.
«Estoy muerta».
Esperó alerta, con el pecho comprimido, inmóvil.
Esperó, pero no sucedió nada.
Aquel gas no provocó ninguna reacción dañina en su cuerpo, únicamente una extraña sensación viscosa. Tocó la piel de su rostro. Se había vuelto pegajosa. La nube desapareció y el tipo de piel anfibia y rasgos indistinguibles regresó. Dejó dos cuencos negros en el suelo, señaló sus hombros y luego su cabeza.
El tipo no hablaba. Una criatura mecánica muda. Casi perfecta representación humana con la falta de emoción más absoluta y la piel de una rana.
Lu apartó los cuencos con el pie.
¿Qué demonios quería que hiciera con eso?
El «anfibio» no respondió a la provocación, tan solo se marchó.
Corrió tras él e intentó abrir la puerta.
Volvía a estar cerrada.
La golpeó.
Claustrofobia.
Regresó esa terrible sensación.
Volvió a estar en el trastero de Aitor.
Salir, salir, salir… Necesitaba salir.
La cabeza empezó a darle vueltas y decidió apoyarse en la pared.
Pensó en Alba sujetando aquel artefacto, señalándola, mirando a su hermana… Muriendo. Un aluvión de imágenes la arroyó. La lluvia de fuego caía sobre Pontales, sobre la ermita y la fuente, sobre el ganado y los trigales. Se calmó el cielo de nuevo y de la tierra surgieron sombras que lo devoraban todo.
Ellos.
Volvió a la sala. Intentó centrarse, pero su mente regresó a la ensoñación. ¿Es que ahora soñaba despierta?
El monstruo de ojos verdes guardaba una daga tras la espalda, chorreante de un líquido ambarino. Veneno. Oja sostenía el cuerpo de una niña. Theos sonreía rodeado de cadáveres amoratados.
Regresó a la sala.
Pensó de nuevo en Alba, en Hiba, en todo.
Estaba volviéndose loca.
Se sentó en el suelo y metió la cabeza entre las rodillas. Se hizo una bola y se quedó quieta, muy quieta.
—Soy Lucía Sierra Ich, tengo dieciocho años y vivo en Pontales con mi padre, Matías, y mi madre, Gosia. Soy Lucía Sierra Ich, tengo dieciocho años y vivo en Pontales con mi padre, Matías, y mi madre, Gosia. Ayer estuve en la cabaña, ayer estuve con Hiba y con… —Se obligó a callar.
Sí, era Lucía Sierra Ich y tenía dieciocho años; y, sí, había vivido en Pontales con su padre, Matías, y su madre, Gosia. Pero ya no estaba allí, y tampoco Alba, ni Hiba…