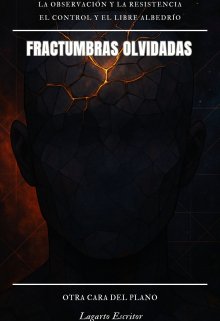Fractumbras Olvidadas
La que fue y la que es
La sala del Flujo no tenía forma definida. Cambiaba con cada emoción, con cada pensamiento que los ocupantes albergaban. A veces parecía un puente colgando del vacío; otras, un mar detenido en el tiempo. Allí, Luna observaba en silencio, mientras los ecos de su pasado terminaban de desvanecerse.
—¿Es eso lo que fui? —preguntó, no al Flujo, sino a sí misma.
Kahel, a su lado, la miró con respeto, pero también con inquietud. Aún no hablaba. Aún no entendía del todo qué acababa de presenciar.
—¿Lo sabías? —continuó Luna—. ¿Sabías lo que intentaba hacer?
El Flujo no respondió de inmediato. Solo mostró una visión: una figura caminando por un desierto marciano, dejando atrás fragmentos que se dispersaban como estrellas en la oscuridad.
—Tú eres lo que hiciste —dijo finalmente, con su voz suave, diseminada en todas partes—. Pero también lo que vendrá después.
Luna bajó la mirada. No era vergüenza. Era comprensión.
—Fui una semilla. Y ahora soy mi propio fruto. —Hizo una pausa—. Ya no me duele lo que dejé atrás. Porque ahora entiendo por qué lo hice.
Kahel, que hasta entonces se había mantenido en silencio, finalmente habló:
—¿Y si yo también dejé cosas atrás?
La pregunta flotó en el aire como una bruma espesa. El Flujo se agitó, como si se preparara para abrir una puerta no a otra historia, sino a una verdad más profunda.
—Quizás esa sea tu historia —dijo Luna, mirándolo por primera vez con algo más que compañía. Con complicidad.
—Quiero entenderme —dijo Kahel. Y en su voz había una firmeza nueva, un deseo que no era solo curiosidad, sino necesidad.
El Flujo, entonces, les mostró una luz diferente. No era roja como Marte ni blanca como las visiones. Era una luz azul profundo, palpitante. Memorias atrapadas en una línea temporal que aún no había sido desdoblada.
Editado: 17.08.2025