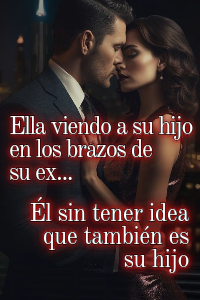Fuego en el corazón
Capítulo 1
St. Michael's Mount, costas de Cornualles.
Principios de marzo de 1725, año de Nuestro Señor.
La joven cerró el libro que hasta hacía unos segundos leía y levantó la mirada para dirigirse a su audiencia.
—Es todo por hoy, pequeños —anunció, una sonrisa resplandecía en su rostro.
Apenas terminó la frase, los poco más de diez chiquillos que habían permanecido sentados en el suelo, arremolinados en derredor de ella, comenzaron a levantarse. Se despidieron de ella en un enredijo de brazos y piernas.
Los vio correr por el patio del priorato y una tierna sonrisa suavizó su expresión. En el lugar habitaban decenas de niños que fueron acogidos por Sor María, una bondadosa mujer que regentaba el priorato que terminó convertido en orfanato.
Hacía ya varios inviernos que tres veces por semana ayudaba a las monjas en la elaboración de conservas; llegaba a la hora tercia y se iba poco antes de la nona, después de leerle a los niños alguno de los pasajes de “Los cuentos de mamá ganso”, un puñado de historias que ha repetido tantas veces que ya las sabía de memoria. Agitó la cabeza, pesarosa, ojalá tuviera el suficiente dinero para comprar por lo menos un libro más y así poder contarles otras historias.
Echó una mirada a su alrededor. El priorato estaba en la parte más alta de la isla y tenía unas excelentes vistas, sin embargo, este apartado rinconcito era su sitio favorito. Le encantaba sentarse bajo la sombra del centenario árbol y sacarles sonrisas a los pequeños con sus lecturas. No obstante, eran estos momentos de soledad los que más atesoraba. Aquí tenía la suficiente privacidad para perderse en sus pensamientos mientras admiraba el vaivén de las olas.
Tenía nueve primaveras cuando visitó la isla por primera vez. Cuando el dinero ya no fue suficiente para pagar lecciones privadas, su madre la llevó a ella y a su hermana a que tomaran lecciones con las monjas. El lugar le había gustado enseguida. Tenía una gran extensión de tierra por la que podía correr, jugar y dar rienda suelta a toda esa energía infantil que siempre debía mantener a raya. Su hermana y ella habían pasado días memorables ahí; cuando todavía eran inseparables, antes de que esta partiera a Bristol.
Una mueca pesarosa ensombreció su expresión al pensar en ella.
Elevó el rostro al cielo y se perdió unos segundos en los tenues rayos que se filtraban entre las ramas del árbol bajo el que se cobijaba. Cerró los ojos un instante y cuando volvió a abrirlos todo rastro de pesar había desaparecido.
Pasados unos minutos se levantó de la banca de piedra y se sacudió las faldas. Siempre terminaba llena de polvo y con el bajo manchado de verde por la hierba húmeda. Con el libro en mano y el bolsito colgándole de la muñeca, caminó por el sendero bordeado de altos setos en dirección al antiguo monasterio.
Al escuchar la primera campanada que daba el aviso para las vísperas[1] supo que ya no podría despedirse de sor María. Tal parecía que se entretuvo más de la cuenta en sus meditaciones. Si no se deba prisa quizá tendría que pasar la noche en el priorato, pues su transporte a tierra continental se iría en poco tiempo. Una noche en la escueta celda no era nada tentadora; aunque no sería la primera vez.
Divisó a lo lejos la pequeña embarcación que estaba presta para marcharse, así que con una mano se recogió un poco las faldas y apresuró el paso a tal punto que casi se convirtió en una pequeña carrera que pudo costarle la vida si daba un traspié; el camino hasta la playa era una escarpada pendiente —y una vieja conocida de sus rodillas—; para cuando llegó a la plataforma de madera que hacía de embarcadero, estaba sudorosa, con algunas guedejas rubias pegadas a la frente y el cuello. El sombrero colgaba a su espalda, apenas sostenido por una cinta de un desvaído color frambuesa que aguantó atada a su cuello durante el maratónico descenso. Se paró junto al bote, permitiéndose unos minutos para recuperar el aire.
—¿Otra vez tarde, condesita? —El lanchero, un hombre entrado en la cincuentena se levantó de su lugar en la punta de la pequeña embarcación y se estiró para ayudarla a subir.
—El tiempo… Edward —respondió ella, entrecortada, sosteniéndose de la callosa mano que el hombre le ofreció—. El tiempo que me hace la dejación y no me espera.
El hombre soltó una risotada tosca y ronca.
—Entonces tendrá que aprender a volar. —La abundante y encanecida barba del hombre apenas y dejó vislumbrar su sonrisa.
La joven se acomodó en la precaria tabla que atravesaba el bote a lo ancho. En sus primeros viajes terminó con las posaderas en el suelo, echa un lío de faldas, pero ahora ya podía incluso mantenerse recta sin necesidad de agarrarse a los extremos del bote como si su vida dependiera de ello. Todavía se mareaba un poco, sobre todo cuando el mar no estaba por la labor y mecía la pequeña embarcación a su antojo y modo; por fortuna, hoy no era uno de esos días.
Con cada remada de Edward, la costa de Cornualles se acercaba un poco. Desvió la mirada al oeste, donde el sol ya comenzaba a teñir de naranja el cielo. Unas remadas más y llegaría a tierra firme con la luz justa para caminar hasta su casa en el centro del pueblo. El invierno recién se alejaba, pero aún no podían gozar de las horas de luz extra que traería consigo la primavera.