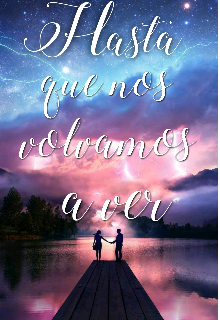Hasta que nos volvamos a ver (próximamente en Físico)
2. Cuando nos conocimos
Capítulo dedicado a Verito.
Reuniendo todo el coraje que habita en mi menudo cuerpo, me acerco al banco que mi padre fundió en el jardín de mi casa cuando yo era una niña y me siento. Coloco los cuadernos sobre mis piernas y, con manos temblorosas, tomo el primero.
Es negro y en letras grandes blancas, tiene un letrero escrito de su puño y letra: “No lo toques, Noah, o tendremos problemas”.
Sonrío sin poderlo evitar, pues me es sencillo imaginarlo diciéndole esas mismas palabras a su hermano con el ceño fruncido, mientras lo señala con su dedo. Sin duda, la reacción de su gemelo sería quitárselo y leerlo de igual forma. Vivían la vida peleando, pero no había dos seres que se quisiesen y se cuidasen más que esos dos. Era maravilloso verlos.
En la esquina superior derecha hay un número uno, pero, a diferencia de las letras que tienen una caligrafía perfecta, los trazos son irregulares; como si le hubiese costado mucho esfuerzo escribirlo.
—No tienes que leerlos ahora —dice Noah, sentándose a mi lado—. Puedes hacerlo más tarde, cuando estés más tranquila. Son tuyos.
Niego con la cabeza.
Si lo dejo para luego, creo que no tendré el valor. Al menos, si lo tengo a él junto a mí, sé que, si me derrumbo, me sostendrá.
Respiro profundo y, sin importarme que él pueda ver el temblor de mis manos, abro el cuaderno.
Hola, pulgarcita…
Un gemido desgarrador se escapa desde el fondo de mi alma, al ver esa forma tan peculiar que tenía de decirme debido a mi baja estatura y, al cerrar los ojos, me parece tenerlo frente a mí llamándome así solo para molestarme.
Limpio mis lágrimas que tal parece que no dejarán de correr hasta dejarme totalmente seca y me obligo a enfrentarme a las que parecen ser sus últimas palabras.
Hola, pulgarcita.
Definitivamente, esto de escribir no es lo mío, pero los médicos me recomendaron (casi me obligaron) a tomar este cuaderno y escribir mis recuerdos porque, lamentablemente, terminaré olvidándolos. No hablaré de mi enfermedad porque eso es algo que sí me gustaría olvidar, aunque no creo que sea posible estando encerrado en esta maldita habitación de paredes asfixiantes mientras los demonios de bata blanca, como Noah y yo hemos bautizado a los doctores, merodean a nuestro alrededor.
Hoy amanecí pensando en ti, algo muy normal, pues desde hace mucho tiempo eres mi último pensamiento antes de dormir y el primero al despertar. Me estaba acordando del día en que nos conocimos; tienes una forma bastante peculiar de dar una primera gran impresión.
¿Lo recuerdas?
Sonrío como una tonta.
¿Cómo no hacerlo?
La historia de cómo conocí a los hermanos Smith es un poco vergonzosa, aunque, para el que no la haya vivido, podría ser divertida.
Todo comenzó esa mañana de sábado en la que mis dos hermanos menores amanecieron de muy mal humor y yo, que ya no los aguantaba, decidí ir a comprarles unos pastelillos a la tienda de la esquina de nuestra casa. Vivíamos, bueno, vivimos en un barrio de clase baja en la zona sur de Nordella, donde prácticamente todos los lugares importantes quedan bastante cerca, así que, para mis nueve años, no era problema ir sola.
Por aquel entonces era amante de los dulces, razón por la cual tenía unas libritas de más, mis hermanos también y no había nada sobre la faz de la tierra que los calmara más que unos deliciosos cupcakes o cualquier otra cosa que les proporcionara un chute de azúcar. Raro, ¿verdad?
Iba saliendo con una variedad de dulces perfectamente guardados en una cajita, más uno en mi boca, cuando un idiota de pelo negro me embistió.
Bueno, en realidad lo embestí yo, si tenemos en cuenta que él estaba de pie en la acera observando las ofertas en la pancarta mientras yo caminaba con mis pensamientos centrados en la hartera de pasteles que me iba a dar junto a mis hermanos y en la delicia del que ya estaba degustando. El punto es que choqué contra él, caí de culo contra el duro suelo y mis preciados pasteles quedaron esparcidos a mi alrededor.
Juro que mis ojos se aguaron por el dinero perdido y las delicias incomestibles y no por el golpe que me dejó las nalgas adoloridas por el resto del día y la piel de las palmas de mis manos ligeramente raspadas. Ah, y por el susto; porque sí me asusté, fundamentalmente, por el niño de porte demasiado intimidante para su edad que me sirvió de pared.
Mi corazón latió como loco apenas mis ojos repararon en él, y su ceño y labios fruncidos me dijeron que estaba enojado.
Y para que me vayan conociendo, a mí a impulsiva o suicida, como suele decir Esteban, uno de mis hermanos menores, no me gana nadie; así que me levanté con rapidez y me crucé de brazos.
—¿Acaso estás ciego? ¿Por qué no te fijas por dónde vas?
No me juzguen, ¿vale? En ese entonces solía culpar a otros por mis acciones. Era más fácil que enfrentar las consecuencias de mi actuar, aunque, por lo general, terminaba castigada tanto por mi metedura de pata como por mentirosa.