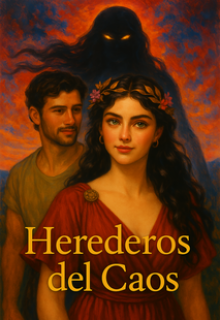Herederos del Caos
Capítulo 5. Sueños de arena
Del relato de Ankh
La cantera rugía como una bestia viva. El sonido de decenas de cinceles golpeando rítmicamente la piedra parecía una melodía monótona, casi hipnótica, interrumpida solamente por el chirrido de alguna palanca de metal contra un bloque de granito o el gruñido de algún hombre por mover una piedra demasiado pesada. El aire estaba inundado por un olor a acre, piedra caliente y polvo, un perfume tan antiguo como el pueblo mismo.
—¡Deprisa! —Se escuchó una voz reverberando por las altas paredes de la cantera hasta alcanzar el techo abovedado—. ¿A qué vienes? ¿A trabajar o a holgazanear? ¡Muévete!
El que gritaba era Sinhue, el capataz, un hombretón entrado en años, alto, de cuerpo grueso y una voz que parecía tener eco propio. Su piel, curtida como cuero viejo por tantos años al sol, contrastaba con el blanco de su cabello, siempre cubierto por su pañoleta que poco hacía para contener el sudor que recorría su sien.
Estaba gritando órdenes como de costumbre. Como cada día, sus gritos eran el coro que acompañaba el sonido de los cinceles, especialmente dirigido a los novatos, esos que aún no habían aprendido a distinguir el silbido de la arena del susurro de los dioses.
El novato, con el rostro encendido por el esfuerzo y la humillación del momento, intentaba en vano imitar los trazos de los maestros artesanos, que con los años, sus manos parecían mapas formados por las cicatrices de su arduo trabajo.
Sólo llevaba unos días ahí, pero el peso de la mirada de Sinhue, la monotonía asfixiante de ese lugar y la certeza ineludible de un destino trazado por otros le resultaba intolerable. No quería estar allí.
Clavó la mirada desafiante en Sinhue, sintió una mezcla de rabia, impotencia y furia que provenían desde muy adentro de él. Con un gesto brusco tiró las herramientas al piso, desparramándolas y levantando polvo por donde iban tropezando. El golpe metálico no pasó desapercibido y ahora algunos maestros canteros estaban poniendo atención a lo que acontecía.
—Renuncio —su voz, aunque joven, estaba cargada de emociones, principalmente desesperación.
El trabajo se detuvo por completo. La respuesta sorprendió a los obreros. Cabezas se giraron, miradas curiosas, tensas. «Renunciar».
La palabra hizo que el ambiente cambiara a pesado y tenso. Renunciar era algo que no estaba permitido. Así había sido siempre, desde que los habitantes de Nekhen tenían capacidad de recordar.
Ankh observó al muchacho volver a sus herramientas, la espalda encorvada por el peso de la derrota. Tiene apenas dieciséis primaveras y ya posee un coraje que yo perdí hace mucho, pensó Ankh, con una amargura que le sabía a polvo de granito.
La palabra "renunciar" aún resonaba en el aire denso de la cantera, una disonancia casi herética. En Nekhen, nadie renunciaba.
La única escapatoria era el exilio voluntario, un destino incierto en las arenas devoradoras del desierto, un destino que Ankh había contemplado muchas veces en sus ya 20 años de vida.
«¿Sería tan malo?», se preguntó, la idea floreciendo como una flor venenosa en su mente. «El desierto no podría ser peor que una vida entera respirando este polvo, escuchando el mismo canto monótono de los cinceles hasta que mis manos sean solo un mapa de cicatrices, como las de mi padre y mi abuelo.»
Apartó la mirada del novato y la elevó hacia la abertura de la cantera, donde un trozo de cielo azul se burlaba de él. «Si tan solo los dioses, cualquier dios, me dieran una señal...» La plegaria silenciosa lo sorprendió a él mismo por su crudeza. Vaya, qué desesperado estaba.
Sinhue caminó hacia la estación de trabajo del muchacho. Sus pasos pesados aplastaban la grava como si fuera barro.
—Chico —su voz, ahora más grave, sin el filo del grito, pero no menos imponente.
—No vas a renunciar. ¡Nadie aquí va a renunciar! —Barrió con la mirada al resto de espectadores.
—Sólo conocemos una vida, y esta es la tuya. Toma tus cosas. No lo repetiré una tercera vez. Ve y trabaja.
La tradición es la piedra angular de Nekhen y Sinhue era el guardián de la misma en la cantera, no iba a dejar que un chico tan joven desperdiciara su vida.
El novato se quedó inmóvil un rato largo, su mirada clavada en el suelo, sus ojos brillantes por las lágrimas que comenzaban a brotar. Quería irse, pero sabía que Sinhue tenía razón. La mirada de Sinhue, el resto de canteros y el peso invisible de siglos de costumbre era una losa demasiado pesada para soportarlo él solo. Tenía que cumplir las tradiciones o no le quedaría un lugar al que volver.
Lentamente recogió todas sus cosas y sin levantar la mirada se acomodó muy despacio en su estación de trabajo.
—En mis tiempos ese chico hubiera sido exiliado, te lo digo. Si las cosas fueran igual ya estuviera caminando sin rumbo en el desierto —dijo uno de los canteros más veteranos llamado Nefer, mientras sacudía su espesa barba cana del polvo.
—Se ha ablandado con los años —sentenció a su compañero de faena más cerca.
El otro asintió, pero en voz baja añadió: —Aún es un crío. El desierto no es un lugar para jóvenes como él. Espero que la piedra le enseñe la paciencia que le falta.
Los demás no replicaron, sabían que tenía razón. Nadie quería ver a un chico tan joven ser exiliado de la ciudad, todos lentamente volvieron a lo suyo, agradecidos internamente que el chico no hubiera hecho un escándalo.
Ankh suspiró, dejando que el polvo de la estatua se asentara. Se inclinó hacia Kael, el cantero que había hablado en voz baja.
—Pues qué te diré, mi amigo —dijo en voz baja, con deje de ironía y cansancio en su tono, un contraste para su aparente juventud—. El trabajo está bien, pero la vida es la vida. ¿Acaso tú quieres morir haciendo esto por siempre? ¿Morir con los pulmones llenos de polvo, por muy sagrado que sea? El chico no hizo nada malo, te lo aseguro —dijo Ankh queriendo añadir «sólo gritó lo que muchos pensamos» pero no se atrevió.