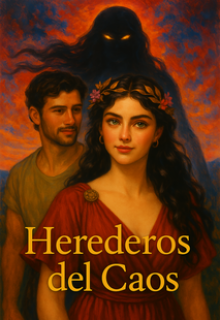Herederos del Caos
Capítulo 6.
A cada recién nacido se le entregaba un destino inamovible. Como fue el caso de Ankh, donde al nacer el Gran Hem Netjer del templo de Thot, con sus rostros velados y sus voces como el susurro del papiro, declaró ante su cuna que sus manos estaban destinadas a dar forma a la piedra.
Y los dioses habían acertado. Ankh no era simplemente bueno; era un prodigio. Recordaba aún la mirada de asombro del Sumo Sacerdote de Horus cuando, siendo apenas un aprendiz de doce años, había logrado replicar una intrincada cabeza de halcón con una fidelidad que rozaba lo divino. "Las manos de este joven", había dicho el sacerdote, su voz resonando en la quietud del taller, "están guiadas por el Ka de los grandes artesanos de antaño. Es un don de los dioses mismos".
Un don que, con el tiempo, se había sentido más como una cadena dorada, hermosa, sí, pero lo retenía ahí contra su voluntad.
El recuerdo se desvaneció cuando Ankh retiró el pañuelo de su cabello castaño, sacudiendo la arena fina y secando el sudor de su frente con el dorso de la mano. Pensativo se levantó de su asiento para observar al novato, quien ahora luchaba torpemente con un bloque de piedra, su frustración palpable incluso a distancia. Una punzada de lástima, teñida de una vieja melancolía, lo asaltó.
Él también había soñado con otros horizontes, con las caravanas que se perdían en el desierto llevando historias de mundos lejanos, con los barcos que navegaban el Gran Verde hacia tierras de leyendas.
Pero Nekhen, el último bastión de las antiguas tradiciones, celosa guardiana de un pasado glorioso que se negó a morir frente a persas, griegos o romanos, no permitía tales desviaciones. Su destino, como el de todos, estaba anclado a su pueblo, a su trabajo. Hacía mucho que había dejado de luchar contra esa corriente, dejando que la esperanza de escapar se sedimentara en el fondo de su alma, como el limo del Nilo tras la inundación.
Cuando todos estaban de nuevo sumergidos en sus trazos, en sus golpes, en el metal chocando contra la piedra, el sonido se empezó a ahogar. Las órdenes lejanas, los ecos metálicos y los jadeos de los trabajadores comenzaron a verse superadas por otro sonido, primero era como un eco a la lejanía que parecía acercarse rápidamente.
No fue sólo un grito, una oleada de ellos llenó la cantera de repente.
Los rostros, antes concentrados o aburridos, se crisparon con confusión y una incipiente alarma.
—¿Qué sucede? —preguntó Kael, dejando caer su mazo.
—¡Vuelvan a trabajar! ¡Debe ser el sonido del mercado! —trató de responder Sinhue. Pero sus palabras se perdieron en el aire, confusas sin llegar a que nadie las escuchara o siquiera le prestaran atención.
Algunos de los más jóvenes comenzaron a dar pasos a la salida del recinto, ya no era solo incertidumbre lo que los acongojaba, era miedo. El ambiente era extraño, inquietante.
De pronto un torbellino de figuras polvorientas irrumpió por el acceso principal, no eran trabajadores, sino gente de la ciudad, sus ropas desgarradas, sus ojos desorbitados por el pánico.
—¡Huir! ¡Sálvese quien pueda! —gritó una mujer, tropezando y cayendo antes de ser ayudada a levantarse por un hombre igualmente aterrorizado.
Ankh sintió un nudo en la garganta, no entendía qué estaba pasando, necesitaba salir para ver qué ocurría, qué podía ser aquello que tenía tan aterrorizada a esas personas. Saltó rápidamente a un pasillo lateral de la cantera, ahora llena de polvo por los intrusos que corrían desenfrenados tratando de escapar de lo que sea que estuviera afuera. El pasillo lleno de herramientas que dejaron caer los trabajadores era surcado velozmente por Ankh, escuchaba voces como ecos aquí y allá.
—¡Es Seth! ¡Viene a destruir el orden del mundo! —gritó, mientras corría lo más humanamente lejos de la entrada.
Otro más entró al recinto gritando: —¡Ra está harto! ¡Viene a castigar a todo Egi..! ¡... la decadencia de...! —era todo lo que pudo escuchar Ankh entre tanto ruido y voces.
Después de escuchar esto, Ankh aceleró el paso a la salida, notaba que en su interior algo surgía, miedo y desesperación. La gente entraba a tropel por el frente de la cantera; personas desesperadas. Se empujaban unos a otros, aterrorizadas.
El polvo se elevaba y nublaba la visión, pero conocía bien ese lugar, seguía su camino sin vacilar, esquivando herramientas, puestos de trabajo y personas. No podía simplemente huir sin entender qué pasaba.
Al llegar a la boca del pasadizo que daba al exterior, la escena lo golpeó con la fuerza de una tormenta de arena. Un pandemonio. Gente corriendo en todas direcciones como hormigas en un hormiguero inundado. Puertas y ventanas se cerraban con violencia, postigos golpeando contra los muros de adobe.
El aire olía a miedo.
Algunos, con los rostros contraídos por la desesperación, se habían arrojado al suelo y rezaban a gritos a cualquier dios que quisiera escucharlos, sus voces una letanía caótica que se mezclaba con los lamentos y las advertencias.
Ankh escudriñó la multitud enloquecida, buscando el origen de aquella ola de terror. Entonces lo vio. O más bien, sintió el cambio antes de verlo. El calor del mediodía, opresivo momentos antes, comenzó a disiparse, reemplazado por un frío antinatural que le erizó la piel.
Alzó la vista más allá de las murallas ocres de Nekhen, hacia el vasto desierto que la rodeaba. Y allí, donde el horizonte debería estar ardiendo bajo el sol, una negrura se extendía como una mancha de tinta sobre un papiro. No era una tormenta de arena; era algo más denso, más deliberado, un manto de oscuridad viva que avanzaba inexorablemente, devorando la luz del día. El sol, aunque aún alto, parecía encogerse, su brillo atenuado como si una mano gigantesca lo estuviera sofocando.
El pánico lo atenazó, una garra helada en su pecho. ¿Correr? ¿Esconderse? ¿Unirse a los que rezaban? Todas las opciones le parecían erróneas.