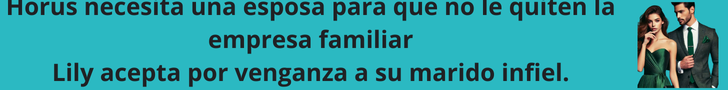Heridas Sin Cicatriz
Capítulo 3
—¡Caminá, te dije!
Quiso decirle “ese brazo no, por favor”, pero no conocía a ningún criminal misericordioso y no creyó, tampoco, que ese fuera uno. Eva iba casi arrastrándose. El hombre la sostenía del yeso y tiraba de él como de una soga; ella ahogó un grito de dolor mientras se mordía el labio para no llorar. En un momento la agarró de los pelos y tiró con tanta fuerza que los anteojos se le cayeron. Después de ese momento, el mundo se volvió un vidrio empañado.
Primero se escucharon dos disparos. Y después, la gente se agarró la cabeza y se lanzó al piso. El nene que no consiguió las papitas empezó a temblar.
Cuando un hombre corpulento, redondo y con la barba hasta la garganta llegó a la recepción, nadie reparó en la mujercita con la mirada perdida, y el brazo enyesado. Y los policías le hubieran disparado tranquilamente si no fuera porque ella gemía y pedía que lo soltara con un “por favor, ese brazo no, por favor, me duele, el pelo, por favor…”. El criminal la trataba como si fuera una mosca, y cada vez que hablaba le tiraba más del pelo, le apoyaba el arma con más fuerza sobre el cuero cabelludo.
Los demás policías se vieron obligados a soltar sus armas y alejarse. Unas horas después descubrieron a otro policía muerto, estrangulado, junto a las celdas, y notaron que le faltaba el arma y la billetera. Pero en ese momento, en el ahora, el hombre gritaba y exigía que todos levantaran las manos y que nadie se moviera, o que la cabeza de la ciega iba a volar en mil pedazos, porque con él habían sido injustos, porque él no había matado a su esposa y todo era mentira.
—¡Córranse de la puerta! —exclamó el hombre.
Sandra Ollens, desde el otro lado de la recepción, miró a Eva con un dejo de lástima. Y entonces, observó, primero con cierta extrañeza y, después, con toda la seguridad, que la cara de Eva se estaba volviendo roja; que de pronto ya no era la mujercita tierna y dulce y joven, sino que se parecía más al cuadro de María López Novak. Y los labios le temblaron. Y la mandíbula se le tensó. Sandra creyó, por un instante, que Eva iba a explotar.
De repente, la voz de Eva los atrajo a todos.
—¡De ese brazo, no! —rugió. Pero no en grito de dolor, de lástima, de víctima.
Dos policías, a cinco metros de ella, se miraron. Toda la recepción se silenció. El hombre giró los ojos hasta ella.
—¿Qué dijiste? —exclamó el hombre.
—¡Estoy enyesada! ¡Soltame de ese brazo, me estás haciendo doler!
—¿Y vos te pensás que me importa? ¿Vos…?
Eva, en un movimiento rápido, se zafó del agarre y le pegó con la mandíbula. Hizo un ruido seco, hueso contra hueso, y a Eva se le iluminó la cara en un instante de satisfacción. Pero entre todos se escuchó un grito ahogado, y el corazón de más de uno se paró; ya no veían al hombre sino a ella. El criminal, todavía con el arma en la mano, le apuntó en la frente y apretó con tanta fuerza, con tan poco orgullo y tanto dolor en los ojos inyectados en sangre, que Eva volvió a la normalidad y todo el semblante furioso se transformó en una cara pálida, temblorosa de miedo.
De repente, un ruido grave y ensordecedor partió el ambiente en dos. Un disparo. Hubo un silencio. Nadie respiró. Todos iban a volver a sus casas con algo que contar, con la sensación de que la eternidad se desplegó en dos segundos: desde que el disparó sonó hasta que la persona cayó. Porque de repente, el criminal estaba quieto y con los ojos abiertos y la boca a punto de exhalar, o de gritarle a ella, o de estallarle la cabeza de un balazo. Y segundos después, su cuerpo cayó contra el piso y el arma rebotó. Se formó un charco de sangre oscura, y el hombre se quedó con la palabra en la boca, con los ojos abiertos.
Eva había escuchado el disparo, sintió que el hombre la soltaba y se caía. Entonces tocó el cuerpo del criminal. Se manchó los dedos de sangre caliente. Está muerto, pensó. Y se cubrió la cabeza rápidamente. Tuvo la sensación de que le iban a disparar a ella también, sin saber por qué, y que se iba a morir en cuestión de segundos.
Había una mujer, de rodete rubio y cara cansada y ojeras pronunciadas, de uniforme gris y manos delgadas, góticas, sosteniendo un arma con la misma rigidez que una pared de cemento, y con la mirada seria, como si esa fuera una denuncia más para llenar. Los anteojos de Sandra Ollens cayeron por su nariz pronunciada y ella los devolvió en un solo movimiento de dedos.
—Todos salgan —dijo Sandra. Y le hizo una señal a los policías para que llamaran a la ambulancia y se reagruparan.
A lado de Sandra, había un hombre.
Todos lo miraron también. Antes de que obligaran a cada persona a evacuar, lo miraron con más intensidad todavía. Este hombre tenía un tapado gris, largo, que le llegaba hasta las rodillas. En esa época el trench todavía no se había puesto de moda, y el que lo usaba podía fácilmente fingir que era europeo. Pero no solo eso le llamó la atención a todos, sino que tenía el pelo teñido de blanco. Y unos ojos oscuros que miraban a Eva como si ya la conociera. Como si fuera su dueño.
#26869 en Novela romántica
#2510 en Detective
#720 en Novela policíaca
dolor desesperacion tristeza y alegria, traición y amor, familia toxica
Editado: 07.11.2021