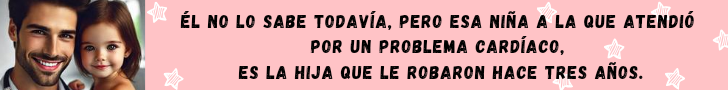Heridas Sin Cicatriz
Capítulo 4
Después de ese lunes, a Eva la mandaron al despacho de Clara Di Bennetio. Tocó la puerta dos veces y una voz grave le ordenó "pasá".
El desacho destilaba olor a café, desinfectante; el lugar era chiquito pero atiborrado de archivos, tubos de ensayos y una PC con mala ventilación. Eva vio toda una pared llena de cuadros enmarcados y letras cursivas. Una amiga le iba a contar después que Clara era la jefa de laboratorio forense, pero que en su juventud había estudiado abogacía: a un año de terminar la carrera, decidió que no era lo suyo y se cambió a medicina forense. Sus padres la convencieron para terminar la carrera y, después, estudiar lo que quisiera. Así que toda la pared eran especializaciones dentro de la medicina y, en el centro, estaba su diploma en abogacía. Eva pensó que se necesitaba tiempo, plata, apoyo emocional y una actitud de hierro para poder conseguir todo eso; encontró esto último en su mirada cuando Eva dejó de contemplar los cuadros. Clara tenía los dedos entrecruzados.
—¿Vas a hacerme esperar mucho tiempo? —le preguntó.
Media hora después, Clara le estaba mostrando los laboratorios. La hacía correr a Eva, que con sus piernas cortas y el peso del cuerpo apenas podía seguirle el rastro a Clara, una mujer cuarentona y delgada, tan alta como un faro de luz.
Clara le enseñó la sala de descanso y las tareas que iba a hacer que hacer todos los días si quería tener trabajo por mucho tiempo: traer sus propios guantes, lavar la bata, limpiar las mesas, barrer. No podía ir a la sala administrativa ni hablar con policías no autorizados. Tenía prohibido ir al baño sin permiso. Comer en el laboratorio. Visitar al comisario. Pero sobre todo, sobre todas las cosas habidas y por haber, Eva no tenía permitido, bajo ningún punto de vista, sin ningún tipo de justificación, hablar con el detective Benjamín Leroy.
—¿Por qué? —quiso saber.
—Porque no. Escuchame: me voy ¿Sabés cómo irte, no? —Su jefa agarró el bolso de mano y caminó hasta la puerta—. Te dejo este pendrive. Andá a imprimir las fotocopias del archivo F12 y mañana los quiero sobre el escritorio.
Eva sonrió y miró el pendrive rosa.
—¿Y qué pasa con eso, pichona? —preguntó la voz, del otro lado del teléfono.
Alrededor, algunos policías pasaban y la miraban de reojo; otros preferían alejarse. Eva era tan chiquita al lado de ellos que tenía que entornar los ojos para verlos y ellos, en cambio, agachar un poco la cabeza. El cielo raso parpadeaba, y ella tuvo la sensación de que se iba a caer.
—¿Otra vez estás escondida? —preguntó la voz.
—¡No! Digo, sí. —Eva se pegó todavía más a la pared y bajó la voz—. El problema no es ese. Es que la gente ya me conoce. Otra vez. —Suspiró—. Yo quería hacer buena letra, tía...
—Pero hiciste buena letra —respondió la tía. Por su voz y la distancia entre las palabras, notó que estaba ocupada con otra cosa—. Tuviste un inconveniente, sí, pero...
—No es un inconveniente. Literalmente me tomaron de rehén.
Eva se acostó sobre la pared y miró el pasillo. Estaba oscuro.
—Esas cosas pasan seguido. Tu tío siempre venía con esas historias.
—¿En serio?
—Te lo juro. Esperame... Ahí está. Casi se me cae el esmalte. Bueno, pichona, no te angusties así, perdonate a vos misma, no podés controlar esas cosas...
—Me tienen miedo.
—¿Qué? ¿Por qué?
—Porque actué como una loca.
—No actuaste como una loca. Hiciste lo que pudiste.
—O sea, enloquecer.
—Bueno, es...
Evita aplastó el celular entre la cabeza y el hombro, se mordió las uñas de la mano derecha y, además, con cara de fastidio, apretó los ojos: otra vez le ardían los riñones.
—... es entendible. Tuviste miedo a...
Se calló.
—¿Morir? —Continuó Eva con los ojos cerrados.
—Vos no podés controlar esas cosas, a ver. No quiero decir que tengas miedo a...
—¿Morir como papá?
—¡No! Digo, pichona. Esperá. Dejame terminar. Tu mamá tampoco podía controlarlo. Es como... no sé, algo que nace. Un pedo, imaginate. No lo podés controlar. Capaz sí aguantar, pero en algún momento se libera.
Eva sonrió.
—¿No había otra analogía?
—Qué se yo, nena. Es lo que se me ocurre.
—Me tengo que ir. Me llama Clara —dijo. Abrió los ojos y se sacó la mano de la boca.
—Cuidate. Y si estás cansada o te sentís muy mal, metete en el baño.
—Ya sé.
—Y perdonate.
—Bueno.
—Perdonate por lo que no podés controlar.
—Chau.
—Chau, pichona.
Cortó.
El viernes, después de toda la semana de explicaciones e indicaciones, a Eva le dijeron que podía almorzar en la sala de descanso. Era su primer almuerzo como trabajadora. El problema era que se había olvidado dónde quedaba, y mientras caminaba por pasillos oscuros y rodeada de policías varones que la miraban de reojo, Eva recordó el lunes como quien recuerda una pesadilla.
El hombre había caído y ella todavía estaba inmóvil. Le costaba reaccionar. Y creyó que estaba en todo su derecho: sentía la sangre caliente ahora en la ropa, porque ese disparó impactó en la barriga del hombre y la sangre empapeló la pared. En el ambiente se había alzado un grito general, y los policías corrieron de acá para allá; ella se quedó sola, en el centro. Se cubrió la cabeza. Tuvo miedo de que le dispararan, y en serio morir, no como otras veces. Ahora sí. Estuvo en esa posición unos cinco minutos que parecieron más, hasta que alguien le tocó el brazo y le apoyó los anteojos sobre la mano derecha. Ella los reconoció por el marco redondo. Se los puso. Y volvió a la normalidad. No tener anteojos por mucho tiempo y colocárselos de golpe era como despertar de un desmayo. Alrededor los policías tomaban la declaración de los testigos, y las personas lloraban, y algunas salían casi corriendo por la puerta principal, temblando, solos, con caras angustiadas. Cada vez que la puerta se abría, entraba una oleada de calor sofocante. El olor a sangre se elevó, y ella se tapó la nariz. Después de contemplar el mundo con nitidez, Eva ladeó la cabeza y buscó al hombre que le había dado los anteojos, pero él ya se había ido y estaba parado junto a Sandra. Eva se acercó a Sandra para preguntarle qué había pasado exactamente, y ella le explicó con paciencia. Además le agradeció por haber distraído al hombre, porque de otra manera no hubiera podido sacar el arma y cargarla.
—Y todo gracias a que el detective Leroy me lo indicó. Si no, todavía tendrías la punta del arma en la cabeza —dijo Sandra.
El detective Leroy. Eva se imaginó que era ese hombre alto, con el pelo blanco y una cara cansada, llena de fastidio. Enseguida notó la anchura de los hombros, una espalda gigante, de esas que dan placer abrazar. Él tenía las manos en los bolsillos y miraba con cierta indiferencia.
—Gracias —dijo Eva, dirigiéndose a él.
Pero él no la registró. Tenía la mirada perdida en uno de los policías (no notó cuál). Cuando Eva se acercó, primero sintió un perfume invasivo, casi excesivo, que tapaba el aroma a encierro y humedad de la comisaría; segundo, notó que le llevaba más de una cabeza y media. Sacó una de las manos del bolsillo y con esos dedos largos empezó a acariciarse el labio inferior. Estaba pensando. Preguntó quién era el criminal, pero él no le contestó. Volvió a preguntarle, ahora con un tono de voz más alto, y esta vez él movió apenas los ojos y le contestó: "Un pacifista". Y se alejó hasta alcanzar al comisario. Eva prefirió pensar que no lo había hecho a propósito y que, en realidad, era una persona bastante amable pero alterada por la situación: estaba actuando como un profesional, y Eva lo valoró muchísimo. Esperaba cruzarse pronto al detective y agradecerle, pero no sabía bien por qué. ¿Por haber aparecido en la escena? ¿Por haberle devuelto los anteojos? ¿Pero cuándo los encontró?
#26860 en Novela romántica
#2510 en Detective
#720 en Novela policíaca
dolor desesperacion tristeza y alegria, traición y amor, familia toxica
Editado: 07.11.2021