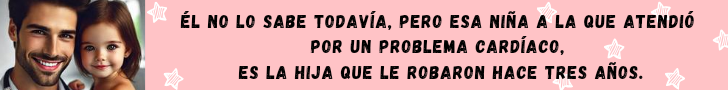Heridas Sin Cicatriz
Capítulo 7
Recién durante la segunda semana, Valeria se dio cuenta que Eva no era normal. Para nada.
No podía culpar a sus compañeros de trabajo: el ambiente era difícil. Había olor a sangre, a vísceras; hacía frío por los freezers donde se guardaban las muestras de orina, pedazos de cerebro e hisopos secos con indicios de violencia sexual. No se podía esperar de una comisaría y, específicamente, del departamento de la Policía Científica que fuera un lugar agradable, cuando ellos se encargaban de los peores males de la sociedad. Pero al dolor y la muerte se le sumaban las goteras del techo, el chirrido de los ascensores, el café con gusto rancio de la expendedora. Ni los aires acondicionados funcionaban bien, y había una sola mesa con las cuatro patas intactas. Además, las batas estaban sucias y tardaban mucho en devolverlas una vez que mandaban a lavarlas, por lo que preferían seguir usando ropa mugrienta.
Y después estaba Eva.
Eva entraba a los saltos. Dejaba dos cafés (uno para Valeria y otro para ella), se ponía el ambo, el barbijo y se largaba a trabajar tan pronto como había llegado. No pasaba ni un minuto de que había limpiado el primer recipiente de plástico que ya empezaba a hablar de la cena de ayer, del día soleado, de la nueva película en Netflix. Corría de una esquina a otra, con hisopos con sangre seca, muestras de orina, pedazos de hígados como si se tratara de la compra del supermercado. Y al contrario de que lo pensó Valeria en un primer momento, no se distraía: hacía las cosas bien. Y rápido. Y bien. Con la mano derecha hacía cuentas de tres cifras y con la boca contaba que, de chica, si se sacaba una nota menor a ocho, no la dejaban comer postre.
Clara la observaba a lo lejos, del otro lado del vidrio, y bufada cada dos por tres. Entraba para retarla por estar hablando y se encontraba con que había terminado todas las tareas. Hubo un momento en el que todo estaba limpio, ordenado, en su lugar; el piso parecía brillar y el olor a muerto se había intercambiado por el desodorante de ambiente de rosas, y a Clara no le quedó otra que darle trabajos de forense.
—Esta nena tiene nafta en vez de sangre —le dijo Clara a Valeria una vez, mientras las dos la veían calcular los componentes de un tubo de ensayo.
—Me dijo que en casa la retaban si se sacaba una...
—Nota baja. Sí. La escuché. Lo dijo quince veces. —Clara bufó.
En el laboratorio había unas quince personas. Todos la miraban con mala cara cuando Eva entraba. Varias veces se quejaron de lo mucho que hablaba, porque no dejaba concentrarse a los demás. Valeria respondía por ella, pero le daba lástima y prefería no decirle nada. Augusto, uno de los compañeros, no le respondía cuando Eva le preguntaba alguna consulta técnica. Iván, otro, le dirigía la palabra solo para decirle "mirá, allá está sucio, ponete a limpiar". Romina era otra amiga de Valeria que hacía un gemido de angustia cuando Evita llegaba. Al parecer nadie la quería, y no les importaba disimular.
Así y todo, Eva siempre estaba feliz. Valeria la admiraba, aunque...
Solo había un momento en el que a Valeria le entraba la duda: cuando Eva iba al baño. Podía tardar cinco como treinta minutos. Siempre lo hacía a eso de las diez de la mañana, todos los días, sin falta. ¿Cómo alguien puede estar tanto tiempo en un baño? Tarda lo mismo que dormirse una siesta.
Y cada tanto, también, desaparecía varios minutos. Una vez, alcanzó la hora. Decía que iba al baño y después la encontraba caminando por el pasillo de Recursos Humanos, por la Administración. Tenía una forma de caminar muy sutil, y era tan chiquita a comparación de los demás que pasaba desapercibido entre los uniformes de policías y las caras amargas de los administradores. Podría haber estado horas caminando sin ser descubierta; pero Valeria siempre la iba a buscar. Antes de siquiera poder preguntarle qué estaba haciendo, Eva, apenas la veía, explicaba:
—Me perdí. Este lugar es gigante.
Valeria le sonreía y la acompañaba hasta el laboratorio. Mientras tanto, cuando pasaban por los pasillos en silencio y un viento gélido les hacía caminar más lento, Valeria notaba que Eva susurraba. Al principio no sabía bien qué. Por un momento creyó que era el silbido del viento, o de las paredes, o de sus pisadas. Pero no. Eva susurraba en voz tan bajita que ella se acercó disimuladamente. Y escuchaba: Tam, Tama, Ta, Tama. Hasta que entendió.
Decía un nombre: Tamara.
Eva se cruzó con el detective dos veces más, aunque lo tuviera prohibidísimo. Era la persona más intimidante de la comisaría, pero nadie hablaba mal de él. Al contrario. Parecía un culto.
El detective Leroy era la última palabra. Si él lo decía, estaba bien. Si él mandaba algo, se hacía enseguida. Cada orden suya tenía un promedio de cumplimiento (y Eva lo calculó) de un doscientos por ciento más rápido que las ordenes del comisario. Si el detective revisaba un caso, los forenses ya lo daban por resuelto. Ahora, su trabajo era perito criminalístico. Nada más. Había otros veinte peritos que hacían exactamente el mismo trabajo, incluso con más regularidad, porque el detective Leroy iba a trabajar tres días en vez de cinco; pero nadie se sabía el nombre de los otros. Eva concluyó que era por esa característica tan básica de hombres y mujeres, de admirar a las personas hermosas y autoritarias por ser, justamente, hermosas y autoritarias. En realidad el detective no tenía nada de especial. Solo que podía hacer temblar más de una pierna si quería. Y que más de una persona miraba sus manos y se imaginaba la cantidad de cosas que se podrían hacer con esos dedos.
A Eva, por suerte o desgracia, no le pasaba eso. Pensó que sería más fácil si la uniera una relación de amor idealizado-imaginario-absurdo. En realidad, la unía la vergüenza.
Después de la erupción, todavía sentía el nudo de la vergüenza que la boca del estómago; y prefería dormir en el baño con tal de no cruzárselo en la sala de descanso. Encima sus compañeras de trabajo, Valeria y Romina, cuchicheaban todo el tiempo de que el detective ahora se pasaba más tiempo en ese laboratorio en específico, cuando antes no lo hubiera pisado ni de casualidad. De alguna forma Eva estaba obligado a verlo. Y cuando no lo veía en el laboratorio, era en otros lugares mucho más incómodos.
La primera vez fue en la sala de descanso, de nuevo. Lo vio sentado en una esquina, solo, con una botella de agua abierta pero sin tomar; con la espalda contra la pared y un brazo sobre el respaldo de la silla y otro, sobre la mesa. Tenía al camisa pegada al cuerpo por el calor. Estaba arremangado y le brillaba un reloj dorado en la muñeca izquierda. Los pelos de la frente se le habían pegado a la cara, y todo el rostro estaba cubierto de una fina capa de sudor brillante. Su respiración era pausada pero fuerte: más de una lo contempló de reojo, humedeciéndose los labios. El detective miraba sin mirar a nadie. Parecía concentrado. Eva reparó un solo segundo en él, porque se había dado cuenta que, cuando la gente estaba más silenciosa, era porque él estaba cerca. Sus ojos se encontraron en un momento y ella los apartó enseguida, pero tuvo la sensación de que él seguía viéndola con una intensidad insoportable. De la turbación, a Eva se le cayó el plato de fideos y volcó agua saborizada al policía sentado muy cerca de ella. Pidió perdón quince veces en quince segundos y salió de la sala, casi corriendo.
La segunda vez fue en la recepción. Mientras ella sacaba de la máquina expendedora unas galletitas de chocolate y se agachaba para agarrarlas, escuchó su voz grave detrás.
—Buenos días, detective —saludó la recepcionista.
—Buenos días, Sandra.
Eva lo vio a través del reflejo del vidrio de la máquina; ese día había llevado una camisa negra que hacía contraste con la piel pálida, y por su voz notó que estaba molesto, casi irritado.
—¿Hoy temprano? —señaló Sandra.
—Hoy me obligaron, por supuesto. —Él hizo una mueca que Eva creyó, por un momento, que se trataba de una sonrisa. Pero no podía imaginarse esa cara, esa persona, sonriendo; tenía que ser algún juego.
—Señorita, ¿se puede apurar? —dijo un policía detrás de ella.
—¡Pe-perdón! —Eva agarró las galletitas con temblor y se fue.
En ese momento volvió rápido al laboratorio y, cuando llegó, se sentó un momento para descansar. El pecho le subía y le bajaba, y Eva apoyó la cabeza entre las manos para cerrar los ojos un momento. Valeria la observó y con tono preocupado le preguntó si quería un vaso de agua o algo. Eva respondió que no. Entonces le dijo:
—Necesitaba que fueras a sacarme seis fotocopias, pero veo...
—Voy. No te... preocupes. Ya voy. Dame el pendrive y... yo voy. —Eva estiró la mano, agarró el pendrive y sonrió—. Un momento.
—¿Estás bien?
—Sí... sí...
Después de diez minutos, y fingiendo que no había pasado nada, Eva caminó hasta la sala de descanso y prendió una de las fotocopiadoras. Tenía la mente en casa, en María, en el detective, en su mamá, en los riñones y en que, si frenaba a descansar mucho o se quedaba durmiendo en el cubículo del baño más de quince minutos, alguien la iba a descubrir. Se mordió las uñas de la mano derecha y tildó los ojos. La sola idea la hacía temblar.
Mientras tanto la fotocopiadora imprimió archivos y hojas que habían quedado en la memoria, de esas personas que se hartaron de esperar y se fueron con las manos vacías. Y solo después de eso, Eva vio los márgenes y los números del informe de Valeria.
La última hoja salió mal impresa, pero Eva supo que Valeria iba a entender; ya le dolía el pie de darle tantas patadas. Volvió al laboratorio, con las hojas aplastadas contra el pecho y el discurso en la mente (Sabés que anda muy mal, y quise imprimirlo varias veces, pero no funcionó... Tampoco quiero perder toda la mañana en esto, pero si necesitás urgentemente una sexta fotocopia, voy y lo hago de nuevo, o si no, voy al quiosco y lo saco ahí directamente...), pero notó algo. Como el ambiente más pesado, o una energía negativa que de pronto era visible y a Eva le resultó insoportable.
¿Por qué nadie hablaba? A ella jamás le dirigían la palabra, pero entre ellos, aunque sea, se hacían chistes ridículos y se palmeaban el hombro para preguntar qué estaban haciendo. Ahora, nada. Y le pareció raro tratar de explicarlo porque no podía ponerle nombre a las miradas o a los movimientos rápidos, nerviosos. Como asustados.
La ventana estaba abierta y entraba un calor sofocante. Las mesas brillaban de lo limpias que estaban (Eva les había pasado el trapo seis veces por orden de Clara). Valeria estaba justo sacando un hisopo de sangre seca, con las manos temblorosas y un brillo en la frente (¿Está transpirando?). Cuando vio a Eva, soltó el hisopo.
—Perdón, Vale. Me salieron bien cinco fotocopias, pero la sexta...
—Eva, escuchame una cosa, ¿vos hiciste... algo... esta semana? —La agarró de los hombros y la sujetó con fuerza—. ¿Te peleaste con alguien?
—¡No! Bueno, hoy... Hoy un policía me dijo que me apurara. Nada más.
—No me refiero a eso. ¿Hiciste algo mal? ¿Te mandaste a alguna...? —Eva negó con la cabeza—. ¿Hablaste con el detective?
—Eh...
—Porque recién vino y preguntó por vos.
Eva abrió los ojos y recordó, en un instante que duró menos de un segundo, toda la pelea en el pasillo, cómo le gritó y cómo él la trató de homicida. Pensó que con el tiempo él se iba a olvidar. Pensó mal.
—¿Hiciste algo, Eva?
—¡Ay!
—¡No grités! Está Clara allá, del otro lado.
—¿Y qué tiene Clara?
—Si se entera que el detective vino a buscarte...
En ese momento, varios científicos se giraron para observarlas. Eva sintió una pelota en el pecho, una pelota de intriga y temor y ansiedad, todo a la vez. Valeria estaba pálida.
—¿Qué pasó? —preguntó Eva.
—El detective llegó, me preguntó dónde estabas y le dije que te habías ido a hacer algunas fotocopias, que ya volvías. Te esperó veinte minutos, Eva, ¡veinte! Y se sentó en una de las sillas, ahí, con las piernas cruzadas y la mirada fija en la puerta. Te juro que no hizo ningún movimiento más. Después bufó, se levantó y se fue. Y me dijo "¿No es muy eficiente, no?".
A Eva le subió el color a la cara. Alzó el yeso en forma de protesta.
—¡Sí que soy eficiente!
—Eso no importa. Pero...
—¡Buenos días, chicas! —Una voz femenina y grave las hizo girarse: era una mujer rubia, con una coleta alta y unos ojos filosos—. ¿Cómo estuvieron sin mí?
—Mal —respondió Valeria, recuperando una sonrisa falsa, que Eva imitó—. ¿Sabés lo que son tres semanas sin que nadie analice las muestras de hígado?
—¡Já, qué graciosa! —La mujer dejó el bolso a un costado, se puso el ambo y, mientras se lo ajustaba, reparó en Eva—. ¿Vos sos la nueva?
—Sí. —Eva sonrió, como de costumbre, pero la mujer le devolvió una mirada tosca—. Mi nombre es Eva López...
—Ah. —La mujer miró a Valeria con desaprobación, y Valeria levantó los hombros—. ¿Sos la que enfrentó al chorro?
—Sí —respondió Eva, pero ahora extrañada: la mujer había hecho una mueca de desagrado.
—Me dijeron que actuaste como una loca. Que casi te matan. El detective fue a hablar con el comisario sobre tu comportamiento. Pensé que ya te habrían echado. —La mujer sonrió de costado, se puso el barbijo y miró a Valeria—. ¿Y? ¿Qué tenemos hoy?
Eva palideció. Hasta ese momento la figura del detective le había parecido incluso graciosa: se hacía el poderoso, caminaba despacio, miraba con irritación, se creía un rey. Pero ella sabía que al rey lo hacían sus súbditos, y si de repente toda la comisaría dejaba de prestarle atención, él no sería más que otro detective, otro trabajador. Entonces ella ni había reparado en él, en su manías. No dejaba de pensar que era un violento más, alguien con aires de superioridad que se creía que, por tener una linda cara y un cuerpo alto, tenía más derechos que los demás. Pero ahora era diferente. Ese mismo hombre ponía en peligro su trabajo. Y ella, por nada en el mundo, tenía que irse.
Pero, por lo menos, no la había reconocido por su hermana. Y eso era algo.
—Eh... —Valeria sacudió y señaló unos papeles sobre la mesa—. ¿Más sangre? ¿Más pis? ¿Con qué querés empezar, Abby?
—Con lo que haya mandado el detective primero.
—Semen, entonces.
—Qué oportuno.
—Mientras se encargue de casos así, siempre vas a tener que analizar espermatozoides. No te quejes.
—Hoy hubo un nuevo caso —dijo Abby. Valeria se acercó y ambas leyeron el informe. Eva quedó apartada, silenciosa—. Va a ir él en persona.
—Qué raro. Con suerte se levanta a la mañana.
—Sí. Recién llego de vacaciones y ya me tengo que ir, sacar muestras, fotos... —Exhaló un suspiro y Valeria se rio.
En ese instante, la puerta se abrió, pero ninguna se giró para ver quién era. Valeria leía el informe; Abby caminó hasta el freezer para buscar las muestras de semen. Eva, en cambio, estaba quieta. En silencio. Era la primera vez que estaba en un silencio así, paralizante. La noticia le pesaba; ahora no podía pensar en otra cosa. Ya estaba decidiendo no salir ni a la sala de descanso para no tener que cruzárselo, cuando escuchó la voz, su voz, inconfundible, grave e irónica, interrumpiendo el ambiente y llamando la atención de todos.
—Eva López Novak, por fin —dijo.
Las tres se dieron vuelta a la vez.
Si el detective Leroy era intimidante a lo lejos, de cerca provocaba hasta dolor. El peso de su sombra se cernía sobre Eva y ella, en vez de apartarse o sonreír o hacer cualquiera de las cosas que se había propuesto, se quedó quieta, congelada. Él tenía los ojos finos y almendrados; la cara alargada y triangular. No parecía contento, ni infeliz, ni enojado: era un rostro sin interés constantemente. Eva sintió una puntada en el pecho cuando cruzaron miradas, cuando él clavó sus ojos en ella y los dejó firmes.
#26860 en Novela romántica
#2510 en Detective
#720 en Novela policíaca
dolor desesperacion tristeza y alegria, traición y amor, familia toxica
Editado: 07.11.2021