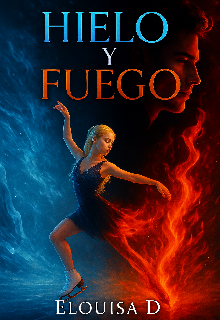Hielo y Fuego
3.
Capitulo 3
Anya
—Hoy no hay hielo —dice Mirov, apenas entramos.
Lev ya se estaba ajustando los patines. Yo también. Nos detenemos como si algo se hubiese fracturado en el aire.
—¿Cómo que no hay hielo? —dice él, frunciendo el ceño.
—Tienen otro entrenamiento. Primero, algo que se nos quedó pendiente —dice, mirando directo a mi cara.
Mi estómago se aprieta.
—¿Te refieres al castigo?
—Exacto. O tú lo recuerdas, Lev. ¿O se te olvidó que ella te empujó y te golpeaste la cabeza?
—No se me olvidó —responde, secándose las manos con su sudadera—. Pero el castigo era para ella.
—Y tú lo sabías, Mirov —añado, tensa.
Mirov no parpadea.
—Son un equipo.
—Pero eso no tiene nada que ver— dice Lev, girándose hacia él.
—Tiene TODO que ver —responde Mirov, con esa calma de acero que da miedo.
—¿Así que los dos? —pregunto.
—Al suelo. Ocho series de diez abdominales. Ochenta. Cada uno. Y sin quejarse. Si uno se rinde, el otro repite. Vamos.
Nos lanzamos al piso. Gruñendo. Sin hablarnos. Contando en silencio.
Uno.
Dos.
Tres.
Mis brazos tiemblan antes de llegar al quince. Él va más rápido. Me odia por ir más lento. Y yo lo odio por ser tan bueno en todo.
Ochenta.
Por fin.
Nos quedamos de espaldas, resoplando.
—¿Quieren agua? —dice Mirov.
Asiento. Lev también.
Mirov sonríe. Esa sonrisa de tortura rusa.
—Perfecto. Porque no hay. Levántense. Vamos a empezar el entrenamiento real.
Lev suelta un suspiro de muerte.
Yo ya me quiero ir.
Pero obedecemos. Siempre lo hacemos.
Mirov saca dos sillas. Nos hace sentar. No uno frente al otro. Espalda contra espalda.
—Ahora quiero que se escuchen. Que respiren al mismo ritmo. Que dejen de competir. Hoy no son enemigos. Hoy son una sola línea. Un solo pulso.
Nos mira como si fuéramos algo que necesita desarmar para volver a funcionar.
Saca unos auriculares.
—Música —dice, y nos coloca uno a cada uno. Suena algo suave. Instrumental. Violines. Piano. Una respiración.
—Veinte minutos. Sin hablar. Sin moverse. Sin abrir los ojos. Solo escuchen. Y respiren. Juntos.
Cierra la puerta.
Y quedamos ahí.
Espalda contra espalda.
Lev está tenso. Yo también. Su omóplato roza el mío con cada exhalación. Su calor se filtra en mi espalda, se cuela en mi cuello. Es ridículo lo consciente que soy de su columna, de su respiración, del mínimo crujido de su chaqueta.
El silencio se vuelve ruido.
Y entonces…
Recuerdo.
La primera vez que lo vi.
Teníamos diez y once.
Una competencia regional.
La primera vez que ambos subíamos a un podio.
Doble empate en el segundo lugar.
Nunca más gané el oro.
Desde que apareció Lev, todo lo mío fue segundo.
Pero esa vez, cuando terminó su rutina, yo me quedé boquiabierta.
Él patinaba como si el hielo fuera una extensión de su cuerpo.
Yo quería odiarlo.
Pero lo admiraba.
Y ahora…
estoy pegada a él.
Escuchando la misma música.
Recordando la forma en que giraba con los brazos abiertos.
Como si el mundo fuera suyo.
Y sonrío.
Una sonrisa pequeña.
Triste.
Rencorosa.
Pero honesta.
Y es justo entonces, cuando mi cuerpo baja un poco la guardia, que él se mueve.
Un giro. Una corrección. Su hombro toca el mío. Más fuerte. Su cara queda cerca.
Y entonces lo huelo.
El perfume.
No caro. No llamativo.
Solo… él.
Amaderado. Tibio. Desubicadamente íntimo.
Mi pecho se aprieta.
No porque me guste.
No porque lo quiera cerca.
Sino porque algo en ese aroma me golpea donde no debería.
Y mi cuerpo, traidor, responde.
—¿Estás bien? —pregunta él, en voz baja.
No hay burla. No hay sarcasmo.
Solo una pregunta real.
—Estoy perfecta —respondo, apretando los dientes.
Me separo un poco. Pero el perfume sigue ahí.
En mi nariz.
En mi memoria.
En todas las partes donde no debería estar.
Y me odio un poco.
Por haberlo notado.
Por seguir notándolo.
Por preguntarme en qué momento el enemigo empezó a oler tan bien.
----
Claire
Las cafeterías en invierno tienen algo de iglesia.
Las manos alrededor de una taza caliente. La gente hablando bajito. La nieve acumulada en los marcos de las ventanas, como si el mundo allá fuera pudiera esperar.
Dmitri llegó tarde. Pero no importó. Siempre lo hacía. Y yo… siempre lo esperaba.
—¿Ya desayunaste? —le pregunté, cuando se sentó frente a mí.
—Mal. Lev y yo tuvimos una pelea.
—¿Por Anya?
—Por todo.
Nos quedamos en silencio. Dos adultos que fueron niños juntos, que se amaron sin decirlo, y que ahora tienen hijos que se detestan por razones que ni ellos entienden.
—Yo también tuve una pelea con ella —le dije, removiendo el café—. Le dije que te amo.
—¿Y qué dijo?
—Que me odia.
—Es fuerte.
—Es mía.
Él sonrió. Una sonrisa pequeña. Real.
—¿Y tú? —pregunté—. ¿Cómo lo lleva Lev?
—Con rabia. Con confusión.
—¿Y tú?
Dmitri desvió la mirada por un segundo. Pero no respondió. Y ese segundo fue todo lo que necesité para atreverme.
—¿Puedo preguntarte algo?
—Siempre.
—¿Cómo fue…? ¿Cómo fue lo de Lenna?
El aire cambió. No se volvió más frío. Se volvió… más denso. Como si estuviéramos debajo del agua. Dmitri no dijo nada de inmediato. Miró la taza. Después a mí.
Y habló.
—Fue buena conmigo. Con Lev. Me cuidó más de lo que merecía. Pero… —traga saliva—, ella siempre supo que yo guardaba cosas tuyas.
—¿Qué cosas?
—Cartas. Un dibujo tuyo. Una medalla. Tonterías.
—¿Y por qué las guardabas?
Él levantó la mirada. Y ahí estaba. Sin escudo.
—Porque eras mi casa.
Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Tragué saliva. Apreté los dedos sobre la taza. Pero no dije nada. Dejé que siguiera.