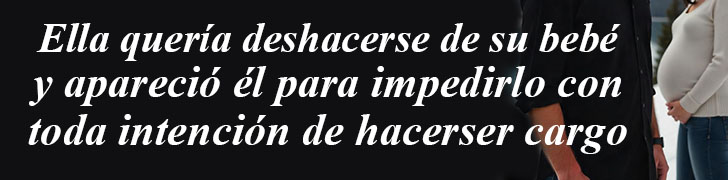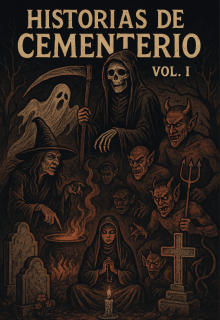Historias de Cementerio Vol. 1
La calle de la Piedra - Parte I
Cuando, por cuestiones del trabajo de mi papá, nos mudamos de una gran ciudad a un pueblito, me sentí más que decepcionada y molesta. No entendía porqué había aceptado esa propuesta de traslado, porqué quería quitarnos la vida que ya teníamos, porqué estaba siendo tan egoísta, diciendo que "era la oportunidad de su vida". Sí, tal vez de su vida, pero no de la mía.
El primer día que llegamos a la casa que la empresa le dió a mi papá, casi atropellamos a una gallina y la porquería de animal voló por encima del auto, haciendo una de sus gracias en el parabrisas. Mis padres se rieron y yo, como la adolescente que era en ese entonces, estaba furiosa. De una casa cercana salió corriendo un hombre de unos 45 años: era el dueño de las gallinas. Al notar que todo estaba bien con sus animales, se acercó a saludar a mi padre:
—Buenas, patrón —le extendió la mano toda llena de tierra—. Le pido disculpas, ya ve cómo son los animalitos. Aparte aquí casi no pasan carros.
—Buenas, amigo —le dijo mi papá—. No se preocupe, íbamos despacito, como no está pavimentada la calle, íbamos despacito.
—Ah, ¿son nuevos aquí? Pues bienvenidos ¿Cuál es su casa?
—Esa, la del fondo, la que está enfrente de la piedra.
—Oh ya. Mucha suerte con eso. De hecho, es por esa piedra que no se pavimenta la calle.
—¿Es algo histórico del lugar?
—No, más bien no la han podido quitar —el hombre miró para todos lados, como si se sintera observado—. Deje guardo a mis gallinas y le ayudo a bajar sus cosas.
El tipo se fue, haciendo ruidos para meter a esos mugrosos animales a su casa. Él también entró, lo que nos hizo pensar que ya no volvería, que fue la excusa perfecta para irse y no volver. Nosotros seguimos avanzando y, conforme nos acercábamos a esa casa, podía notar mejor la enorme piedra que se levantaba frente a ella. Al estar frente a ella, noté que era enorme, que llegaba al borde de las ventanas del segundo piso, y me pareció increíble que no la hubiera visto desde que entramos a esa calle. No era algo que podía pasarse, tampoco era un detalle discreto. De hecho, su forma irregular la convertía en algo aún más llamativo, y su color no era el gris o el café habitual de las piedras que puedes encontrar en cualquier lugar de esta región. Era negra, de un negro brillante, como una obsidiana, en la cual te podías ver reflejado cada vez que entrabas a la casa. Este efecto no funcionaba si te encontrabas a unos cuantos metros, o incluso si te parabas frente a ella: sólo al entrar.
El vecino llegó unos minutos después, cuando ya habíamos empezado a bajar algunas cosas del auto. La casa ya estaba amueblada, así que ese no sería problema, pero sí teníamos que bajar nuestra ropa y pertenencias personales. Mi vida estaba en unas cuantas cajas y, si no hubiera estado tan pendiente de eso, tal vez hubiera notado desde el primer momento la oscuridad imponente que invadía la casa. Era como una especie de neblina, pero mucho más sutil, como un anochecer permanente, aunque un poco más iluminado. Parecía que, a donde quiera que fueras, el aire fuera humo y eso le diera un color extraño a todas las cosas. Además, para poder ver bien, tenías que encender las luces, sí o sí. Y, en la sala de estar, que tenía una ventana enorme que daba hacia la calle, todo el tiempo se veía reflejado un arcoíris, gracias a que, justo en ese lugar, estaba la piedra.
—Patrón, ya llegué —dijo el hombre de las gallinas—. Me traje a mi señora para que comamos juntos. Ya teníamos lista nuestra comida y queremos compartir.
—Es usted muy amable, pero, ni siquiera sé su nombre.
—Ah, yo soy Julián y ella es Graciela. Somos los únicos vecinos que van a tener, por ahora —dió un respiro profundo, como tratando de corregirse por algo que había dicho—. La mayoría de las casas sólo son ocupadas en periodo vacacional.
—Mucho gusto. Nosotros somos Fernando, mi esposa Brisa y MariFer, nuestra hija.
—Cualquier cosa que necesiten, estamos a unas casas. A la hora que sea —dijo Graciela, haciendo especial énfasis en esto último: "a la hora que sea".
Bajamos rápido las cajas y nos sentamos a comer. Recuerdo bien que era arroz con mole y que lo disfruté mucho. Tal vez eso haya sido lo único que haya disfrutado. Los vecinos, muy amables, nos explicaron varias cosas, como los días que pasaba la basura, que había que llevarla a la esquina porque nunca daban vuelta allí; los días en que había mercaditos para comprar vegetales frescos y otras cosas; dónde estaba la escuela a la que yo podría ir... Todo lo que necesitábamos para sobrevivir a la estadía en ese lugar. La plática fue muy amena, hasta que empezó a caer la tarde y ellos empezaron a mostrarse nerviosos y se despedían de manera compulsiva, como si quisieran irse, pero faltaran cosas por decir y no pudieran hacerlo:
—¿Vecinos? Ahora sí ya nos vamos, pero antes —Julián miró hacia todos lados, se sentía observado— les recomiendo que ya se vayan a dormir. Ya mañana, con la luz del sol, desempacan y hacen sus cosas. Ah, y no se duerman aquí abajo. Se pone bien oscuro por la piedra.
—¿Ustedes vivieron aquí? —preguntó mi mamá.
—No, no, para nada —se apresuró Graciela—. Son las cosas que nos contaban los otros que vivían aquí.
—Ah, también a veces van a escuchar como golpecitos en la puerta y los cristales, pero esas son mis gallinas, no les hagan caso, no vayan a asomarse o a abrir nada —trató de reirse un poco, pero el hombre estaba visiblemente nervioso—. Por más que las encierro y las quiero educar, están locas.
Con estas palabras, selló su despedida y él mismo cerró la puerta. Mi papá, tal vez influído por las palabras de ese hombre y también cansado por el viaje en carretera, nos dijo que era buena idea ir a dormir y dejar todo lo demás para mañana. Se aseguró de que todo estuviera bien cerrado, desde la puerta hasta las ventanas y subimos las escaleras, que estaban al fondo de la casa. Yo me metí a mi habitación, la primera al subir, y me despedí de mis padres, pues la habitación principal era la que tenía esa enorme ventana que daba hacia la calle. No tenía nada de mi ropa, nada de mis cosas, tan sólo una almohada, una cobija y una pijama que había sacado del equipaje para poder pasar esa noche. Con la amohada golpee el colchón desnudo para sacudir cualquier partícula de polvo, basura o incluso araña o insecto, y me acosté, invadida por un cansancio extraño, algo que no había experimentado nunca. No supe a qué hora me quedé dormida, pero sí tengo bien claro qué fue lo que me despertó.
#94 en Paranormal
#359 en Thriller
#165 en Misterio
fantasmas, fantasmas demonios y hechiceros, brujería mexicana
Editado: 04.04.2025