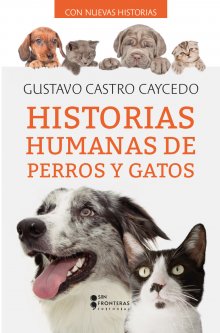Historias humanas de perros y gatos
Don Gato llegó a llenar el vacío de Chigüiro

La canción española, “Soy un gato”, dice: “Soy un gato, y tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que tanto nos hacen daño a los animales”.
Cuando veo en calle, carreteras o parques a perros, gatos, caballos y otros animales abandonados a su suerte, lacerados, famélicos, o maltratados, pienso en los horrores que deben haber vivido, y también en la ignominia de los “dizque” seres humanos sin conciencia que les causan dolor y pena. Y lo imagino por las reacciones de un hermano gato que no quería saber nada de la gente.
Después de la pérdida de Chigüiro, el gato que el bello corazón de mi hija rescató de la muerte segura en un puente vehicular, creí que no volvería a tener un gato; no quise adoptar otro pues no me parecía justo tenerlo encerrado en un apartamento de segundo piso, porque los gatos deben vivir libres y transitar por los tejados de las casas, como lo hacía “Chigüiro”. Pero me equivoqué, no lo busqué, pero llegó. Una mañana estando en el garaje oí un ruido extraño debajo de mi carro.
Era un gato negro, temeroso, muy tímido, e inseguro; posiblemente nunca tuvo contacto con alguien; o tal vez sí, pero con una relación traumática cuando aún era pequeño. O puede ser que estando recién nacido lo separaron abruptamente de su madre y que luego fue violentado y abandonado. O simplemente era un gato que tuvo la desdicha de haber nacido en la calle. Quién más podría interesarse en su existencia sino yo, debido al legado que me dejó Chigüiro, de ser solidario con sus congéneres.
El asunto es que después de que partió mi inolvidable Chigüiro, llegó Don Gato a llenar su vacío y a ayudarme a entender su mundo “gatuno”. A los dos los adopté; los dos fueron importantes en mi vida; los dos me dejaron recuerdos y nostalgias en el alma; los dos hicieron que me volviera más humano; y mis vivencias con los dos “me graduaron en terapia felina”, que sirvió para ayudarles a superar sus traumas cuyas causas ignoré.
Mentalmente adopté a Don Gato desde el mismo día en que apareció en mi vida; presentí que había llegado a ocuparse de mitigar la ausencia de Chigüiro. Como entrada la noche mi nuevo amigo seguía debajo del carro, fui al supermercado a comprarle algo de alimento; unas bolsitas con carne para gato.
Abrí dos y coloqué el contenido cerca del carro, pero él solo se atrevió a comer cuando lo dejé a solas para comenzar a subir las escaleras hacia mi apartamento. Yo nunca las evito, porque sus treinta escalones le hacen bien a mi “esqueleto”; hasta hoy no he estrenado el ascensor.
Cuando “monté” el primer escalón miré de reojo y vi que “Don Gato” ya estaba comiendo; mejor dicho, devorando, porque estaba hambreado. Él nunca subió las escaleras ni conoció la puerta de mi apartamento al que solo ingresó casi tres años después, cuando lo llevé alzado una tarde por una urgencia.
Sé que el alias que le puse, Don Gato, no fue original, pero se acoplaba a su personalidad, y era sonoro. Yo me divertía cuando ceremonioso lo llamaba por su nombre, el cual tomé prestado de la famosa serie de dibujos de televisión, creada por HannaBarbera, “Don Gato y su pandilla”. Como dije, era un gato negro con unos ojos amables de un verde esmeralda intenso; los gatos negros tienen fama de ser los más tranquilos de su especie.
Me esmeraba en comprarle la mejor comida que encontraba, hasta cuando supe cuál era la que más le gustaba, para que se desquitara de quién sabe cuánto tiempo que no tuvo alimento. Un día no encontré sino bolsitas de carne para perro y pensé: veamos a ver si le gusta, y desde ahí prefirió la comida para ellos, que la empacada para gatos.
Como él decidió quedarse, se repitió el mismo ritual durante días, y semanas; solo que con el tiempo le fui colocando el alimento en un sitio fijo, y él comía antes de que yo me retirara. Fui estudiando sus reacciones y aprendiendo su lenguaje corporal, y el de sus “miau, miau”. Había adquirido algo de confianza, ya no me rehuía al acercarme, como sí lo hacía ante la presencia de cualquier otra persona. Don Gato solo confiaba en mí, en Cecilia, (una vecina con gran sentido humano, quien le consiguió una especie de cuna inflable para que durmiera), y de Stella, mi asistente durante muchos años, en nadie más.
Nunca lo obligué a hacer lo que no quería, era claro para mí que lo importante es que se sintiera seguro…Me acercaba, pero no intentaba tocarlo para no presionarlo; así logré que tomara confianza; hasta cuando Don Gato comprendió que no corría ningún riesgo conmigo; me lo gané poco a poco, con el tiempo hasta le sobaba la cabeza y la panza.
Se escondía para sentirse seguro.
Siempre respeté su miedo, sabía que se escondía para sentirse a salvo; sabía que al comienzo no debía mirarlo de frente para que no creyera que lo retaba, que viera en mí una amenaza; me acercaba agachado, fijando la vista en cualquier cosa, menos en él. Observándolo aprendí a conocerlo, a entenderlo; como sucede con los seres humanos cada gato tiene características propias. Aproximarme a través de su comida hizo que Don Gato fuera dejando a un lado el miedo y empezara a relacionarse positivamente conmigo. Yo sentía un gran “mea culpa” cuando por salir de urgencia se me olvidaba dejarle el alimento en su bandeja.
Habían pasado casi dos meses, cuando un día, después de servirle la comida en su plato, se acostó en el suelo muy cerca de mí y con una pata comenzó a darme golpecitos en un zapato. El me dejó saber que estaba listo para que lo acariciara. Sentí una gran felicidad, Don Gato por fin había comprendido que yo era su amigo; entonces me agaché, y le cogí la pata; él guardo las uñas para no arañarme; después me atreví a acariciarle la cabeza; cerró los ojos y se desmadejó; desde entonces el ritual se repitió durante casi tres años, cada día que nos veíamos. No me extrañaba que Don Gato detectara de mi llegada cuando yo regresaba, porque sabía que los oídos de los gatos son “ultrasónicos”, que son como un par de parabólicas que “orientan hacia la fuente del sonido”. Siempre que abría y cerraba la puerta para bajar al carro y salir a la calle, él oía el ruido y se lanzaba a saludarme con varios “miaus” desde “su garaje”, porque era más de él que mío. Y cuando yo regresaba al conjunto, salía volado de donde estuviera y corría a la entrada de la portería, que queda a unos ciento cincuenta metros, para acompañarme casi pegado a la puerta derecha delantera al parqueadero que está en el sótano.