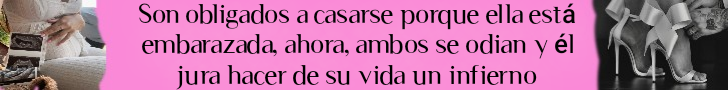Historias Paranormales de Argentina
La ruta
Mi nombre es Martín, y esta es una historia que aún me cuesta contar, pero que no puedo olvidar. Sucedió hace un par de años, cuando viajaba por la Ruta Nacional 22, entre Río Colorado y General Roca. Hacía el trayecto con frecuencia por trabajo, y siempre había sido una ruta tranquila. Llena de largas rectas, rodeada de campos vacíos y el ocasional monte. Pero esa noche todo fue distinto.
Era invierno, una de esas noches frías en las que la niebla parece envolver todo. Había salido tarde de Río Colorado, eran casi las siete de la tarde. La idea era llegar a General Roca antes de la medianoche, pero apenas crucé los primeros kilómetros, la neblina se hizo más densa de lo que esperaba. Podía ver solo unos pocos metros delante de mí, y la carretera, normalmente desierta a esa hora, se sentía aún más aislada.
Encendí las luces largas del auto y bajé la velocidad, intentando mantenerme concentrado. El único sonido era el motor de mi coche y el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas. Después de lo que parecieron horas de conducir por esa neblina impenetrable, comencé a sentir algo raro. No sé cómo explicarlo, pero sentía una presencia, como si alguien estuviera observándome desde algún lugar en la oscuridad.
Seguí conduciendo, intentando ignorar la sensación, hasta que vi algo en la ruta más adelante. Parecía una persona, caminando lentamente por el borde de la carretera. Mi corazón dio un vuelco. No era común ver a alguien caminando por la 22 a esas horas, y mucho menos con esa neblina. Pensé que tal vez necesitaba ayuda, así que reduje aún más la velocidad mientras me acercaba.
Cuando estuve lo suficientemente cerca, encendí las luces de emergencia y bajé la ventanilla. Era una mujer, llevaba un vestido blanco, completamente desaliñado y mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Su cabello oscuro y largo le caía sobre el rostro, cubriéndolo en gran parte. Me detuve a su lado, pero no se giró ni levantó la mirada.
—¿Necesitás ayuda? —le pregunté, tratando de no sonar nervioso.
La mujer se detuvo en seco, pero no respondió. Algo en su postura me hizo sentir incómodo. No podía ver su cara claramente por la neblina y el ángulo en que estaba, pero su inmovilidad era inquietante. Esperé unos segundos, pero no se movió.
El aire dentro del auto se sentía denso. El silencio se hizo insoportable, así que decidí insistir.
—¿Está todo bien? —pregunté de nuevo, un poco más alto esta vez.
De repente, la mujer giró la cabeza hacia mí, y lo que vi me dejó helado. No tenía ojos. O al menos, no como los de una persona normal. Sus cuencas estaban vacías, negras como el abismo. Su piel era pálida, casi grisácea, como si no hubiera visto la luz del sol en años. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa normal, sino una mueca torcida, antinatural, que me hizo sentir que algo estaba muy, muy mal.
Sin pensarlo, levanté la ventanilla y apreté el acelerador. Mi corazón latía con fuerza mientras dejaba atrás a esa figura en la niebla. Manejé a toda velocidad, sin mirar atrás, intentando racionalizar lo que había visto. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que la neblina, el cansancio, y la oscuridad me habían hecho alucinar.
Pero entonces, después de unos minutos, la vi de nuevo.
Estaba ahí, a un lado de la ruta, parada, mirándome mientras pasaba. No entendía cómo había llegado hasta ahí, era imposible que hubiera caminado tanto en tan poco tiempo. Aceleré aún más, con las manos apretadas al volante, intentando llegar a alguna estación de servicio, alguna señal de vida.
Pasaron unos kilómetros más y ahí estaba otra vez, de pie en el borde de la carretera, cada vez más cerca del asfalto. Sentía que algo me estaba persiguiendo, que no podía escapar de esa presencia. La neblina parecía volverse más espesa alrededor de ella, y cada vez que aparecía, el aire dentro del auto se volvía más pesado, casi irrespirable.
Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos. Nunca había estado tan aliviado en mi vida. Me detuve bruscamente y bajé del auto, temblando. El empleado de la estación me miró con extrañeza, pero no podía articular lo que me había pasado.
—¿Estás bien? —me preguntó mientras encendía un cigarrillo.
Le conté, entrecortado, lo que había visto, esperando que me dijera que era una tontería, que probablemente estaba cansado. Pero en lugar de eso, me miró con una expresión sombría.
—No sos el primero que la ve —dijo en voz baja—. Los camioneros que pasan de noche a veces cuentan historias parecidas. Dicen que es una mujer que murió en la ruta hace muchos años, atropellada, y que desde entonces vaga por la 22, apareciéndose a los conductores que viajan solos.
Me quedé en silencio, intentando procesar lo que me decía. Esa noche no volví a la ruta. Dormí en el auto, en la estación de servicio, con las luces encendidas y el motor apagado.
Desde entonces, evito viajar de noche por esa ruta. Y cada vez que lo hago, no puedo evitar mirar de reojo al borde del camino, esperando no volver a verla. Pero la sensación de que algo, o alguien, me sigue observando en la distancia, nunca se ha ido.